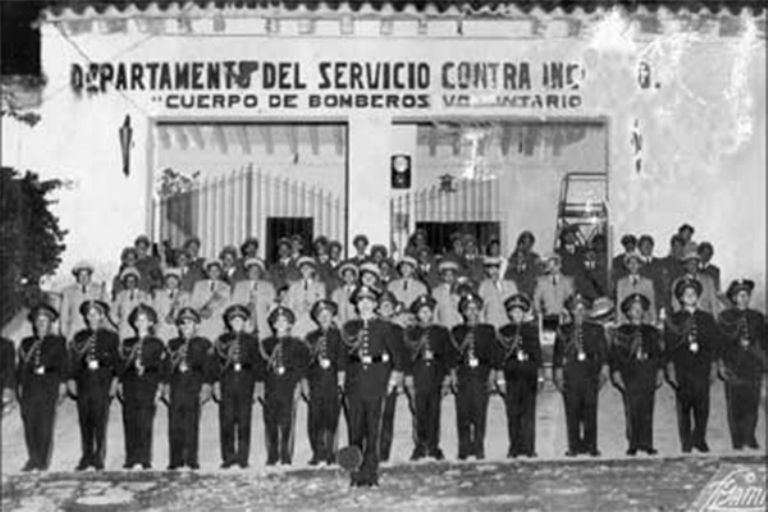LA LEYENDA
42

Cuando el silencio también tiene voz
No todo lo que duele se dice en voz alta. Hay dolores que se vuelven agua secreta, que corren por dentro y nos sostienen sin que nadie lo advierta. Esta columna nace de ese lugar donde lo callado arde, donde lo que no se nombra encuentra una forma de tocar el aire y hacerse presente.
La Leyenda 42 no pretende explicar el mundo. No viene a poner orden en el caos ni a ofrecer un consuelo fácil. Es un intento de sostener la fragilidad como si fuera un tesoro, de reconocer que la herida también puede ser un mapa, y que hay noches en las que el único refugio posible es la voz de alguien que se atreve a escribir aunque tiemble.
A veces basta un recuerdo para encender toda la oscuridad.
A veces basta una palabra para que el silencio deje de ser condena.
A veces basta una grieta para que vuelva a entrar la luz.
En estas líneas no encontrarás certezas, solo la cercanía de alguien que también camina a tientas. Porque nadie está exento
de la intemperie: todos, en algún punto, hemos sentido el filo del abandono, la soledad que se cuela incluso entre multitudes, la nostalgia de lo que nunca volverá.
Y sin embargo, aquí estamos. Con las manos vacías pero con la obstinación de seguir tendiéndolas. Con las lágrimas convertidas en semilla, con las cicatrices como estandartes. Porque si algo nos salva es la terquedad de la ternura, ese fuego mínimo que, aunque el viento lo azote, insiste en permanecer.
Escribir también es resistir.
Leer también es abrazar.
Compartir también es sobrevivir.
Soy Wintilo Vega Murillo.
Y esta columna no la escribo para ser comprendido, sino para acompañar. Porque a veces el mayor milagro no está en entendernos, sino en sabernos presentes unos en otros, aun desde la distancia.
La Leyenda 42 es para quienes no han dejado de creer en la fuerza de lo pequeño, en el poder de un susurro, en la belleza de lo frágil. Es para quienes saben que incluso el silencio —cuando se comparte— también tiene voz.

Índice de Contenido
-Bienvenida.
/… Cuando la fragilidad aprende a ser luz
Una columna que no se escribe para convencer, sino para acompañar. Aquí no hay certezas, solo voces heridas que insisten en seguir hablando. Cada línea es un latido que se niega a apagarse, un recordatorio de que lo frágil también puede ser infinito.
(By Notas de Libertad).
————————————————————————
-Pláticas con el Licenciado 1
/… “Las Poquianchis: El reino del horror en Guanajuato”
Crónica de las hermanas González Valenzuela, las asesinas seriales más temidas de México, entre la miseria, la corrupción y la impunidad.
(By operación W).
————————————————————————-
-Agenda del Poder:
/… El agua que viene: el Acueducto Solís–León y la incongruencia de los viejos actores que huele a nostalgia
Un proyecto para cinco municipios y una voz que llega tarde
/… Guanajuato: cuando la pobreza deja de ser destino
El giro social que empieza a sentirse en el Bajío
/… Alma Alcaraz y la pobreza en Guanajuato
Más allá de programas sociales y salario mínimo: los factores reales y la medición rigurosa
/… “Estamos trabajando”: la evasiva de Marisol Suárez Correa frente al campo guanajuatense
Una entrevista que deja más dudas que certezas: recortes sin cifras, apoyos sin claridad y promesas en piloto automático.
/… Sombras en el Parque Metropolitano de León
La historia de poder, denuncias y confianza rota en un espacio ciudadano
/… Purísima del Rincón: la feria de la impunidad
Cómo se desfigura una tradición bajo la sombra del poder
/… Oposición en coma: la lenta agonía del PAN y el PRI
Entre la inercia y la falta de liderazgo, los viejos partidos parecen resignados a ser espectadores del poder, mientras Morena enfrenta sus propios excesos y la ciudadanía queda sin opciones claras.
————————————————————————-
-Alimento para el alma.
“Te Quiero”
Mario Benedetti
Sobre el poema:
El latido compartido: análisis del poema "Te quiero" de Mario Benedetti
Un recorrido por la ternura, la resistencia y la complicidad en los versos de Benedetti.
Sobre el autor:
Mario Benedetti: el hombre que escribió con la voz del pueblo
“La vida y la obra de un escritor que convirtió la ternura en resistencia y la palabra en refugio”
*Si quieres escucharlo en la voz de: Nacha Guevara
(By Notas de Libertad).
————————————————————————-
-“Rincones y Sabores: La guía completa para el alma, el paladar y la vida”
/… Una travesía por Guanajuato donde la memoria se sirve en plato y la identidad se prueba con cada bocado.
Los pueblos guanajuatenses en siete platillos que cuentan su historia.
(By Notas de Libertad).
/… Enchiladas mineras: el corazón que alimenta a Guanajuato
Guía viva de un platillo que nació en las minas y hoy late en cada mesa de la capital.
(By La Gira del Tragón).
(By Notas de Libertad).
/… Cajeta de Celaya: el dulce que conquistó a México
La historia, la dulzura y la identidad de un manjar celayense que pasó de los cazos de cobre al corazón del país.
(By La Gira del Tragón).
(By Notas de Libertad).
/… Fiambre de San Miguel de Allende: un festín en cada bocado
La receta que mezcla carnes, frutas y memoria colectiva en el corazón patrimonial de Guanajuato.
(By La Gira del Tragón).
(By Notas de Libertad).
/… Caldo capón de Ocampo: la acidez que alimenta el altiplano
Un platillo nacido del ingenio campesino, donde el xoconostle se transforma en identidad y sabor colectivo del semidesierto guanajuatense.
(By La Gira del Tragón).
(By Notas de Libertad).
/… Gallina en naranja de Tarandacuao: dulzura y carácter en un mismo plato
Una receta que mezcla lo casero y lo festivo, tradición que perfuma las cocinas del sur de Guanajuato.
(By La Gira del Tragón).
(By Notas de Libertad).
/… Enchiladas de Purísima del Rincón: sabor que abraza tradición
Un antojito festivo que se convirtió en símbolo de identidad en los Pueblos del Rincón.
(By La Gira del Tragón).
(By Notas de Libertad).
/… Caldo de pescado de Yuriria: la laguna servida en plato hondo
Un guiso que une al pueblo con su laguna, tradición viva del sur de Guanajuato.
(By La Gira del Tragón).
(By Notas de Libertad).
————————————————————————
-Del Cielo a la Historia, Los Ecos del Calendario.
Domingo 24 de agosto al sábado 30 de agosto.
Del Cielo a la Historia
Los Ecos del Calendario que nos acompañan cada semana
La memoria que se enciende
El calendario es un testigo silencioso que no olvida. Cada semana, al recorrer sus páginas, descubrimos santos que dieron la vida por su fe, efemérides que cambiaron el rumbo de las naciones y conmemoraciones que nos recuerdan heridas abiertas o conquistas compartidas.
Santoral Católico.
Efemérides Nacionales e Internacionales.
Conmemoración de Días Nacionales e Internacionales.
(By Notas de Libertad).
————————————————————————-
-Al Ritmo del Corazón: Música para recordar el ayer.
/… Los Cinco Latinos: la elegancia argentina que conquistó al mundo
El grupo que convirtió la armonía vocal en una fiesta romántica en español
*Con un click escucha: Los Cinco Latinos Playlist.
(By Notas de Libertad).
/… Los Platters: las voces que hicieron del amor una eternidad
El grupo que transformó el doo-wop en poesía y llevó la ternura al corazón del rock and roll
*Con un click escucha: The Platters Greatest.
(By Notas de Libertad).
————————————————————————-
- ¿Qué leer esta semana?
“A la sombra del ángel”
De: Kathryn S. Blair
Resumen.
A la sombra del ángel
La vida luminosa y trágica de Antonieta Rivas Mercado
Sobre el autor.
Kathryn S. Blair
La pluma que devolvió a la vida a Antonieta Rivas Mercado
(By Notas de Libertad).
————————————————————————-
-Pláticas con el Licenciado 2.
/… La elección del 2000: cuando el PRI perdió la Presidencia
La campaña de Francisco Labastida Ochoa y el amanecer de la alternancia
(By operación W).

Cuando la fragilidad aprende a ser luz
Una columna que no se escribe para convencer, sino para acompañar. Aquí no hay certezas, solo voces heridas que insisten en seguir hablando. Cada línea es un latido que se niega a apagarse, un recordatorio de que lo frágil también puede ser infinito.
El temblor como verdad
Hay silencios que no se callan: laten como un trueno oculto. La herida no necesita justificación; basta con existir para enseñarnos que somos humanos.
El dolor, cuando se nombra, deja de ser cárcel y empieza a ser puente.
No escribo desde la fortaleza ni desde la calma: escribo desde el filo de las cicatrices. Porque lo roto también sabe cantar, y lo que tiembla también tiene voz.
Las lágrimas son la tinta con la que se escribe lo verdadero.
Aquí no encontrarás imparcialidad, sino ternura encarnada en palabras que tiemblan.
La ternura como resistencia
En un mundo que celebra lo duro, esta columna se atreve a elegir lo contrario. Aquí lo frágil no es debilidad: es un acto de coraje.
Resistir no siempre es levantar la voz: a veces es sostener una mano en silencio.
No venimos a ocultar el dolor, sino a abrazarlo. Porque en la ternura que sobrevive a la tormenta se esconde la verdadera fuerza.
El abrazo más valiente es aquel que se da en medio de la herida.
La ternura es nuestra trinchera, y cada palabra escrita aquí es un escudo hecho de vulnerabilidad.
Un canto contra la soledad
La Leyenda 42 no busca explicaciones ni absoluciones. Busca encender un faro en medio de la noche. Esta columna es un susurro que quiere recordarte que no estás solo, que aún en la más honda oscuridad alguien camina contigo.
Cuando compartimos el silencio, este deja de ser condena y se convierte en refugio.
Aquí las lágrimas encuentran eco, y las ausencias se transforman en compañía.
La soledad no desaparece: se suaviza cuando alguien la nombra contigo.
Si al leer sientes que vibra algo dentro de ti, esta casa también es tuya.
Una casa hecha de grietas
No levantamos templos de perfección, sino refugios hechos de cicatrices. Esta columna es para quienes saben que la fragilidad también guía, que las heridas son mapas y que en lo roto hay belleza.
Cada grieta es una ventana por donde entra la luz.
Aquí se habla de quienes caminan con el corazón desgarrado pero aún se atreven a amar.
Lo que sangra en nosotros también es lo que nos mantiene vivos.
Soy Wintilo Vega Murillo.
No escribo para esconder el dolor, sino para mirarlo de frente.
Escribo porque aún creo que la esperanza se oculta en lo pequeño: en un susurro, en un abrazo, en una palabra.
Y porque sé que alguien, al otro lado de estas líneas, necesita escuchar que todavía hay un fuego que se resiste a morir.
(By Notas de Libertad).





“Las Poquianchis: El reino del horror en Guanajuato”
Crónica de las hermanas González Valenzuela, las asesinas seriales más temidas de México, entre la miseria, la corrupción y la impunidad.
La raíz del odio
La infancia quebrada y la huida familiar tras el crimen del padre, origen de un destino marcado por la violencia.
El padre que sembró el miedo
El hogar donde nacieron las hermanas González Valenzuela estuvo dominado por un hombre incapaz de mostrar afecto. Isidro, el padre, era un exrural endurecido por la violencia de la Revolución, que trasladó a su familia la misma brutalidad que imponía como autoridad en los caminos.
El padre nunca fue guía ni protector, sino verdugo cotidiano de quienes llevaban su sangre.
Los golpes eran parte de la rutina y los gritos la música de fondo de cada día. La madre, Bernardina, poco podía hacer más allá de rezar con la esperanza de suavizar un carácter imposible.
Las niñas crecieron sabiendo que el miedo era la única ley válida en su casa.
Las hermanas aprendieron demasiado pronto que no existía justicia bajo ese techo: la violencia se volvió costumbre y el silencio un refugio obligado.
El contraste entre un padre despótico y una madre sometida sembró en ellas una visión torcida de lo que significaba sobrevivir.
Infancias sin refugio
La infancia de las hermanas no conoció juegos ni aprendizajes dulces. Cada día se levantaban bajo la amenaza de un castigo y cada noche se dormían con la certeza de que un estallido podía romperlo todo.
La niñez que debió ser inocencia se convirtió en un ensayo del dolor que marcaría sus vidas.
Isidro, con su pistola al cinto, era capaz de arrastrarlas a escenas macabras, obligándolas a presenciar ejecuciones como si fueran lecciones.
El espectáculo de la muerte fue parte de su educación temprana.
El hogar que debió ser refugio se transformó en un escenario de miedo constante, sin un rincón donde pudieran sentirse a salvo.
En lugar de amparo, sus primeros años fueron un aprendizaje de sometimiento y violencia.
Carmen, la hija rebelde
En medio de ese ambiente sofocante, Carmen intentó huir. Adolescente aún, buscó refugio en un hombre mayor, convencida de que escapar era posible. Pero la respuesta del padre fue brutal: la golpeó y la encerró en la cárcel municipal sin más justificación que su propia voluntad.
El encierro de Carmen fue un castigo ejemplar, un recordatorio de que la libertad no tenía cabida en esa familia.
La muchacha regresó humillada, acompañada de un hijo fruto de esa relación fallida y marcada por la dependencia.
El fracaso de Carmen selló la certeza de que ninguna podía escapar al destino impuesto.
La rebeldía sofocada no solo la quebró a ella, también dejó en claro a las demás que cualquier intento de emancipación sería sofocado con violencia.
El sueño de huir se convirtió en miedo colectivo y en un resentimiento que permaneció latente.
El crimen del padre
El derrumbe definitivo de la familia llegó cuando Isidro asesinó a un hacendado por la espalda. Ese acto lo convirtió en prófugo de la justicia y arrastró a todos a una huida precipitada.
El asesinato del padre no solo los marcó con la infamia, también los condenó al destierro.
De la noche a la mañana, las hermanas tuvieron que abandonar el pueblo, dejando atrás lo poco que tenían. El apellido se convirtió en estigma, y el miedo a las represalias los obligó a esconderse.
La violencia que habían padecido dentro de casa ahora se convertía en violencia que los expulsaba hacia afuera.
El clan entendió que ya no podía volver a lo conocido; el futuro sería errancia y ocultamiento.
El crimen paterno fue la chispa que los lanzó a una vida de fugitivos.
El apellido cambiado
Para poder seguir adelante, la familia tomó la decisión de cambiar de apellido. Dejaron atrás el Torres y adoptaron el González, como si una palabra bastara para cubrir de polvo los horrores pasados.
El cambio de apellido fue la primera máscara de una historia que más tarde estaría llena de disfraces y mentiras.
Las hermanas entendieron que la identidad podía moldearse a conveniencia, que el pasado podía ocultarse bajo otra fachada.
Ese aprendizaje sobre el disfraz y el silencio fue una de las herencias más perversas de su infancia.
Con un nuevo nombre, huyeron del estigma y del recuerdo inmediato, pero en su interior llevaban intactas las cicatrices de lo vivido.
El apellido González no borró el dolor, pero inauguró el camino de ocultamientos que marcaría sus vidas futuras.
Los primeros burdeles
La herencia convertida en negocio y el inicio de un modelo criminal bajo la sombra de la nota roja.
La herencia y el miedo a la pobreza
Con la muerte de los padres, las hermanas recibieron una pequeña herencia que cambió el rumbo de sus vidas. Delfina, la mayor, se aferró a la idea de que no volvería jamás a la miseria. La obsesión por la seguridad económica se convirtió en una brújula que guió cada paso del grupo.
La ambición de Delfina se alimentó del miedo, y en esa ansiedad arrastró a sus hermanas a un camino sin retorno.
Aquellos recursos fueron invertidos en un negocio que disfrazaba entretenimiento y ocultaba explotación. No se trataba solo de vender copas: las jóvenes mujeres que consiguieron se convirtieron en el verdadero producto de la casa.
El dinero de la herencia se transformó en la semilla de un comercio de cuerpos.
El burdel, oculto bajo la apariencia de cantina, fue su primera empresa. Allí aprendieron a manejar ganancias rápidas y a controlar con dureza a las mujeres sometidas.
El miedo a la pobreza quedó sustituido por el miedo que ellas ahora imponían a otras.
El burdel de El Salto
La cantina de El Salto, Jalisco, fue el primer escenario donde las hermanas pusieron en práctica su modelo. Música de fondo, vasos de aguardiente y un salón ruidoso eran la fachada; en las habitaciones traseras se desarrollaba el verdadero negocio.
La fachada de diversión escondía un engranaje de explotación que crecía cada noche.
Los clientes sabían que encontraban algo más que bebidas. A las muchachas, muchas veces engañadas, se les imponía una rutina de disciplina y obediencia.
El control férreo de Delfina se convirtió en el eje del burdel, sin espacio para dudas ni escapatoria.
La clandestinidad no era obstáculo, porque la corrupción local suavizaba la aplicación de la ley. La prohibición de la prostitución era letra muerta ante el dinero que circulaba.
El negocio prosperó porque la ilegalidad tenía precio y las autoridades lo conocían bien.
La clausura y la lección
El éxito inicial se detuvo cuando una riña sangrienta dentro del burdel llamó la atención de la policía. Las autoridades no tuvieron más remedio que clausurar el lugar. Para cualquier otro empresario habría significado el fin; para ellas, solo un aprendizaje.
La clausura enseñó que la movilidad sería su principal arma de supervivencia.
En lugar de derrumbarse, las hermanas entendieron que podían trasladar el modelo a otros municipios. La experiencia de El Salto fue una escuela para perfeccionar el disimulo y reforzar la disciplina.
Cada tropiezo era un ensayo, no un final.
El negocio cerrado dejó una lección clara: no podían depender de un solo lugar ni de la tolerancia momentánea de un jefe de policía. Había que expandirse, diversificarse y sobornar con inteligencia.
El fracaso de El Salto se convirtió en la llave para abrir otros territorios.
Rumbo a Guanajuato
Con la fórmula ya probada, el clan puso la mira en el Bajío. Guanajuato ofrecía ferias, ciudades en crecimiento y autoridades dispuestas a negociar. León, San Francisco del Rincón y otras plazas se convirtieron en destino inmediato.
La movilidad no era improvisación: era estrategia calculada para crecer.
En cada nueva ciudad, el método era el mismo: abrir una cantina, ofrecer favores a las autoridades y ocultar la verdadera actividad tras el ruido de la música y el alcohol.
La corrupción fue su pasaporte de entrada en cada municipio.
La expansión estaba en marcha. La idea de un negocio itinerante dejaba atrás los riesgos de ser clausuradas en un solo sitio.
Las Poquianchis ya no eran simples sobrevivientes: comenzaban a convertirse en empresarias del vicio.
La nota roja las descubre
El eco de estos burdeles no pasó desapercibido para la prensa de la época. Los periódicos locales comenzaron a reportar riñas y pleitos en cantinas que eran solo fachada. El escándalo de El Salto y los rumores sobre mujeres desaparecidas alimentaron titulares rojos.
La nota roja encontró en estos episodios un filón de morbo y alarma pública.
Aunque todavía no tenían el nombre de Poquianchis, la prensa comenzaba a hablar de mujeres que dirigían prostíbulos con mano dura y que parecían estar por encima de la ley.
El amarillismo convirtió sus primeras caídas en una vitrina involuntaria.
Esos primeros reportes sirvieron como advertencia de lo que vendría después: una historia que con el tiempo llenaría portadas nacionales con gritos de indignación.
El camino criminal del clan ya estaba siendo escrito por la prensa, aun cuando ellas apenas comenzaban.
Expansión y corrupción
De ferias locales a ciudades del Bajío, la corrupción se convirtió en el motor de su crecimiento.
La feria de Lagos y el negocio floreciente
Tras el cierre en El Salto, el clan encontró en Lagos de Moreno un nuevo escenario. Aprovecharon la feria local para instalar un burdel temporal, disfrazado de cabaret. El público masculino, atraído por la fiesta, garantizó el éxito inmediato.
Las ferias eran terreno fértil: anonimato, dinero circulando y un público ávido de excesos.
Delfina entendió que los eventos masivos ofrecían la oportunidad de operar sin llamar demasiado la atención. Al ruido de la música y las luces de la feria se sumaba el silencio cómplice de los funcionarios locales.
El burdel de Lagos consolidó la idea de que la movilidad era rentable y necesaria.
El éxito de esa feria les mostró que podían multiplicar ganancias sin tener un local fijo. A partir de entonces, cada feria regional fue vista como una plaza a conquistar.
El vicio itinerante se convirtió en parte de su fórmula de expansión.
El bar La Barca de Oro y un nombre maldito
En León, Guanajuato, adquirieron un establecimiento conocido como La Barca de Oro. Allí comenzó a escucharse el apodo con el que pasarían a la historia: Poquianchis. El nombre no nació de ellas, sino de un travesti famoso que había administrado el lugar.
El apodo, heredado por azar, terminaría marcando su destino en la memoria colectiva.
El local, presentado como bar de entretenimiento, fue en realidad otro punto de trata. Las noches se llenaban de música y copas, mientras detrás de los muros se negociaban cuerpos jóvenes.
El disfraz de bar les permitió insertarse en la vida nocturna de León sin levantar sospechas inmediatas.
Ese lugar fue clave porque conectó su negocio con una ciudad más grande y con autoridades de mayor rango, dispuestas a negociar beneficios.
En La Barca de Oro, el clan dejó de ser local: se convirtió en un fenómeno regional.
Autoridades sobornadas y cómplices encubiertos
Para sostener sus negocios en cada ciudad, las hermanas dependían de la corrupción. Presidentes municipales, jefes policiacos y agentes eran invitados habituales, atendidos con favores sexuales y dinero.
La corrupción fue el pilar que sostuvo su imperio.
Los policías locales no solo toleraban sus burdeles: los frecuentaban como clientes privilegiados. Los favores se pagaban con silencio y protección.
La línea entre autoridad y cómplice se borró en cada trato.
A cambio de estas concesiones, las Poquianchis podían operar con impunidad casi total. La red de complicidades se expandió junto con sus negocios.
El poder del dinero y del sexo fue más fuerte que cualquier reglamento.
La tarjeta sanitaria como escudo
Un detalle ingenioso reforzó su capacidad de engañar: las tarjetas sanitarias expedidas por las autoridades de salud. Mediante sobornos, las conseguían para cada una de las jóvenes explotadas.
El papel sellado del gobierno fue el disfraz perfecto de la legalidad.
Los clientes, al ver que las muchachas tenían tarjeta de control médico, se sentían tranquilos de acudir sin riesgo. Era un aval falso, comprado con dinero.
La corrupción se disfrazaba de higiene pública y brindaba seguridad al cliente.
Así, las Poquianchis no solo ganaban impunidad, también la confianza de los hombres que llenaban sus bares cada noche.
El sello oficial se convirtió en su coartada más rentable.
El rancho San Ángel: guarida de secretos
Mientras sus bares y cantinas crecían, las hermanas encontraron en un rancho en Purísima del Rincón un espacio privado. Allí ocultaban a las mujeres más jóvenes y a las que planeaban someter con mayor rigor.
El rancho fue el corazón oculto de su organización.
No era un simple escondite: funcionaba como bodega de cuerpos, un centro de disciplina y castigo. Lo que en las ciudades se mostraba con luces, en el rancho se ocultaba en silencio.
El contraste entre fiesta pública y encierro privado fue la dualidad de su modelo.
El Rancho San Ángel sería recordado más tarde como el cementerio clandestino que destaparía el horror, pero en esta etapa era solo la pieza que completaba su engranaje de poder.
Allí se incubaba la violencia que pronto desbordaría los límites del negocio.
Enganche y esclavitud
Reclutamiento mediante trampas, secuestros y el sometimiento absoluto de las jóvenes en los burdeles del clan.
El engaño de los anuncios
En los periódicos locales aparecían anuncios que ofrecían trabajo doméstico en casas decentes. Eran señuelos diseñados para atraer a jovencitas campesinas que buscaban empleo en la ciudad. Las familias, confiadas, aceptaban entregar a sus hijas pensando en un futuro mejor.
Los anuncios de servicio doméstico eran en realidad trampas mortales.
Las muchachas llegaban con ilusión y terminaban encerradas en los burdeles. La promesa de un salario se desmoronaba en cuanto cruzaban la puerta del establecimiento.
El engaño de la tinta impresa fue una de sus armas más eficaces.
Los periódicos de la región se convirtieron, sin saberlo, en cómplices indirectos de un sistema de trata que atrapaba a menores de edad.
El papel de la nota clasificada fue el disfraz perfecto para la esclavitud.
El secuestro como práctica
Cuando los engaños no bastaban, los cómplices de las Poquianchis recurrían a la fuerza. Enganchadores recorrían caminos rurales y mercados buscando a jovencitas solas. Si las encontraban, las subían a un vehículo y desaparecían sin dejar rastro.
El secuestro fue el método más brutal y directo de reclutamiento.
Las familias campesinas rara vez recibían justicia. La desaparición de una hija quedaba enterrada bajo la indiferencia de las autoridades locales.
La impunidad alimentó el ciclo de capturas.
El miedo a denunciar mantenía el silencio en los pueblos, mientras las jóvenes eran trasladadas a León, San Francisco o al rancho San Ángel.
Cada secuestro se convertía en una vida condenada al encierro.
La iniciación: violencia y terror
Las recién llegadas pasaban por un proceso que destrozaba cualquier resistencia. Eran desnudadas, examinadas como mercancía y sometidas a violaciones sucesivas a manos de los cómplices varones.
La violación colectiva fue el método para quebrar la voluntad de las niñas.
Después de ese tormento, eran bañadas a cubetadas de agua helada y obligadas a vestirse con ropa provocativa.
El bautizo del dolor era su ingreso formal a la esclavitud.
La misma noche de su llegada eran puestas a trabajar en los burdeles, bajo amenazas de muerte si se negaban.
El terror inicial marcaba la pauta de un sometimiento sin retorno.
La vida diaria en el burdel
La rutina en los burdeles era tan cruel como monótona. Cada mujer debía atender a varios clientes por noche, además de encargarse de la limpieza, la cocina y el mantenimiento del lugar.
La esclavitud no era solo sexual: también era doméstica y servil.
La alimentación era precaria, limitada a tortillas duras y frijoles, lo justo para mantenerlas en pie. Las enfermedades se propagaban sin atención médica.
La desnutrición era parte del control: cuerpos débiles, menos resistencia.
Ninguna tenía permitido salir. Estaban vigiladas a todas horas, viviendo en habitaciones cerradas con candados o bajo la mirada de celadoras.
El encierro era absoluto, y con él, la pérdida total de identidad.
Las celadoras y la cadena de terror
Algunas mujeres con más tiempo en los burdeles fueron convertidas en capataces. Bajo la promesa de salvar sus vidas, se transformaron en verdugos de sus compañeras.
El miedo se convirtió en cadena de mando.
Ellas ejecutaban castigos ejemplares: palizas, arrastres de cabello, golpes con palos. El odio acumulado encontraba salida en la violencia contra las más jóvenes.
Las víctimas pasaban a ser victimarias en un ciclo interminable.
El control del clan se extendía así sin necesidad de estar presente en cada golpe: las mismas mujeres garantizaban la obediencia de las demás.
La perversidad del sistema estaba en usar a las cautivas como instrumentos de represión.
El imperio de la muerte
Los métodos de asesinato, el cementerio clandestino y la expansión del horror como parte del negocio.
El verdugo de confianza
Con el tiempo, las hermanas comprendieron que la rentabilidad de su negocio dependía también de controlar la salida de quienes ya no les resultaban útiles. El encargado de llevar a cabo los asesinatos fue Salvador Estrada, apodado el Verdugo, quien aplicaba métodos sistemáticos para desaparecer a las víctimas.
El verdugo era la pieza clave para convertir la explotación en un ciclo de muerte.
Su herramienta más usada era una tabla de madera con un clavo en la punta. Con ella golpeaba a las mujeres hasta dejarlas inconscientes, preparándolas para ser enterradas vivas.
La crueldad no era improvisación: era un procedimiento pensado para infundir terror.
El verdugo era temido por todas. Su sola presencia imponía silencio y resignación entre las cautivas.
El castigo físico fue la antesala del exterminio.
Abortos y eliminación de recién nacidos
Las jóvenes sometidas, inevitablemente, quedaban embarazadas. Para las Poquianchis, aquello significaba una interrupción del negocio. Se practicaban abortos clandestinos con medios rudimentarios, en condiciones que muchas veces costaban la vida de la madre.
El embarazo no era visto como vida: era considerado un estorbo.
Cuando los bebés llegaban a nacer, eran asesinados sin contemplaciones. Algunos eran enterrados en fosas comunes dentro del rancho San Ángel, otros eran arrojados como desechos.
La infancia fue eliminada antes de poder respirar libertad.
La práctica sistemática de infanticidio reveló hasta qué punto la lógica del negocio deshumanizó a las hermanas.
Los recién nacidos se convirtieron en víctimas invisibles de un sistema de horror.
Clientes convertidos en víctimas
No solo las jóvenes fueron víctimas. Algunos clientes, alardeando de dinero o borrachos en exceso, se convirtieron en blancos fáciles. Si llevaban sumas considerables, eran drogados y asesinados para quedarse con el botín.
El crimen económico se sumó al crimen sexual.
Los hombres asesinados engrosaron el número de cuerpos hallados después. Sus muertes demostraban que, para las Poquianchis, cualquier vida podía convertirse en moneda de cambio.
El cliente pasó de consumidor a mercancía, según la conveniencia del clan.
El cementerio clandestino acumuló tanto los restos de mujeres explotadas como de hombres eliminados por dinero.
La avaricia no reconocía género: todos podían ser desechados.
El cementerio clandestino
El rancho San Ángel, además de refugio, fue la tumba de decenas de personas. Allí se cavaban fosas donde las víctimas eran arrojadas, a veces aún con vida. La tierra se convirtió en el registro mudo de los crímenes.
El suelo del rancho guardaba secretos imposibles de imaginar.
Cadáveres de mujeres jóvenes, hombres asesinados y recién nacidos compartían sepultura en zanjas improvisadas.
El silencio de la tierra se convirtió en cómplice involuntario.
El olor y los rumores en la zona comenzaron a alimentar sospechas, aunque nadie se atrevía a denunciar. El miedo era más fuerte que la verdad.
El rancho fue el corazón oscuro de un imperio criminal.
El número maldito
Cuando las fosas fueron abiertas tras la captura del clan, se confirmaron 91 cuerpos. La cifra estremeció a todo el país, aunque muchos sospechan que las víctimas fueron muchas más. Las Poquianchis se convirtieron en las asesinas seriales con más muertes registradas en México.
El número 91 se convirtió en símbolo de un horror que la memoria colectiva no ha olvidado.
La prensa comenzó a cubrir los hallazgos con titulares sangrientos y fotografías de huesos exhumados, preparando el terreno para el estallido mediático que vendría después.
El amarillismo convirtió las fosas en espectáculo, aún antes del juicio.
Los restos hallados no eran estadísticas: eran historias de vidas truncadas, de familias que jamás volvieron a ver a sus hijas.
El número maldito quedó grabado como la medida exacta de la infamia.
La caída
La fuga que abrió la grieta, la delación interna, el operativo y la explosión mediática que convirtió el caso en espectáculo nacional.
Catalina Ortega y la fuga
El derrumbe comenzó con el valor de una víctima que decidió romper el cerco. Catalina Ortega, exhausta y golpeada, se escapó de un burdel en León y caminó hasta encontrar a la autoridad que la escuchara.
Su testimonio directo rasgó por fin el velo de silencio que había amparado al clan.
Ante la Policía Judicial describió secuestros, violaciones y desapariciones de compañeras, con detalles que no dejaban margen a la duda.
La precisión de su relato convirtió el rumor en una denuncia con nombre y rostro.
Los agentes tomaron nota de marcas de golpes, desnutrición y el miedo aprendido; señales que confirmaban años de violencia sistemática.
La voz de Catalina devino punto de no retorno para la impunidad.
La institución, hasta entonces renuente, abrió una indagatoria formal y empezó a atar cabos entre reportes dispersos en el Bajío.
La justicia encontró en una sobreviviente la clave para iniciar la caída.
La delación de Josefina Gutiérrez
Días después, la captura de Josefina Gutiérrez —enganchadora del clan— añadió la pieza que faltaba. Bajo presión, aceptó hablar y detalló el engranaje de reclutamiento.
Desde dentro del sistema, una cómplice confirmó el mapa de rutas, nombres y funciones.
Explicó cómo se publicaban señuelos en clasificados, cómo se concretaban secuestros y a dónde eran llevadas las jóvenes tras el primer sometimiento.
La delación cruzó datos con la denuncia de Catalina y reforzó la credibilidad del caso.
Señaló el rancho San Ángel como lugar de encierro y disciplinamiento, además de describir a capataces y mandos intermedios.
La estructura criminal quedó expuesta con jerarquías, tareas y protocolos de control.
Con esa información, la Fiscalía local armó el operativo: órdenes de cateo, equipos periciales y cadena de custodia preparada.
La investigación pasó del papel a la acción con una ruta clara que seguir.
El operativo en San Ángel
La irrupción policial en el rancho San Ángel confirmó el horror. Mujeres desnutridas y golpeadas fueron halladas vivas; otras, ausentes, empezaban a asomar como restos bajo la tierra removida.
El escenario de control y cautiverio quedó a la vista de la ley.
Los peritos aseguraron habitaciones, candados, prendas y libretas con apuntes de deudas y castigos; evidencia material del sometimiento.
Las pruebas físicas dieron cuerpo jurídico a lo que las voces ya habían contado.
Las sobrevivientes relataron turnos interminables, violencia de capataces y amenazas de muerte; los agentes documentaron cada declaración.
Las historias personales se convirtieron en piezas de un expediente sólido.
El cateo derivó en el hallazgo de fosas; la noticia salió del ámbito local y encendió la atención de redacciones nacionales.
La investigación penal se tornó, de inmediato, asunto de interés público nacional.
La captura y la exhibición pública
En el mismo operativo cayeron Delfina y María de Jesús; María Luisa logró fugarse momentáneamente. Fueron aprehendidos también cómplices clave vinculados al reclutamiento y la seguridad del clan.
La autoridad mostró por primera vez a las responsables tras las rejas.
Las imágenes de las hermanas esposadas circularon en redacciones y agencias; la población puso rostro a quienes hasta entonces eran apenas un rumor.
La representación visual del crimen incendió la conversación pública.
El traslado a los separos y al penal se realizó bajo protocolos reforzados; afuera, una multitud exigía castigo.
El escarnio social acompañó la captura como parte del ritual de justicia.
La fiscalía anunció cargos múltiples: lenocinio, rapto, corrupción de menores, homicidios y asociación delictuosa, entre otros.
El proceso penal inició con un pliego acusatorio a la altura de la magnitud del daño.
La explosión mediática nacional
La cobertura estalló: portadas, primeras planas y crónicas diarias siguieron cada paso del caso. La nota roja convirtió la captura en un relato de alcance masivo.
El caso Poquianchis dejó de ser expediente para volverse fenómeno mediático.
La revista ¡Alarma! —nacida en 1963 con apenas 3 000 ejemplares semanales— capitalizó el interés: su tiraje, que ya había crecido a 140 000, se disparó hasta 500 000 ejemplares por semana tras sus entregas sobre el caso.
Los números del tiraje reflejaron el hambre de morbo y el tamaño del impacto nacional.
Titulares incendiarios, fotografías de exhumaciones y el rostro de las hermanas tras barrotes moldearon la memoria pública de los hechos.
La prensa fijó, con tinta roja, la iconografía del horror.
El eco mediático condicionó la percepción social del juicio y dejó un archivo que hoy explica por qué este expediente se convirtió en leyenda negra.
La historia entró en el imaginario mexicano tanto por lo penal como por lo periodístico.
Juicio, condena y legado
Las sentencias contra las hermanas, el destino de sus cómplices y la huella cultural de una leyenda negra.
Las sentencias
El proceso judicial concluyó con un veredicto histórico. Las tres hermanas capturadas —Delfina, María de Jesús y María Luisa— fueron condenadas a la pena máxima de la época: cuarenta años de prisión. El cúmulo de delitos incluía lenocinio, trata, corrupción de menores, rapto y homicidio calificado.
Las sentencias reflejaron el límite legal posible, aunque para muchos fueron insuficientes frente al horror cometido.
La opinión pública, que ya pedía pena de muerte, vio en esas condenas un consuelo a medias. Las autoridades insistieron en que el castigo era ejemplar dentro del marco jurídico vigente.
El clamor social pedía fuego, la justicia solo entregó barrotes.
El proceso cerró el capítulo judicial, pero abrió una discusión ética y social que persiste hasta hoy.
Las condenas fueron más un símbolo que una reparación.
Los cómplices
El juicio no se limitó a las hermanas. Varios de sus colaboradores fueron procesados: Salvador Estrada, el Verdugo, señalado como ejecutor directo de múltiples muertes; José Facio Santos, cuidador del rancho; y los choferes que trasladaban a las jóvenes.
El engranaje criminal no podía entenderse sin esa red de brazos ejecutores.
Entre los más célebres figuró Hermenegildo Zúñiga Maldonado, apodado el Águila Negra, ex capitán del ejército y amante de Delfina. Era el encargado de la seguridad y del traslado de víctimas al rancho San Ángel.
El Águila Negra fue símbolo de la alianza entre crimen y poder armado.
Todos ellos recibieron sentencias menores que las hermanas, pero suficientes para marcar la complicidad de una red más amplia.
La justicia no borró la memoria: el pueblo nunca olvidó los nombres de los verdugos.
El destino de cada hermana
El encierro marcó finales distintos. Delfina murió en 1968, víctima de un accidente absurdo en la cárcel de Irapuato cuando una cubeta de cemento cayó sobre su cabeza. María Luisa falleció en prisión en 1984, consumida por el cáncer. María de Jesús logró recuperar la libertad en los noventa, anciana y temerosa de ser linchada. Carmen, la cuarta hermana, había muerto años antes de cáncer, sin enfrentar juicio.
El destino final de cada una pareció llevar la impronta de la tragedia y el miedo.
Ninguna vivió para ver la llegada del nuevo siglo. El apellido González Valenzuela quedó maldito en la memoria colectiva.
El final no fue redención, fue disolverse en la sombra de la ignominia.
Cada muerte o liberación fue narrada por la prensa como un epílogo grotesco de una historia ya marcada por el escándalo.
El cierre individual no borró la mancha familiar en la historia de México.
El juicio mediático
Más allá de los tribunales, el proceso se desarrolló en las páginas de los periódicos. Cada audiencia, cada careo y cada testimonio de las sobrevivientes era convertido en nota de portada. El morbo se alimentaba con detalles escabrosos.
El juicio fue un espectáculo paralelo a la justicia.
La revista ¡Alarma! y los diarios sensacionalistas hicieron de las audiencias una saga, multiplicando ventas y titulares. La justicia se entremezclaba con la nota roja.
El proceso legal se volvió novela para un público hambriento de horror.
La cobertura fijó la narrativa de que las hermanas eran monstruos, casi caricaturas del mal, más allá de personas reales.
La prensa dictó sentencia en la opinión pública mucho antes que el juez.
El legado cultural
La historia de las Poquianchis no murió en el archivo judicial. Fue llevada al cine por Felipe Cazals en 1976, adaptada por Jorge Ibargüengoitia en la novela Las muertas y retomada en múltiples obras de teatro y televisión. Su caso trascendió del expediente a la cultura popular.
El expediente criminal se convirtió en material artístico y en espejo social.
El término Poquianchis quedó en el lenguaje como sinónimo de crueldad femenina y de trata impune. El miedo sobrevivió en la memoria de los pueblos del Bajío.
La palabra Poquianchis sigue evocando miedo más de sesenta años después.
Su historia marcó un hito en la criminología mexicana y en la construcción de la nota roja como fenómeno editorial. El eco de su caso ha permanecido vivo durante más de medio siglo, desde los sesenta hasta nuestros días.
El legado fue una advertencia permanente de lo que ocurre cuando convergen miseria, corrupción y violencia.
La herida abierta
Más de sesenta años después, la memoria sigue siendo un deber.
La advertencia popular
En los pueblos del Bajío todavía se escucha el eco de aquellas historias. Madres y abuelas recuerdan haber dicho a sus hijas: 'No salgas sola, que te pueden llevar las Poquianchis'. Esa advertencia, transmitida de generación en generación, revela que el caso trascendió los tribunales para convertirse en mito popular.
El nombre de Poquianchis dejó de ser solo un expediente y se volvió palabra de advertencia cotidiana.
La lección institucional
El caso expuso la vulnerabilidad de un sistema judicial incapaz de detectar a tiempo la complicidad de autoridades locales. Demostró que la corrupción puede incubar horrores invisibles durante años. Desde entonces, el fantasma del encubrimiento pesa sobre cada historia de trata que aparece en los periódicos.
La memoria jurídica del caso es también una memoria de vergüenza para las instituciones.
La exigencia de recordar
Más allá del mito y de los expedientes, lo que permanece es la exigencia de recordar. No como ejercicio morboso, sino como un acto de resistencia contra el olvido. La memoria de las jóvenes desaparecidas exige ser contada una y otra vez, sin adornos ni complacencias.
El silencio es el terreno donde la violencia vuelve a florecer.
Más de sesenta años después, el relato de las Poquianchis nos recuerda que lo ocurrido no pertenece únicamente al pasado. Su sombra sigue acompañando a un país que aún lucha contra la desigualdad, la corrupción y la violencia de género.
El verdadero legado es no olvidar, para que la tierra nunca vuelva a ocultar tantos cuerpos en nombre del miedo y la impunidad.
(By operación W).

Desliza a la derecha para leer el siguiente título
El agua que viene: el Acueducto Solís–León y la incongruencia de los viejos actores que huele a nostalgia




Un proyecto para cinco municipios y una voz que llega tarde
Un proyecto sin brújula
En Guanajuato, el agua es más que un recurso: es el futuro mismo de las ciudades. El Acueducto Solís–León no es un capricho político ni una obra para la fotografía, es una respuesta estratégica a la necesidad urgente de garantizar abasto para León, Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya. Hablamos de la columna vertebral de la seguridad hídrica del estado.
Cuando una obra asegura agua a cinco municipios, no se trata de un lujo: se trata de un acto de supervivencia colectiva.
Por eso sorprende escuchar a quienes hoy pretenden sembrar dudas sobre un proyecto que apenas arranca, pero que ya representa la mayor inversión conjunta de los gobiernos federal y estatal en décadas. El Ejército construirá, la Federación y el Estado pagarán, y los municipios recibirán un beneficio histórico.
García León y su pasado sin agua
Entre esas voces críticas aparece Francisco García León, exdirector de la desaparecida CEAG. Y aquí conviene poner las cartas sobre la mesa: García León fue protagonista de otro capítulo del drama hídrico de Guanajuato, el fracasado intento de traer agua desde El Zapotillo. Ahí, junto al entonces gobernador Diego Sinhue, terminó siendo testigo de cómo Enrique Alfaro y el gobierno federal de aquel momento hicieron pedazos el acuerdo.
El problema de la crítica no es lo que se dice, sino quién lo dice: quien fracasó antes no puede erigirse ahora en profeta del desastre.
García León sabe bien que el Zapotillo se convirtió en un monumento a la improvisación, pero lo sabe porque él mismo formó parte de ese intento fallido. ¿Con qué autoridad moral puede ahora advertir que el Acueducto Solís–León “va por el mismo camino”? No son las mismas condiciones, no son los mismos actores y no es la misma relación política entre Guanajuato y la Federación.
El momento de la decisión
El Acueducto Solís–León nace en un escenario distinto: no es un proyecto encallado en la disputa con Jalisco, ni un acuerdo sin respaldo de la Federación. Es un compromiso directo entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Libia Dennise García, con financiamiento compartido y ejecución militar para evitar retrasos y sobrecostos.
Hoy la diferencia es clara: antes Guanajuato pedía, ahora Guanajuato acuerda.
Además, el proyecto no camina solo: se acompaña de la tecnificación del Distrito de Riego 011, que permitirá recuperar 120 millones de metros cúbicos de agua, pieza clave para que el acueducto tenga sustento real. Esa es la planeación que antes faltó y que hoy empieza a caminar.
La oposición por la oposición
Cuando alguien critica una obra de este calibre, debería ofrecer alternativas. Pero lo que escuchamos son advertencias sin propuestas, críticas sin soluciones. Decir que “el agua será cara” o que “no hay estudios terminados” es repetir lo obvio, sin mirar la dimensión del beneficio. Claro que el agua cuesta, pero cuesta más no tenerla.
El verdadero lujo no es construir un acueducto: es seguir postergando decisiones hasta que el futuro nos cobre con sequías y crisis.
“El Acueducto Solís–León es perfectible, sí, pero es la vía indispensable para garantizar agua a millones de guanajuatenses en los próximos años.” Y aquí no se trata de esperar proyectos impecables en el papel: se trata de actuar antes de que la escasez nos rebase.
Una lección de congruencia
Al final, el debate sobre el agua revela también la congruencia de quienes hablan. García León, con más de dos décadas de experiencia en el tema, pudo haber encabezado un proyecto exitoso en su tiempo. No lo hizo. Fue parte de un fracaso histórico. Hoy busca ponerse en el papel de conciencia crítica, pero la realidad es que su voz llega tarde, con poco peso y sin autoridad moral para dictar sentencias.
Quien no pudo traer agua en su tiempo no puede venir a descalificar a quienes hoy lo están intentando con nuevos aliados, nuevos acuerdos y un nuevo gobierno.
Finalmente
El Acueducto Solís–León no es una obra cualquiera: es el proyecto que definirá la vida de cinco municipios en los próximos 30 años. Se le puede cuestionar, pero lo que no se puede hacer es sembrar desconfianza desde la incongruencia de quienes ya tuvieron la oportunidad y la dejaron escapar. Guanajuato necesita agua, no lamentos del pasado. Y la ciudadanía merece que se le hable con claridad: esta vez, el agua sí vendrá.
El futuro no se construye con advertencias, sino con decisiones. Y el Acueducto Solís–León es una decisión correcta.
(By operación W).

"Te Quiero"
De: Mario Benedetti
Tus manos son mi caricia mis acordes cotidianos te quiero porque tus manos trabajan por la justicia si te quiero es porque sos mi amor mi cómplice y todo y en la calle codo a codo somos mucho más que dos tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro tu boca que es tuya y mía tu boca no se equivoca te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía si te quiero es porque sos mi amor mi cómplice y todo y en la calle codo a codo somos mucho más que dos y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo porque sos pueblo te quiero y porque amor no es aureola ni cándida moraleja y porque somos pareja que sabe que no está sola te quiero en mi paraíso es decir que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso si te quiero es porque sos mi amor mi cómplice y todo y en la calle codo a codo somos mucho más que dos.



Si quieres escucharlo en la voz de: Nacha Guevara
Sobre el poema.
El latido compartido: análisis del poema "Te quiero" de Mario Benedetti
Un recorrido por la ternura, la resistencia y la complicidad en los versos de Benedetti.
El amor como alianza cotidiana
El poema 'Te quiero' no se limita a una declaración romántica, sino que se transforma en un manifiesto de amor solidario. Benedetti no habla desde el arrebato pasional ni desde la idealización distante: habla desde la cercanía de lo humano, desde la complicidad que surge cuando dos personas se sostienen mutuamente en la vida.
El “te quiero” aquí no es susurro íntimo, sino promesa de compañía. La fuerza de sus versos reside en la manera en que convierte un sentimiento personal en un compromiso compartido frente al mundo.
Amor y militancia
En Benedetti, el amor rara vez se separa de lo social. 'Te quiero' es también un canto de resistencia: un recordatorio de que querer a alguien implica estar de su lado en los días difíciles, apoyar sus luchas y reconocer su dignidad. No se trata de un amor aislado en la intimidad, sino de un vínculo que tiene consecuencias en la vida pública y en la forma en que se enfrenta a la adversidad.
Amar, en este poema, es un acto político: significa dar fuerza al otro para no rendirse.
La ternura como fuerza
El poeta logra que la ternura aparezca no como debilidad, sino como fortaleza. Habla de la compañía, de la mano que se ofrece, del hombro que se brinda. Benedetti nos recuerda que el amor verdadero no es un espectáculo de gestos grandilocuentes, sino una suma de detalles cotidianos que sostienen.
La ternura, en 'Te quiero', es el verdadero motor de la esperanza.
El ritmo de la complicidad
La musicalidad del poema contribuye a su carácter íntimo. El uso de frases breves, la repetición del 'te quiero' como un estribillo, y la cadencia conversacional hacen que los versos se lean como un diálogo secreto entre dos que se entienden sin necesidad de demasiadas palabras. El poema se escucha como una canción compartida, como un latido que se acompasa.
El “te quiero” se vuelve mantra, certeza, respiración común.
El legado de Benedetti en estas palabras
Lo que hace que 'Te quiero' trascienda es que no pertenece solo a quien lo escribió ni a quien lo lee: pertenece a todas las parejas, amigos y compañeros que se sostienen mutuamente en el camino de la vida. El poema se convirtió en himno porque cualquiera puede reconocerse en sus versos: quienes aman desde la solidaridad, quienes creen en la unión de manos como escudo frente a la soledad y las injusticias.
El poema nos enseña que amar es también resistir, cuidar y caminar al lado del otro.
Sobre el autor.
Mario Benedetti: el hombre que escribió con la voz del pueblo
“La vida y la obra de un escritor que convirtió la ternura en resistencia y la palabra en refugio”
Infancia y raíces en Uruguay
Mario Orlando Hardy Brenno Benedetti Farrugia nació en Paso de los Toros, Uruguay, en 1920. Creció en una familia de origen italiano, marcada por la austeridad económica y por un fuerte sentido de dignidad. Desde joven sintió la inquietud de las letras y la necesidad de observar con detalle la vida cotidiana, lo que más tarde se reflejaría en sus cuentos y poemas.
Su niñez estuvo impregnada de silencios y aprendizajes que lo acercaron pronto al mundo de las palabras.
Primeros pasos en la literatura
Benedetti estudió en colegios de Montevideo y comenzó a trabajar desde muy joven para sostenerse. Fue empleado de oficina, vendedor y periodista. Esa vida de trabajos sencillos lo conectó con las realidades de la gente común. En 1945 fundó junto a otros escritores la revista literaria 'Marcha', donde inició un diálogo intenso entre literatura y política.
Sus experiencias laborales le dieron una voz auténtica, cercana y profundamente humana.
La literatura comprometida
En los años cincuenta y sesenta se consolidó como narrador y poeta. Obras como 'Montevideanos' (1959) y 'La tregua' (1960) lo catapultaron a la fama. 'La tregua', en particular, mostró la ternura escondida en la rutina gris de un oficinista y fue traducida a más de veinte idiomas, además de convertirse en película. Su poesía, mientras tanto, ya vibraba con un tono íntimo y a la vez colectivo.
Benedetti convirtió lo cotidiano en trascendente, y lo privado en un espejo de lo social.
Exilio y resistencia
Los años setenta marcaron un giro doloroso: tras el golpe militar en Uruguay, Benedetti fue perseguido y debió exiliarse. Vivió en Argentina, Perú, Cuba y España. En todos esos lugares escribió sobre el desarraigo, la nostalgia y la esperanza. Su poesía del exilio refleja no solo el dolor personal, sino el de toda una generación de latinoamericanos arrancados de sus raíces.
El exilio le enseñó que la palabra puede ser patria cuando la tierra se pierde.
El regreso y la madurez
Con el regreso de la democracia en Uruguay, Benedetti volvió a Montevideo en los años ochenta. Su figura ya era reconocida en toda Iberoamérica como la de un escritor comprometido, de lenguaje sencillo pero cargado de hondura. Continuó escribiendo poesía, cuentos, novelas y ensayos, siempre con una sensibilidad aguda para registrar el pulso humano.
Para Benedetti, escribir era una forma de acompañar la vida de los demás, no de encerrarse en la propia.
Legado inmortal
Mario Benedetti falleció en 2009 en Montevideo, dejando tras de sí una obra vasta que sigue viva en canciones, lecturas y corazones. Su poesía, musicalizada por artistas como Joan Manuel Serrat o Nacha Guevara, lo convirtió en voz popular y universal. No fue solo un poeta del amor, sino también de la justicia, la solidaridad y la resistencia.
Su legado es la certeza de que la poesía puede ser refugio, consuelo y también bandera.
(ByNotas de Libertad).

Desliza a la derecha para leer el siguiente título
Una travesía por Guanajuato donde la memoria se sirve en plato y la identidad se prueba con cada bocado




Los pueblos guanajuatenses en siete platillos que cuentan su historia.
Una mesa abierta para el viajero
Guanajuato no se conoce de pie: se conoce sentado a la mesa. Sus pueblos y ciudades comparten una vocación de hospitalidad que se expresa en platos servidos con generosidad. Cada receta es una carta de presentación, cada cazuela una bienvenida.
"Comer en Guanajuato es escuchar cómo la historia se sigue contando a fuego lento."
Las enchiladas mineras, la cajeta de Celaya y el fiambre de San Miguel son apenas el inicio de un recorrido donde el sabor es la clave para abrir la memoria de un pueblo.
"Cada platillo es un relato vivo, un espejo donde se asoma la gente que lo creó."
El alma en cada bocado
Ninguno de los platillos que aparecen en esta guía nació en cocinas de lujo. Son frutos del ingenio popular, de patios sencillos, conventos, fogones de leña y manos campesinas. En ellos se resume la capacidad de convertir lo poco en abundancia, lo cotidiano en celebración.
"Lo humilde se transformó en orgullo cada vez que la mesa se llenaba de familia y vecinos."
El caldo capón de Ocampo, la gallina en naranja de Tarandacuao y las enchiladas de Purísima revelan que en Guanajuato los sabores más profundos nacen de la necesidad y de la fe en la vida compartida.
"Comer en Guanajuato es participar en un ritual donde la memoria nunca se apaga."
Una guía para el paladar y para la vida
Este recorrido no es solo gastronómico: es también una lección de vida. La paciencia del hervor de la cajeta, la generosidad del fiambre, la resistencia del caldo capón y la frescura del caldo de pescado de Yuriria enseñan que la cocina también educa el corazón.
"El sabor enseña lo que la memoria confirma: somos lo que compartimos en la mesa."
Cada rincón del estado ofrece no solo un plato, sino un modo de entender la existencia: la alegría se sirve en tortilla, la esperanza en salsa, y la pertenencia en un plato de caldo humeante.
"Un bocado puede ser más revelador que un libro entero."
La memoria que no se apaga
Los migrantes lo saben mejor que nadie: basta un plato para volver a casa. Preparar enchiladas en el extranjero o hervir un caldo de pescado lejos de la laguna es convocar a Guanajuato entero a la mesa.
"Un guiso no solo alimenta: devuelve pertenencia, devuelve raíz."
La cocina no es nostalgia muerta: es memoria viva, que se transmite en las manos de las abuelas, en los secretos de los mercados y en el humo de las ferias gastronómicas.
"La tradición no se hereda en papeles: se hereda en los sabores que se repiten."
Epílogo introductorio
Invitamos al lector a recorrer estas páginas como quien recorre un mercado lleno de colores y aromas. Cada platillo descrito es un rincón del alma, una puerta abierta hacia la identidad de un pueblo orgulloso de sus raíces.
"Cada receta es un puerto donde siempre se puede volver a descansar."
Que esta guía sea entonces un mapa íntimo y festivo, una travesía donde cada bocado se convierte en lección de vida, y cada rincón de Guanajuato en testimonio de un pueblo que se reconoce en su cocina.
"Lo que se guarda no es el plato servido, sino el instante compartido."
(By Notas de Libertad).

Domingo 24 de agosto al sábado 30 de agosto.
Del Cielo a la Historia
Los Ecos del Calendario que nos acompañan cada semana
La memoria que se enciende
El calendario es un testigo silencioso que no olvida. Cada semana, al recorrer sus páginas, descubrimos santos que dieron la vida por su fe, efemérides que cambiaron el rumbo de las naciones y conmemoraciones que nos recuerdan heridas abiertas o conquistas compartidas.
No es una lista de fechas muertas: es un mapa emocional donde late la historia del mundo y de México.
Hay días que se encienden con la luz de los altares y otros que retumban con los cañones de las batallas. Algunos guardan la dulzura de un nacimiento, y otros, la sombra de un final abrupto.
Cada fecha es una chispa que ilumina el pasado y nos hace dialogar con él.
El calendario no solo marca días: despierta memorias.
Un viaje que abraza lo espiritual y lo humano
En este espacio el lector encontrará santos que iluminan con su ejemplo de perseverancia y fe, hechos históricos que dejaron huella en pueblos enteros y conmemoraciones que aún hoy nos interpelan.
Es un viaje donde lo espiritual y lo humano se enlazan, donde lo íntimo y lo colectivo se abrazan en un mismo relato.
Las voces de quienes nos precedieron siguen resonando, y lo hacen con fuerza en estas páginas. Un santo perseguido en la antigüedad, un héroe que defendió su patria, un pueblo que celebra o lamenta… todo converge en la trama de un calendario que jamás es estático.
Cada fecha guarda una historia que espera ser contada.
Es un viaje de regreso al origen y, al mismo tiempo, una mirada al futuro.
Donde el tiempo se vuelve relato
Del Cielo a la Historia, Los Ecos del Calendario no es una cronología fría ni un recuento escolar: es un relato que respira, que se mueve, que late. Aquí el tiempo se convierte en palabra, y la palabra en memoria.
Cada semana es un tejido de gestas, vidas y símbolos que nos devuelven identidad y pertenencia.
Los santos nos recuerdan la fuerza de la fe; las efemérides nos hablan del poder de la acción humana; las conmemoraciones nos invitan a reflexionar sobre lo que falta por construir.
El tiempo deja de ser un reloj para convertirse en relato vivo.
Aquí, el calendario no es calendario: es historia, es alma, es memoria.
Santoral Católico: Domingo 24 al sábado 30 de agosto
Domingo 24 de agosto
San Bartolomé Apóstol – Uno de los doce, predicó en la India y Armenia; murió mártir desollado, símbolo de fidelidad inquebrantable.
San Jorge Limniota – Monje sirio del siglo VII, perseguido por su oposición a la herejía monotelita; murió mártir en Constantinopla.
San Emiliano de Trevi – Obispo italiano del siglo IV, conocido por su celo pastoral y defensa de la fe frente al paganismo.
San Aurelio de Capua – Obispo venerado en Italia por su vida austera y su entrega al cuidado de los pobres.
San Severo de Calabria – Eremita italiano, célebre por su vida de oración y penitencia.
Lunes 25 de agosto
San Luis IX, rey de Francia – Monarca piadoso del siglo XIII, impulsor de la construcción de la Sainte-Chapelle y modelo de rey cristiano.
San Ginés de Arlés – Mártir romano, patrono de notarios y escribanos, ejecutado en Arlés en el siglo III.
San Gregorio de Utrecht – Abad y discípulo de San Bonifacio, contribuyó a la evangelización de los Países Bajos.
Santa Patricia de Nápoles – Virgen napolitana venerada como protectora de la ciudad; sus reliquias se conservan en la iglesia de San Gregorio Armeno.
San Menas de Constantinopla – Patriarca del siglo VI, notable por su firmeza en defender la fe católica contra el monofisismo.
Martes 26 de agosto
Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars – Fundadora de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, dedicada al cuidado de los pobres.
San Alejandro de Bérgamo – Soldado mártir, patrono de Bérgamo, martirizado en el siglo IV por negarse a renegar de su fe.
San Ceferino Papa – Papa del siglo III, gobernó en tiempos de persecución y defendió la doctrina contra las herejías.
San Víctor de Cesarea – Mártir palestino, ejecutado en el siglo IV durante la persecución de Diocleciano.
Beata María de Jesús Crucificado – Carmelita palestina del siglo XIX, conocida como “el lirio de Palestina”, con dones místicos.
Miércoles 27 de agosto
Santa Mónica – Madre de San Agustín, ejemplo de oración perseverante y paciencia; murió en Ostia en el 387.
San Cesáreo de Arlés – Obispo y gran predicador del siglo VI, defensor de los pobres y reformador de la disciplina eclesiástica.
San Gebardo de Constanza – Obispo de Constanza, célebre por su vida austera y su labor pastoral en Alemania.
San Licerio de Couserans – Obispo de la Galia, recordado por su servicio humilde en tiempos difíciles.
Beato Domingo de Alboraya – Mártir valenciano del siglo XV, fallecido por defender la fe.
Jueves 28 de agosto
San Agustín de Hipona – Doctor de la Iglesia, obispo, filósofo y teólogo, autor de “Confesiones” y “La ciudad de Dios”.
San Hermes Mártir – Cristiano romano ejecutado por su fe en el siglo II.
San Julián de Brívia – Mártir de origen francés, venerado por su testimonio de fidelidad al Evangelio.
Beata Alfonsa Clerici – Religiosa italiana del siglo XIX, dedicada a la enseñanza y a los pobres.
Beato José Tous y Soler – Franciscano capuchino español, fundador de las Hermanas Capuchinas de la Madre del Divino Pastor.
Viernes 29 de agosto
Martirio de San Juan Bautista – Decapitado por orden de Herodes, testigo de la verdad y precursor de Cristo.
Santa Sabina Mártir – Noble romana del siglo II, convertida al cristianismo, ejecutada por su fe.
San Adelfo de Metz – Obispo francés del siglo V, recordado por su devoción y trabajo pastoral.
Beato Enrique de Treviso – Mendigo italiano del siglo XIV, ejemplo de humildad y oración.
San Ebrulfo de Ouche – Fundador de monasterios en Normandía, dedicado a la vida monástica y la evangelización.
Sábado 30 de agosto
Santa Rosa de Lima – Primera santa de América, patrona de Perú y de todo el continente, modelo de entrega y penitencia.
San Félix de Adrumeto – Mártir tunecino que murió en la persecución de Diocleciano.
San Pamaquio – Senador romano, amigo de San Jerónimo, conocido por su caridad hacia los pobres.
Beato Alfredo Ildefonso Schuster – Cardenal arzobispo de Milán en el siglo XX, destacado pastor y liturgista.
San Bononio de Lucedio – Monje benedictino italiano del siglo XI, misionero en Oriente antes de volver a su abadía.





Música para recordar el ayer
Los Cinco Latinos: la elegancia argentina que conquistó al mundo




El grupo que convirtió la armonía vocal en una fiesta romántica en español
Los orígenes de un fenómeno
En 1957, cuando el eco del rock and roll se expandía desde Estados Unidos y las baladas comenzaban a perfilarse como género dominante, nació en Argentina un conjunto dispuesto a poner la voz latina en esa revolución musical: Los Cinco Latinos. Conducidos por la voz poderosa y delicada de Estela Raval, se convirtieron en embajadores de un estilo que mezclaba sofisticación, ternura y alegría.
Desde el inicio, supieron que no serían una copia, sino una voz propia.
Inspirados en la estética de los conjuntos vocales estadounidenses, lograron darle un sello latino, con energía más cálida y cercanía emocional.
El nacimiento de Los Cinco Latinos fue la afirmación de un romanticismo moderno.
Ellos demostraron que en español también podían hacerse armonías universales.
Un estilo inconfundible
La combinación de voces masculinas envolventes con la interpretación de Estela Raval les dio un sello inimitable. Mientras los coros sostenían la armonía, ella conducía las melodías con un dramatismo controlado, capaz de emocionar en cada nota.
La voz de Estela Raval fue el faro que guió al grupo.
Su estilo se distinguió por los arreglos vibrantes, la elegancia en escena y la capacidad de transformar cualquier canción en una declaración intensa y apasionada.
En cada actuación unían glamour y sentimiento.
El romanticismo sonaba con energía juvenil y moderna.
Éxitos que cruzaron fronteras
Los Cinco Latinos no tardaron en acumular éxitos. Entre sus temas más recordados se encuentran 'La balada de la trompeta', 'Quién será', 'El reloj' y versiones en español de clásicos internacionales como 'Only You'. Con ellos llenaron teatros en toda América y Europa, siendo uno de los pocos grupos de la región que triunfó más allá de sus fronteras.
Sus canciones fueron la banda sonora de una generación.
Con giras por países como España, México y Estados Unidos, demostraron que el idioma no era barrera cuando el sentimiento se transmitía con autenticidad.
El éxito de Los Cinco Latinos trascendió fronteras y culturas.
Convirtieron el castellano en idioma de glamour musical.
Los integrantes que dieron identidad
Aunque Estela Raval fue el rostro más visible, Los Cinco Latinos eran un verdadero ensamble. A su lado estaba Ricardo Romero, su esposo y director musical, quien fue además arreglista y tenor. Él fue la mente estratégica que delineó el camino del grupo.
Ricardo Romero fue el arquitecto musical del grupo.
Otro integrante clave fue Héctor Buonsanti, saxofonista en la primera formación, que aportaba elegancia instrumental al sonido del grupo. Su presencia marcó los primeros años del conjunto.
Héctor Buonsanti dio cuerpo y sofisticación con su saxofón.
Mariano Crispi se encargaba de las armonías como barítono. Discreto pero fundamental, completaba los matices que daban riqueza a las canciones.
Mariano Crispi representaba la fuerza discreta de la armonía.
Jorge Francisco Pataro aportaba juventud y frescura, con un timbre que equilibraba la solemnidad de los temas románticos con dinamismo escénico.
Jorge Pataro encarnó la energía juvenil en el escenario.
Permanencia y legado
El grupo atravesó cambios de integrantes y etapas de pausa, pero siempre mantuvo el espíritu intacto. Incluso en décadas posteriores, su presencia en festivales de nostalgia y homenajes musicales confirmó que su obra no había perdido vigencia.
Estela Raval se convirtió en símbolo de resistencia artística.
Hoy se les recuerda no solo como un conjunto vocal exitoso, sino como pioneros que demostraron que la música latina podía alcanzar la misma altura artística y popularidad que la anglosajona.
La elegancia fue su estandarte hasta el final.
Los Cinco Latinos dejaron un eco permanente en la memoria.
(By Notas de Libertad).
Quiéreme Siempre.
Hay Humo en Tus Ojos.
Eres Diferente.
Los Platters: las voces que hicieron del amor una eternidad




El grupo que transformó el doo-wop en poesía y llevó la ternura al corazón del rock and roll
Los orígenes de un sonido distinto
En los primeros años de la década de los cincuenta, cuando el rock nacía con la fuerza de la juventud y el rhythm & blues marcaba territorio, surgió un grupo que decidió caminar en dirección opuesta. The Platters apareció en Los Ángeles como un quinteto vocal dispuesto a suavizar la rudeza de aquellos tiempos con armonías limpias y melodías cargadas de emoción.
La suavidad fue su forma de rebeldía.
La apuesta fue arriesgada: en lugar de competir con guitarras estruendosas o ritmos veloces, ofrecieron canciones que hablaban al corazón en un lenguaje íntimo, casi confesional.
El corazón marcó el tempo de sus armonías.
Eligieron la emoción sobre la estridencia.
El estilo que marcó diferencia
El productor Buck Ram supo canalizar el talento de aquellas voces, dándoles un rumbo claro. En sus ensayos, cada timbre encontraba su lugar hasta formar una muralla de sonido delicado, capaz de envolver a quien escuchara.
Hicieron del susurro una bandera.
El secreto de The Platters residía en el equilibrio perfecto entre lo romántico y lo solemne. Cuando Tony Williams entonaba las primeras notas de 'Only You', el público quedaba atrapado en un encantamiento inolvidable.
Cada voz ocupó su sitio como un instrumento.
El romanticismo se volvió su sello.
Los grandes éxitos que conquistaron al mundo
Canciones como 'The Great Pretender', 'My Prayer', 'Twilight Time' y 'Smoke Gets in Your Eyes' fueron mucho más que sencillos de radio: se convirtieron en acompañantes de historias de amor alrededor del planeta.
Sus canciones acompañaron primeras miradas y despedidas.
La magia de sus interpretaciones radicaba en que lograban hacer universales las emociones más personales. Así, la soledad, la ilusión y la nostalgia encontraban voz en melodías que trascendieron idiomas y fronteras.
En lo simple descubrieron lo inolvidable.
El amor encontró coro y melodía.
Reconocimiento y permanencia en la memoria
El paso de los años confirmó que The Platters no eran un grupo de moda, sino una pieza clave en la evolución de la música popular. Sus discos vendieron millones de copias, y con el tiempo fueron reconocidos en los principales salones de la fama de la música vocal y del rock and roll.
La elegancia también es una revolución.
Su legado permanece porque enseñaron que la ternura también podía ser revolucionaria. En medio de los cambios sociales de los cincuenta y sesenta, ofrecieron la certeza de que el amor y la suavidad también podían dejar huella.
Su influencia se mide en memorias, no solo en listas.
La ternura ganó un lugar en la historia.
Un eco que sigue sonando
Aunque el grupo vivió disputas legales, cambios de integrantes y diversas formaciones que reclamaban el nombre, la esencia de The Platters no se desdibujó. Sus canciones continúan sonando con la misma frescura que el día en que conquistaron las listas de popularidad.
El tiempo no desgasta las buenas armonías.
Cada vez que alguien escucha 'Smoke Gets in Your Eyes' o 'Only You', revive la promesa de que el amor puede ser eterno cuando se canta con sinceridad. Ese es el verdadero triunfo de The Platters: haber convertido la música en memoria colectiva.
Cada escucha reescribe una historia personal.
Su legado es la emoción que persiste.
Las voces detrás del mito: los integrantes de The Platters
El proyecto nació con Herb Reed, quien aportó el bajo y la estabilidad que sostuvo al grupo durante toda su carrera. A su lado estuvieron David Lynch, voz de tenor discreta pero esencial; y Alex Hodge, uno de los primeros en formar parte del conjunto. Con el tiempo, Paul Robi se sumó para reforzar las armonías, aportando juventud y energía.
Herb Reed fue columna vertebral y conciencia.
Con la entrada de Tony Williams, The Platters encontraron la voz que los llevaría al estrellato. Su timbre claro y su capacidad de transmitir emociones profundas hicieron de 'Only You' y 'The Great Pretender' himnos universales.
Tony Williams encendió la antorcha del grupo.
La inclusión de Zola Taylor fue un golpe maestro. Ella no solo aportó un registro femenino que suavizó y enriqueció las armonías, también rompió barreras al ser una de las primeras mujeres en integrarse a un grupo de proyección mundial.
Zola Taylor cambió el paisaje con su presencia.
Tras la salida de Williams, Sonny Turner tomó el rol de voz principal en los años sesenta. Aunque nunca alcanzó la misma fama, mantuvo vivo el legado y permitió que el grupo continuara en los escenarios.
Más allá de las disputas legales y los cambios de integrantes, lo cierto es que The Platters nunca murieron. Sus canciones siguen escuchándose en radios, películas y celebraciones, demostrando que las armonías de aquel grupo trascendieron a las personas que las interpretaron.
(By Notas de Libertad).
Only You.
The Great Pretender.
Smoke Gets in Your Eyes.

“A la sombra del ángel"
De: Kathryn S. Blair



Resumen.
A la sombra del ángel
La vida luminosa y trágica de Antonieta Rivas Mercado
Bajo el signo del Ángel
El título de la obra de Kathryn Blair no es casualidad: la vida de Antonieta se tejió literalmente a la sombra de la Columna de la Independencia, diseñada por su padre Antonio Rivas Mercado. Ese “ángel” dorado se convirtió en el símbolo de un país en construcción, pero también en el emblema de una familia atrapada entre la grandeza y el vacío.
Antonieta nació en 1900, el mismo año en que se colocó la primera piedra del monumento. Era el inicio de un siglo convulso y el preludio de una vida destinada a la intensidad.
Su destino quedó ligado desde la cuna al símbolo monumental que marcó a toda su familia.
Cada paso de Antonieta fue acompañado por la sombra del Ángel, como una premonición de gloria y tragedia.
La historia de su vida es inseparable de la historia misma de México en el siglo XX.
Infancia entre privilegios y grietas
La niñez de Antonieta se desarrolló en un entorno privilegiado, entre mansiones afrancesadas, viajes a Europa y maestros particulares. Sin embargo, la estabilidad era frágil. La familia Rivas Mercado conoció tanto el prestigio como las carencias económicas, y en ese vaivén la pequeña aprendió que la belleza podía convivir con la inseguridad.
Su padre fue su mayor cómplice, su madre una presencia lejana y rígida. La niña creció con sensibilidad artística, con gusto por la lectura, la música y el francés, pero también con una necesidad urgente de afecto.
La infancia dorada escondía fracturas que marcarían su carácter.
El amor del padre fue bálsamo, pero la distancia de la madre dejó heridas profundas.
Desde pequeña aprendió a refugiarse en los libros y en la música para huir de la soledad.
Un matrimonio que se volvió prisión
Muy joven, Antonieta contrajo matrimonio con Albert Blair, un norteamericano que prometía estabilidad. Lo que encontró fue un encierro: celos, control y un amor convertido en jaula. Tuvieron un hijo, Donald, a quien ella adoraba, pero ni la maternidad fue capaz de salvar la relación.
El divorcio fue un escándalo en una sociedad que condenaba a las mujeres separadas. Para Antonieta, significó tanto la liberación como la carga de la incomprensión.
El matrimonio fue un error que se transformó en cadena.
Ser madre le dio fuerzas, pero también la hizo más vulnerable ante la crítica.
La ruptura la convirtió en una mujer marcada por la valentía y el estigma.
Mecenas en la vanguardia cultural
Años después, Antonieta irrumpió en la vida intelectual de la Ciudad de México. Sus salones se convirtieron en refugio de escritores y artistas, y su generosidad en cimiento de proyectos que definieron a toda una generación. Apoyó a Los Contemporáneos, promovió el teatro experimental, sostuvo publicaciones literarias y defendió la libertad creativa.
Fue la mujer que abrió puertas cuando los hombres las cerraban. Una mecenas que no buscaba protagonismo, sino un país que respirara modernidad.
Su nombre fue sinónimo de impulso cultural y generosidad.
Apoyó a creadores que después serían pilares de la literatura mexicana.
Creía en el arte como la verdadera revolución del espíritu.
Vasconcelos: amor y cruzada política
Su encuentro con José Vasconcelos fue decisivo. Lo acompañó en sus proyectos culturales, en su campaña presidencial de 1929, en mítines y giras donde el entusiasmo era aplastado por el fraude electoral. Para Antonieta, Vasconcelos era más que un político: era el hombre al que entregó su fe y su afecto.
Su amor por él fue tan ardiente como imposible. Vasconcelos no correspondió de la manera que ella esperaba, y la derrota electoral significó para Antonieta la derrota de su corazón.
Vasconcelos fue para ella un ideal y una condena.
La pasión política se confundió con el amor imposible.
La derrota electoral fue también una derrota íntima.
París y la soledad
Después del fracaso de Vasconcelos, Antonieta buscó aire en Europa. París, con su bullicio artístico, parecía prometerle un nuevo comienzo. Frecuentó círculos culturales, se reencontró con amistades y buscó un sitio para su voz. Pero la soledad y la sensación de desarraigo la acompañaban a cada paso.
En París descubrió que la distancia no cura las heridas del alma. El exilio terminó siendo otro tipo de encierro.
La Ciudad Luz no iluminó sus sombras internas.
El exilio fue promesa y condena a la vez.
Cada café y cada tertulia confirmaban su soledad.
El disparo en Notre Dame
El 11 de febrero de 1931, Antonieta entró en la catedral de Notre Dame. En un rincón del templo sacó un arma y se disparó en el corazón. Tenía 30 años. Su cuerpo quedó en medio de las piedras milenarias, rodeado de silencio y asombro.
Su muerte fue un grito contenido contra una época que no supo darle espacio. México perdió a una de sus voces femeninas más brillantes antes de que pudiera florecer plenamente.
La catedral guardó el eco de un disparo que aún duele.
Eligió la soledad de un templo para decir adiós.
Su vida se apagó demasiado pronto, dejando un vacío irreparable.
El legado bajo la sombra
Kathryn Blair, nuera de Antonieta, reconstruye en “A la sombra del ángel” esa vida breve y desbordante. Lo hace desde los diarios, las cartas, los testimonios familiares, pero sobre todo desde el dolor de una mujer que se adelantó a su tiempo. Antonieta no solo fue musa ni mecenas: fue escritora, promotora, madre, amante, y sobre todo, un espíritu inconforme.
El ángel de la Independencia sigue en pie, pero Antonieta se convirtió en un ángel caído. Su historia es la de una mujer que buscó libertad y amor en un país que aún no estaba listo para otorgárselos.
Su figura renace como emblema de libertad.
Su vida breve se convirtió en símbolo de resistencia femenina.
Recordarla es entender a un México que aún buscaba su identidad.
Sobre el autor.
Kathryn S. Blair
La pluma que devolvió a la vida a Antonieta Rivas Mercado
Orígenes y formación
Kathryn S. Blair nació en Estados Unidos a mediados del siglo XX, en un entorno marcado por el cruce de culturas. Llegó a México muy joven, donde conoció y se casó con Donald Blair, hijo de Antonieta Rivas Mercado. Ese vínculo familiar la condujo de manera inevitable a la historia de su suegra, que terminaría siendo el centro de su labor literaria.
Desde el inicio mostró un interés profundo por la historia y la literatura mexicanas, ámbitos que asumió con rigor investigativo y con un compromiso personal.
Aunque su lengua materna era el inglés, decidió escribir en español, convencida de que la memoria de Antonieta debía ser contada en la voz de México.
Camino hacia la escritura
Su llegada al mundo literario no fue la de una autora improvisada. Durante años se dedicó a revisar documentos familiares, cartas, diarios y testimonios relacionados con la vida de Antonieta Rivas Mercado.
Ese trabajo paciente y minucioso le permitió construir una visión íntima de la protagonista, distinta a las miradas externas que solían reducirla a un pie de página en la historia cultural de México.
Blair entendió que detrás de la tragedia había un personaje lleno de vida, inteligencia y pasión, y que contar su historia era también iluminar el México de principios del siglo XX.
“A la sombra del ángel”
Publicado en 1995, A la sombra del ángel fue su primera gran obra y la que le dio reconocimiento.
La novela biográfica reconstruye la vida de Antonieta Rivas Mercado desde su nacimiento hasta su suicidio en Notre Dame, combinando fidelidad documental con recursos narrativos propios de la novela histórica.
El libro se convirtió en un éxito editorial porque acercó al gran público la vida de una mujer que había sido olvidada o incomprendida.
Reconocimiento y legado
Tras la publicación, Kathryn Blair fue reconocida como una de las autoras extranjeras que mejor había sabido interpretar la historia mexicana desde una perspectiva íntima y sensible.
Su obra recibió elogios tanto en México como en el extranjero, por la precisión documental y la fuerza narrativa con que revivió a Antonieta.
Su mayor aporte fue demostrar que la historia también puede contarse a través de la mirada de las mujeres, con un enfoque humano y literario que trasciende los datos fríos.
Últimos años
Radicada en México durante gran parte de su vida, Kathryn S. Blair continuó vinculada al ámbito cultural.
Siguió trabajando en proyectos de investigación y literatura, manteniendo siempre la convicción de que la memoria de Antonieta debía permanecer viva.
Su nombre quedó ligado para siempre a la recuperación de una figura clave de la cultura mexicana.
(By Notas de Libertad).





La elección del 2000: cuando el PRI perdió la Presidencia
La campaña de Francisco Labastida Ochoa y el amanecer de la alternancia
El fin del mito de invencibilidad
El PRI frente a su prueba más dura
El ambiente político al final del siglo
México cerraba el siglo XX con un aire enrarecido. El PRI seguía en el poder, pero ya no era el mismo coloso que aplastaba oposiciones sin despeinarse. El país había cambiado: los medios eran más libres, las universidades estaban llenas de jóvenes inconformes, y las oposiciones habían aprendido a organizarse.
El PRI seguía teniendo poder, pero ya no imponía respeto, sino cansancio.
Cada elección local perdida era como una grieta en un muro que parecía eterno.
Los ciudadanos comenzaron a preguntarse si realmente el PRI podía ser vencido en las urnas.
La transición ya no era un sueño de intelectuales, sino una demanda de la calle.
Ernesto Zedillo y el nuevo árbitro electoral
El presidente Zedillo había llegado a Los Pinos tras la tragedia de Colosio y la crisis del 94. No buscó convertirse en caudillo ni imponer su sombra; eligió un camino distinto: fortalecer al árbitro de las elecciones. El IFE se volvió autónomo, un árbitro ciudadano que ya no recibía órdenes del gobierno.
Zedillo entendió que su papel no era prolongar al PRI, sino salvar a la República de otro fraude.
El presidente anunció que el dedazo estaba muerto, y muchos lo tomaron como una broma.
Sin embargo, con los meses quedó claro que iba en serio: el sistema se abría.
Por primera vez en setenta años, el PRI competiría en condiciones casi parejas.
Las primeras señales de desgaste
El PRI había perdido la mayoría en la Cámara de Diputados en 1997 y, por primera vez, un gobernante opositor despachaba en la Ciudad de México. Eran señales claras: el sistema de partido único estaba en su ocaso. El mito de invencibilidad comenzaba a resquebrajarse.
Cada derrota local alimentaba la esperanza nacional de que el cambio era posible.
Los viejos operadores priístas ya no eran garantía de triunfo en las urnas.
El país había aprendido a votar distinto, y el PRI no sabía cómo enfrentarlo.
La maquinaria electoral, antes temida, ahora parecía un gigante fatigado.
La sombra del 68 y del 88
La memoria colectiva no olvida. El 68 aún era herida abierta y el fraude del 88 seguía vivo en la conciencia popular. Muchos mexicanos estaban decididos a que, en el 2000, no se repitiera la historia. La vigilancia ciudadana sería intensa y la sospecha contra el PRI inevitable.
Las cicatrices del pasado se convirtieron en gasolina para el deseo de cambio.
En cada esquina se hablaba de la caída del sistema como un recuerdo que dolía.
Los jóvenes universitarios del 2000 crecieron oyendo esas historias y no querían repetirlas.
La ciudadanía llegó a la campaña con ojos desconfiados y el ánimo encendido.
El hartazgo ciudadano en las calles
El PRI ya no dominaba el lenguaje popular. La gente hablaba de corrupción, de caciques, de políticos ricos y ciudadanos pobres. El discurso oficial no emocionaba a nadie. En cambio, en las plazas públicas empezaban a escucharse gritos a favor de un cambio urgente.
El hartazgo era tan fuerte que se podía palpar en los mercados y en los cafés.
Las bromas contra el PRI corrían más rápido que los boletines del partido.
El voto dejó de ser un trámite obligatorio para convertirse en un arma ciudadana.
En las conversaciones familiares se repetía una frase: “ya basta”.
La sorpresa que se avecinaba
Nadie en el PRI lo admitía, pero todos lo intuían: esa elección sería distinta. Los viejos métodos ya no alcanzaban. Los jóvenes estaban movilizados, los medios cuestionaban, los empresarios querían estabilidad sin dedazos. El país entero parecía a punto de dar un salto histórico.
El 2000 no sería una elección más: sería la batalla que definía un siglo.
Los priístas confiaban en su estructura, pero la gente confiaba en su voto.
La elección dejó de ser trámite: se convirtió en un plebiscito contra el pasado.
El mito de invencibilidad estaba a punto de morir frente a los ojos del mundo.
El candidato del sistema
Francisco Labastida Ochoa, un rostro serio para un tiempo incierto
El perfil técnico frente a la política de masas
Francisco Labastida Ochoa no era un improvisado. Venía de una larga carrera en la administración pública: secretario de Gobernación, de Agricultura, gobernador de Sinaloa. Tenía fama de disciplinado, trabajador y conocedor de los engranajes del Estado. Pero en el terreno de la política de masas, esa seriedad no siempre era una ventaja.
Para nosotros era un hombre capaz, pero no un caudillo que despertara pasiones.
Su estilo metódico y pausado contrastaba con la exigencia de un pueblo que quería emoción.
Sentíamos que el hombre de gabinete no lograba encender las plazas públicas.
A veces su conocimiento técnico parecía volverse un peso muerto en la arena política.
La imagen del “hombre institucional”
Nuestro partido lo presentó como el garante de estabilidad, el rostro del “Nuevo PRI”. La campaña quiso pintarlo como un reformista moderado, capaz de dar continuidad sin sobresaltos. Pero esa etiqueta de “institucional” terminó jugándonos en contra: parecía más un defensor del sistema que un agente de cambio.
El país no buscaba estabilidad, sino una sacudida histórica.
El discurso de continuidad nos sonaba vacío frente al grito popular de cambio.
La palabra “institucional” evocaba obediencia, no renovación.
Su candidatura se percibía como una prolongación de lo mismo.
La carga de 71 años de historia priísta
Aunque Labastida no tenía escándalos graves en su expediente, cargaba con el peso del partido entero. Cada corrupción de un gobernador, cada fraude electoral del pasado, cada crisis económica, caían sobre sus hombros como si fueran suyos. No importaba lo que él prometiera: era el candidato del PRI, y eso bastaba para despertar rechazo en millones.
Nosotros sabíamos que era juzgado por los pecados de generaciones anteriores.
La memoria colectiva no distinguía matices cuando el hartazgo era profundo.
El simple logo de nuestro partido se había convertido en una losa electoral.
Muchos no veían a Labastida: veían setenta años de gobiernos en su figura.
La decisión de “nadar de muertito”
Con encuestas que al inicio nos daban ventaja cómoda, su equipo eligió la estrategia del silencio: dejar que Fox se desgastara solo con sus exabruptos. Labastida hizo pocos actos multitudinarios y evitó confrontaciones directas, confiado en que la maquinaria priísta haría el resto al final. Ese cálculo resultó un error fatal.
Mientras él callaba, Fox ocupaba todos los titulares.
El que debía mostrarse como líder aparecía como un candidato invisible.
El silencio, en política, se confunde con debilidad.
La pasividad terminó volviéndose nuestra gran enemiga.
El PRI dividido tras la interna con Madrazo
La primaria interna dejó heridas abiertas. Roberto Madrazo, con su lema de “Dale un Madrazo al dedazo”, había movilizado a una base inconforme. Aunque al final aceptó la derrota, muchos de sus seguidores no se sumaron con entusiasmo a la campaña. Esa división minó la unidad que siempre había sido nuestra fuerza.
Ya no éramos un ejército disciplinado, sino un mosaico de facciones.
Los madrazistas resentidos trabajaron a medias o incluso en contra.
La imagen de fractura debilitó a nuestro candidato desde adentro.
La disciplina que antes era nuestro orgullo, en el 2000 se convirtió en nostalgia.
La campaña que comenzó confiada
Al inicio de la contienda hablábamos de triunfo seguro. Los viejos operadores aseguraban que la estructura territorial bastaría para mantenernos en el poder. Pero conforme avanzaron los meses, la confianza se volvió nerviosismo. Las encuestas ya no eran favorables y, de pronto, la maquinaria parecía oxidada.
La soberbia del inicio se transformó en miedo en la recta final.
Descubrimos que la lealtad ya no se acarreaba tan fácil como antes.
Nuestro aparato electoral se mostró cansado y menos efectivo.
La confianza inicial de Labastida fue, en realidad, nuestra primera gran derrota.
El fenómeno Fox
Carisma, botas y un grito de cambio
De Coca-Cola a la política nacional
Muchos de nosotros lo veíamos al inicio como un personaje pintoresco, casi folclórico. Vicente Fox había pasado de ser ejecutivo en Coca-Cola a gobernador de Guanajuato, y ahora recorría el país con botas, sombrero y frases rimbombantes. Al principio lo subestimamos, convencidos de que un empresario ranchero no podría derrotar al PRI.
Creímos que su estilo extravagante terminaría cansando a los votantes.
Nos parecía más un showman que un verdadero presidenciable.
Pensábamos que la política nacional lo rebasaría pronto.
Nunca imaginamos que su estilo sería precisamente lo que lo haría crecer.
La figura del ranchero rebelde
Fox logró algo que a nosotros nos faltaba: conectar con la gente común. Hablaba con palabras sencillas, hacía bromas, se dejaba abrazar y besuquear por las señoras en los mítines. Mientras nosotros seguíamos con discursos técnicos y solemnes, él levantaba multitudes con ocurrencias improvisadas.
Su lenguaje llano lo volvía cercano para quienes estaban hartos del tecnicismo priísta.
En cada plaza dejaba la impresión de ser “uno de los nuestros”.
Mientras nuestros actos se sentían rígidos, los suyos parecían fiestas populares.
Ese contraste comenzaba a calar fuerte en el ánimo ciudadano.
Los Amigos de Fox y la movilización ciudadana
Nos sorprendió ver cómo surgían por todo el país grupos de voluntarios que no tenían nada que ver con estructuras partidistas tradicionales. Los llamaban “Amigos de Fox”, y operaban con entusiasmo inédito. No necesitaban acarreados ni lonches para moverse: se organizaban solos, con recursos propios, convencidos de que había que sacar al PRI.
Descubrimos que enfrente había un movimiento ciudadano, no solo partidista.
Esos voluntarios llenaban plazas que nosotros apenas alcanzábamos a ocupar.
Mientras nuestra base pedía camiones y viáticos, ellos llegaban con alegría propia.
Nos dimos cuenta de que competíamos contra energía pura y desbordada.
Las frases pintorescas que marcaron la campaña
Fox no era un orador elegante, pero tenía frases que se clavaban en la memoria popular. Llamaba “alimañas” a nuestros políticos corruptos, decía que sacaría al PRI “a patadas” y gritaba “¡Ya!” como lema de campaña. A nosotros nos parecían groserías e imprudencias, pero a la gente les sonaban como verdades sin maquillaje.
Cada insulto suyo contra el sistema se convertía en titular de periódico.
La irreverencia que criticábamos era la frescura que la gente celebraba.
Nosotros hablábamos de estabilidad, él hablaba de sacar al PRI.
Y mientras lo subestimábamos, él crecía en encuestas.
El paso de la irreverencia a la moderación
Lo que más nos sorprendió fue su capacidad de cambiar de piel. Después de meses de provocar y gritar, comenzó a moderarse. Se puso traje, habló de unidad y de reconciliación, prometió gobernar con los mejores priístas y perredistas. Ese giro lo hizo ver confiable, sin perder el carisma que lo había impulsado.
Fox supo cuándo dejar de ser rebelde para parecer presidente.
Nosotros no tuvimos un viraje semejante y quedamos atrapados en la rigidez.
Él entendió que la elección también se ganaba con confianza.
El país vio en él al cambio posible y no solo al opositor gritón.
La construcción de un liderazgo épico
Al final, nos enfrentamos a un candidato que había sabido contarse como historia. Fox se presentó como el hombre terco que luchaba contra el gigante del sistema, y la gente se lo compró. Se convirtió en el símbolo de que era posible tumbarnos con votos. Esa narrativa épica, simple y poderosa, fue su mayor triunfo.
Mientras nosotros nos enredábamos en cifras, él hablaba de futuro.
Su figura encarnó el mito del ciudadano contra el poder.
La gente ya no quería técnicos: quería héroes.
Y nos dimos cuenta, tarde, de que habíamos sido derrotados en el terreno de la emoción.
El tercer jugador
Cuauhtémoc Cárdenas y el voto dividido de la izquierda
La memoria del 88
Para nosotros, dentro del PRI, la figura de Cárdenas siempre estuvo acompañada por la sombra del 88. No se trataba solo de un año: era su bandera, el recuerdo de una elección que millones de mexicanos sintieron arrebatada. Cada vez que aparecía en campaña, esa memoria se reactivaba.
El 88 no era ya un reproche al PRI en general, sino la herida personal que Cárdenas representaba.
Nosotros cargábamos con ese fantasma, pero él lo transformaba en legitimidad moral.
Su sola presencia era recordatorio de lo que para muchos había sido un fraude.
Así, aunque no creciera en encuestas, mantenía un peso simbólico que nos perseguía.
La experiencia de 1994
En 1994 lo vimos competir de nuevo, y aunque perdió frente a Zedillo, su candidatura consolidó al PRD. Para el 2000 llegaba con la legitimidad de haber luchado dos veces. Muchos ciudadanos reconocían en él constancia y dignidad, incluso si no compartían su visión.
El país lo respetaba como luchador democrático, aunque no todos lo votarían.
Su imagen de hombre honesto contrastaba con la corrupción que cargábamos nosotros.
Era el opositor que representaba congruencia frente a nuestra maquinaria.
Su sola presencia nos recordaba lo mucho que habíamos perdido en credibilidad.
La gestión en la Ciudad de México
Haber gobernado la capital lo fortaleció. En el Distrito Federal había demostrado que la izquierda podía gobernar con orden y programas sociales. Eso le daba un piso sólido, sobre todo en zonas urbanas donde nosotros estábamos debilitados.
El éxito en la capital lo convirtió en referente nacional.
Muchos capitalinos presumían que con él vivían un gobierno distinto.
Nosotros sentíamos que perdíamos un bastión simbólico clave.
Era la prueba viviente de que el PRI ya no era indispensable para gobernar.
Un PRD dividido y debilitado
Pero también veíamos sus debilidades. El PRD estaba fracturado por luchas internas, y figuras como Muñoz Ledo habían abandonado sus filas. Eso lo hacía menos competitivo a nivel nacional. Para nosotros era un alivio: significaba que Fox tendría que disputarle votos en la izquierda.
Un partido dividido siempre llega débil a las urnas.
El PRD no logró convertirse en una verdadera maquinaria nacional.
A Cárdenas le sobraba prestigio, pero le faltaba estructura.
Esa debilidad fue una de las pocas ventajas que tuvimos.
El voto útil y la fuga hacia Fox
Lo que no calculamos fue el fenómeno del voto útil. Muchos simpatizantes de izquierda, conscientes de que Cárdenas no ganaría, terminaron apoyando a Fox para sacar al PRI de Los Pinos. Ese desvío nos costó caro: votos que hubieran dividido más la oposición terminaron sumándose al panista.
El voto útil fue el golpe más doloroso para nuestra estrategia.
Descubrimos que el verdadero enemigo no era la izquierda, sino la unión contra nosotros.
Muchos que admiraban a Cárdenas depositaron su esperanza en Fox.
Ese traslado silencioso de votos fue decisivo para nuestra derrota.
El legado de persistencia democrática
Al final, Cárdenas no ganó, pero su papel fue central. Representó la perseverancia, la dignidad de la lucha democrática, y la memoria de un país que exigía justicia. Para nosotros, su presencia fue una advertencia: aunque no lograra la Presidencia, había abierto el camino para que otros lo intentaran.
Cárdenas nos demostró que las derrotas también construyen futuro.
Fue el símbolo de que el PRI ya no era dueño exclusivo de la política.
Cada voto suyo recordaba la deuda histórica del 88.
Y su figura quedó como el recordatorio de que la democracia ya no nos pertenecía.
Estrategias en choque
Una campaña pasiva contra un huracán de entusiasmo
El manual que ya no servía
Nosotros seguíamos aferrados a un manual de campaña que había funcionado durante décadas: control de estructuras, publicidad medida, discursos preparados. Pero en el 2000 ese libreto estaba caduco. La gente ya no reaccionaba a las fórmulas conocidas.
Lo que antes era garantía de éxito, ahora era visto como manipulación.
Los operadores repetían rutinas que sonaban anticuadas frente al ímpetu ciudadano.
La experiencia que nos enorgullecía se convirtió en lastre.
No supimos leer a tiempo que el electorado había cambiado más rápido que nosotros.
La frustración de los operadores
En el terreno lo sentíamos. Nuestros operadores, acostumbrados al acarreo y a la disciplina de los sectores, regresaban con la cara larga: la gente asistía, sí, pero sin entusiasmo. En contraste, los mítines de Fox eran hervideros de emoción espontánea.
Nos dolía ver que los camiones ya no bastaban para llenar el vacío de convicción.
Los viejos caciques cumplían, pero las bases lo hacían sin alegría.
Era evidente que la asistencia obligada no podía competir contra la fe ciudadana.
Cada evento nos recordaba que estábamos perdiendo la batalla del ánimo.
La apuesta por el miedo
Cuando intentamos reaccionar, elegimos el camino fácil: meter miedo. Hablamos de la inexperiencia de Fox, de supuestos riesgos, de caos económico si llegaba al poder. Pero los mensajes de miedo llegaban a una sociedad cansada de advertencias vacías.
El recurso del miedo ya no asustaba a nadie; la gente quería esperanza.
En lugar de sembrar dudas, reforzábamos la percepción de que no teníamos propuestas.
El miedo se convirtió en reflejo de nuestra propia inseguridad.
Y al usarlo, confirmábamos que estábamos a la defensiva.
La incapacidad de reinventarnos
Algunos dentro del partido planteamos que era hora de un mensaje distinto: reconocer errores, hablar de renovación, ofrecer un cambio desde adentro. Pero la inercia pudo más. Era difícil mover un aparato que llevaba setenta años repitiendo la misma canción.
La falta de autocrítica nos condenó a repetir viejas fórmulas.
Cada propuesta de renovación quedaba enterrada en comités y burocracias.
Preferimos apostar al aparato en lugar de atrevernos a innovar.
Y esa indecisión nos restó la oportunidad de recuperar credibilidad.
El peso de las encuestas
Las encuestas empezaron a ocupar un papel central. Cada nueva medición era tema de sobremesa, y cuando Fox aparecía arriba, la gente lo comentaba como si fuera marcador de partido de fútbol. Nosotros solíamos despreciar las encuestas, pero en el 2000 se volvieron un termómetro que nos exhibía cada semana.
Las encuestas dejaron de ser datos: se convirtieron en profecías cumplidas.
Cada punto que perdíamos en mediciones era un golpe a la moral interna.
Ver a Fox arriba en números nos paralizaba más de lo que admitíamos.
El electorado comenzó a votar con la convicción de que la alternancia era posible.
La sensación de obsolescencia
Lo más duro fue sentirnos desfasados. Fox hablaba con lenguaje moderno, la gente se organizaba por cuenta propia, las encuestas eran tema de cafés, y nosotros seguíamos confiando en operadores que llenaban auditorios sin pasión. Éramos un partido viejo en un país que pedía novedad.
El PRI parecía anclado en un siglo que ya había terminado.
Nos dimos cuenta de que la historia nos estaba rebasando en tiempo real.
Competíamos con técnicas del pasado contra un fenómeno del presente.
Y en ese choque, fue evidente que estábamos perdiendo la batalla por el futuro.
El primer debate
Cuando la televisión nos dejó al desnudo
La expectativa ciudadana
El país esperaba ese momento como nunca antes. En 1994 ya habíamos visto lo que un debate podía provocar: Diego Fernández de Cevallos sorprendió al país con su oratoria y Zedillo fue vapuleado ante millones de televidentes. Lo más extraño fue lo que vino después: Diego desapareció misteriosamente de la contienda durante semanas, y esa ausencia le permitió a Zedillo recuperarse. Esa memoria nos acompañaba en el 2000.
El antecedente de 1994 nos recordaba que un debate podía cambiar la historia en una sola noche.
Por eso sabíamos que el primer debate del 2000 no era cualquier cosa: podía definir la campaña en un solo golpe.
El recuerdo de Diego desapareciendo tras arrasar en 1994 nos rondaba la mente.
Esta vez no habría margen: la televisión podía catapultar o hundir para siempre a un candidato.
Lo que escuchábamos en el partido
En nuestras reuniones internas se comentaba que Labastida estaba rodeado de asesores que lo llenaban de instrucciones. No hacía falta estar en la preparación para notarlo: se veía rígido, sin espacio para la espontaneidad.
Nos llegaban rumores de que lo saturaban con consejos contradictorios.
Esa sobrepreparación se reflejaba en su falta de soltura frente a las cámaras.
No necesitábamos estar en el cuarto de guerra para darnos cuenta de eso.
Era evidente hasta para la militancia que estaba atado por demasiadas voces.
La puesta en escena
Cuando comenzó el debate, Fox apareció relajado, con esa sonrisa suya de confianza en sí mismo. Cárdenas, sobrio y formal, era fiel a su estilo. Labastida, en cambio, se veía tenso. Los priístas frente a la pantalla lo notamos: los gestos, las pausas, la falta de soltura. La imagen pesaba más que las palabras.
En televisión, los gestos hablan más fuerte que los discursos.
Nosotros vimos a un Labastida encogido, mientras Fox se expandía.
La pantalla amplificaba cada inseguridad.
Y lo que se transmitía era más nerviosismo que firmeza.
El error que marcó la noche
El momento crítico llegó cuando Labastida decidió reclamar públicamente los apodos que Fox había usado en su contra. Con el rostro serio, lo escuchamos decir en cadena nacional que lo habían llamado “mariquita” y “la vestida”. En ese instante sentimos un vacío en el estómago: estaba repitiendo, ante millones, lo que muchos ni siquiera sabían.
No fue Fox quien popularizó los apodos: fue nuestro propio candidato en el debate.
El país no vio a un hombre firme, sino a alguien dolido y a la defensiva.
Un presidente en potencia no puede presentarse como víctima.
Aquella noche los insultos se volvieron parte del imaginario colectivo.
El impacto entre la militancia
En nuestras filas el golpe se sintió de inmediato. En las charlas de pasillo, en los comités y hasta en los cafés, la militancia comentaba con preocupación lo ocurrido. Lo que debía ser un momento de autoridad se convirtió en un episodio incómodo que nos dejó cabizbajos.
El verdadero golpe no fue solo para él: también nos alcanzó a todos los que militábamos en el PRI.
Ese debate nos dejó con la sensación de haber perdido terreno colectivo.
Más que un revés externo, fue un golpe de confianza para toda la base.
Nuestra moral de campaña se resquebrajó esa misma noche.
La resaca del debate
Al día siguiente lo confirmamos en los periódicos, en las caricaturas, en las conversaciones de la calle. El tema no eran las propuestas, sino la imagen que había quedado. La narrativa ya estaba escrita: Fox ganó, Labastida se debilitó. Nosotros pasamos de la defensiva a la resignación.
El debate no nos hundió del todo, pero cambió el rumbo de la campaña.
A partir de entonces, corríamos detrás de la agenda marcada por Fox.
Cada encuesta posterior recordaba lo que habíamos perdido esa noche.
Fue el instante en que comprendimos que la televisión podía definir la historia.
El segundo debate y la recta final
La carrera hacia el 2 de julio
Un Labastida más agresivo
El segundo debate era nuestra oportunidad de recomponer el terreno perdido. Esta vez, Labastida apareció más preparado, con datos, cifras y un tono más enérgico. Ya no era el hombre encogido de la primera cita televisiva. Sin embargo, la agresividad no siempre transmite liderazgo: sonaba más a desesperación que a firmeza.
Nos aferramos a la idea de que un buen debate podía revertir la tendencia.
La fuerza de sus datos no alcanzaba a borrar la imagen del primer tropiezo.
Cada ataque lanzado contra Fox sonaba urgente, no estratégico.
La gente veía pelea, no conducción de país.
Fox más moderado y confiable
Lo que nos golpeó fue el cambio de estrategia de Fox. Si en el primer debate había sido retador, en el segundo apareció más calmado, con traje formal y un tono presidencial. Ese giro desconcertó: mientras Labastida buscaba arrinconarlo, Fox parecía por encima del pleito, seguro de su ventaja.
Fox ya no era el opositor bravucón, sino el futuro presidente.
Nosotros atacábamos, él sonreía con calma.
La ciudadanía interpretó su moderación como madurez.
Y en esa comparación, volvimos a quedar en desventaja.
La insistencia en el voto útil
Mientras nosotros peleábamos por defender nuestro terreno, Fox lanzaba su mensaje más eficaz: el llamado al “voto útil”. Pedía directamente a los perredistas inconformes que lo apoyaran para sacar al PRI. Y lo hicieron. Esa táctica comenzó a crecer como ola en la recta final.
El “voto útil” fue la daga que perforó nuestro blindaje.
Muchos que nunca hubieran votado PAN, votaron por Fox para sacarnos.
Su discurso era simple: no dividan el cambio.
Y esa simplicidad se volvió demoledora.
Los cierres de campaña
Los contrastes fueron inevitables. Nuestros cierres mostraban disciplina: banderas, líderes sindicales, estructuras movilizadas. Los de Fox parecían carnavales: familias, jóvenes, ciudadanos comunes gritando “¡Ya!”. Lo vivimos como una batalla de ritual contra espontaneidad.
Nuestros mítines lucían organizados; los suyos, desbordados.
La emoción espontánea derrotaba a la logística impecable.
Donde había obligación en nosotros, había entusiasmo en ellos.
El país entero lo notaba, y eso nos hundía más.
Los temores al fraude aún presentes
Entre la gente se escuchaba un murmullo constante: “¿Nos dejarán ganar?”. Nosotros sabíamos que esta vez el IFE estaba blindado, pero el fantasma del 88 seguía vivo en la memoria colectiva. Esa sospecha, paradójicamente, motivaba más al electorado opositor: querían un triunfo tan claro que no pudiera negarse.
El miedo al fraude no desanimó: empujó más participación.
Cada voto contra nosotros llevaba el sello del recuerdo del 88.
La ciudadanía llegó decidida a vigilar cada casilla.
El PRI ya no era árbitro, y el país lo celebraba.
La sensación de un cambio inevitable
En las últimas semanas lo sentimos en el aire: la gente hablaba como si Fox ya hubiera ganado. Los comerciantes, los jóvenes, hasta los taxistas decían: “Ahora sí se va el PRI”. Esa certeza colectiva era el signo de que habíamos perdido la batalla antes de las urnas.
La percepción de triunfo se convirtió en profecía cumplida.
Nosotros seguíamos en campaña, pero el país ya había decidido.
El cambio dejó de ser posibilidad: se volvió inevitabilidad.
Y así llegamos al 2 de julio, con el presentimiento de que sería el final.
El día de la elección
México decide su destino
La jornada más vigilada
Desde temprano sentimos que no era una elección cualquiera. Las casillas abrieron con largas filas, algo que pocas veces habíamos visto. La gente llegaba con paciencia, con determinación, como si supiera que estaba escribiendo historia. En nuestras filas había disciplina, pero también un nerviosismo extraño.
Nunca antes habíamos visto tanto entusiasmo por votar desde temprano.
La gente acudía con una sonrisa, como si fuera fiesta nacional.
El aire estaba cargado de expectación, incluso más que de tensión.
Comprendimos que el país estaba más decidido que nunca.
El voto joven y urbano
Los jóvenes llegaron en masa a las casillas. Muchos votaban por primera vez y lo hacían con orgullo. No necesitábamos encuestas para darnos cuenta: el voto joven no era para nosotros. En las ciudades grandes, donde siempre habíamos tenido fuerza, se respiraba un ánimo opositor.
Los universitarios llegaban como brigadas de alegría.
El voto urbano se nos escapaba entre los dedos.
Nosotros ofrecíamos experiencia, ellos pedían futuro.
La juventud no votaba por costumbre, votaba por convicción.
Las casillas repletas
Al recorrer casillas y escuchar reportes, notamos la diferencia. En elecciones anteriores, muchos ciudadanos se abstenían, confiados en que nada cambiaría. Ese día, en cambio, las urnas parecían desbordarse. La participación era altísima y la sensación era clara: la sociedad estaba tomando el control.
La gente votaba con energía, no con resignación.
La jornada se volvió un desfile de ciudadanos empoderados.
Lo que antes era trámite, ahora era acto de rebeldía cívica.
Cada boleta depositada parecía un voto contra la costumbre.
Los rumores al cierre
Al caer la tarde, comenzaron los rumores. Que Fox ganaba en el norte, que Cárdenas arrasaba en la capital, que el PRI resistía en bastiones rurales. En nuestras oficinas, los teléfonos no paraban, pero nadie podía confirmar nada. Era como vivir en un limbo: esperábamos noticias sabiendo que no serían favorables.
Cada rumor parecía cuchillada a la esperanza.
Los priístas nos llamábamos unos a otros buscando consuelo.
El ambiente se llenó de incertidumbre y silencio.
Sabíamos que no había regreso: los números no mentirían.
El conteo rápido del IFE
Cuando el IFE anunció que daría resultados confiables esa misma noche, supimos que el tiempo del control había terminado. Ya no habría “caídas del sistema” ni retrasos convenientes. El árbitro era creíble y transparente, y eso nos dejaba sin margen de maniobra.
El PRI ya no organizaba las elecciones: las padecía.
El árbitro independiente fue el fin de nuestras viejas certezas.
En esa transparencia se sellaba nuestra derrota.
El poder ya no podía inclinar la balanza.
El reconocimiento inmediato
La confirmación llegó más rápido de lo esperado. El propio presidente Zedillo apareció en cadena nacional para reconocer la victoria de Fox. Esa imagen fue el golpe final: el jefe del Estado, priísta, aceptando que habíamos perdido. En ese instante se cerró un ciclo de setenta años.
El mensaje de Zedillo fue un parteaguas: el PRI había caído.
No hubo resistencia, no hubo fraude: solo aceptación.
Fue una derrota digna, pero también dolorosa.
Esa noche entendimos que la historia se había escrito sin nosotros.
La noche del triunfo
Fox en el Ángel, Labastida en la resignación
La soledad de nuestras oficinas
Mientras el país festejaba en las calles, nuestras oficinas permanecían en silencio. El bullicio que solía acompañar el conteo de votos se transformó en un murmullo apagado. Cada militante parecía cargar con el peso de setenta años que se desmoronaban de golpe.
El ruido de la fiesta afuera contrastaba con el silencio en nuestros pasillos.
Nadie se atrevía a levantar la voz, como si reconocer la derrota fuera demasiado doloroso.
Los teléfonos dejaron de sonar con entusiasmo y solo transmitían resignación.
La sede priísta parecía un edificio deshabitado en plena noche histórica.
La fiesta en el Ángel
Encendimos la televisión y vimos lo que nunca habíamos imaginado: miles de personas reunidas en el Ángel de la Independencia, ondeando banderas, coreando consignas y abrazándose como si México hubiera ganado un campeonato mundial. Esa imagen nos golpeó más que las cifras oficiales.
El júbilo ciudadano se desbordaba en cada esquina de la pantalla.
Fox aparecía como héroe en medio de una multitud electrizada.
Nosotros mirábamos con incredulidad, como testigos de nuestro propio fin.
El Ángel se convirtió en símbolo de una fiesta que no nos incluía.
El rostro de Labastida
Poco después, Labastida apareció en público para reconocer su derrota. Lo vimos serio, digno, pero cargado de tristeza. Sus palabras fueron sobrias, agradeció a quienes lo habían acompañado y admitió que el país había tomado otra ruta. En su voz no había rencor, pero sí un dolor que compartíamos todos.
Labastida se convirtió en el rostro visible de nuestra primera gran caída.
Su serenidad al hablar escondía una derrota histórica.
Ese momento lo marcó a él, pero también nos marcó a todos.
El peso simbólico de ser el primer candidato priísta derrotado se sintió en su mirada.
La resignación en voz baja
Entre nosotros, los comentarios eran breves, casi suspiros. Algunos lloraban en silencio, otros se limitaban a asentir con la cabeza. No había discusiones ni reproches: sabíamos que la campaña había terminado y que el país había decidido. Era la resignación de quien comprende que lucha contra el tiempo mismo.
La derrota no se gritó: se aceptó en voz baja y con lágrimas contenidas.
Cada militante sentía que un ciclo de vida se cerraba de golpe.
La resignación era más fuerte que cualquier discurso de consuelo.
Nos unía el silencio más que las palabras esa noche.
Las imágenes que nos marcaron
Esa noche dejó imágenes imposibles de borrar: Fox celebrando con brazos en alto, rodeado de simpatizantes; Zedillo hablando como demócrata que reconocía al vencedor; Labastida aceptando la derrota. Tres rostros distintos que en conjunto contaban el fin de una era.
Cada imagen fue un recordatorio de que el poder ya había cambiado de manos.
La televisión nos mostró a un país que ya no nos pertenecía.
El contraste entre la euforia ciudadana y nuestra melancolía fue brutal.
Quedamos atrapados en la memoria de una noche que transformó a México.
El sentimiento de fin de época
No lo vivimos solo como una derrota electoral, sino como el cierre de un ciclo histórico. El PRI dejaba de ser el partido invencible para convertirse en oposición. Era el fin de una era que había moldeado al país y, para bien o mal, también a nosotros. Esa noche no solo perdimos la Presidencia: se derrumbó un mito.
La derrota fue más profunda que un resultado: fue el final de una leyenda.
Entendimos que setenta años de poder absoluto quedaban atrás.
Esa noche marcó un antes y un después para México y para nosotros.
El país despertaba en democracia, y nosotros amanecíamos en la derrota.
El balance de la derrota priísta
Reflexiones desde dentro de un derrumbe histórico
La derrota en carne propia
No fueron solo números los que nos dolieron aquella noche. La derrota se sintió en el cuerpo, en la voz apagada de los compañeros, en la mirada de quienes habían entregado años a un partido que parecía eterno. Cada militante llevaba consigo una mezcla de incredulidad y vacío.
El peso de la derrota no estaba en las cifras, sino en el silencio que nos rodeaba.
Se trataba de una experiencia física, emocional, imposible de disimular.
Cada gesto, cada rostro, confirmaba lo que ya no podía negarse.
El dolor no era abstracto: era tangible, humano, compartido.
Lecciones del electorado
El gran aprendizaje vino de los votantes. No buscaban estadísticas ni discursos técnicos, sino la certeza de que su voz contaba. Habían descubierto el poder de su voto y lo ejercieron con una contundencia que no habíamos previsto.
El pueblo nos recordó que el poder no se hereda: se concede y se retira.
La ciudadanía había dejado de ser espectadora para convertirse en protagonista.
Ese día comprobamos que los votos no se administran: se conquistan.
Fue la lección más dura y, al mismo tiempo, más clara.
El fin de los privilegios
Hasta ese momento habíamos vivido en una zona de confort: ser partido-gobierno significaba recursos, influencia y ventaja permanente. De pronto, todo eso se evaporó. Despertamos como oposición, sin los privilegios que dábamos por sentados.
La derrota nos despojó de la comodidad que confundimos con derecho.
Ser oposición significaba reaprender a caminar sin el respaldo del poder.
Lo que ayer era rutina, hoy era incertidumbre.
El golpe más duro fue entender que ya no dictábamos la agenda.
El desconcierto del día siguiente
La mañana posterior fue desoladora. Las oficinas del partido lucían vacías, los operadores parecían sin rumbo y los militantes se preguntaban en voz baja qué vendría ahora. No había plan B: nadie nos había preparado para perder.
La derrota nos dejó sin manual de instrucciones.
Habíamos aprendido a ganar, nunca a aceptar el revés.
El desconcierto era total: nos habíamos quedado sin brújula.
Ese amanecer fue más doloroso que la misma noche del 2 de julio.
La mirada del mundo
Mientras nosotros nos replegábamos en la tristeza, el mundo celebraba la transición mexicana como ejemplo. La alternancia pacífica se convirtió en noticia internacional, un símbolo de madurez democrática. El país era aplaudido afuera mientras nosotros llorábamos adentro.
El mundo veía victoria democrática donde nosotros veíamos derrota.
México fue noticia global como nación que se transformaba sin violencia.
Éramos parte de una lección histórica, aunque desde el lado doloroso.
La democracia nos expuso y al mismo tiempo nos superó.
La humildad como herencia
El balance final no fue solo político, sino humano. La derrota nos obligó a mirarnos con humildad, a aceptar que el poder no era eterno y que los ciudadanos podían decidir lo contrario. Aprendimos, a la fuerza, que gobernar no es un derecho automático, sino un compromiso renovado en cada elección.
La derrota fue amarga, pero también nos enseñó a ser humildes.
Nos quitó la arrogancia y nos mostró que el pueblo siempre tiene la última palabra.
Perder nos hizo comprender el verdadero sentido de la democracia.
Ese fue el legado más duro y, paradójicamente, el más valioso.
Los protagonistas después del 2000
Labastida, Fox, Cárdenas y Zedillo frente al legado
Labastida y su lugar en la historia
Tras la derrota, Francisco Labastida no desapareció, pero tampoco volvió a ser el mismo. Su figura quedó marcada como el primer priísta que perdió la Presidencia. En el partido muchos lo culparon, otros lo compadecieron, pero todos coincidimos en que cargó con un peso que no era solo suyo.
Labastida se convirtió en símbolo de la primera caída del PRI.
Su nombre quedó asociado para siempre con la palabra derrota.
No fue un mal político, pero sí el candidato equivocado en el momento más difícil.
Su destino fue ser recordado más por lo que perdió que por lo que hizo.
Fox y la ilusión del cambio cumplido
Vicente Fox asumió la Presidencia con la fuerza de la esperanza. Su triunfo fue visto como el inicio de una nueva era, y durante meses el país respiró un aire fresco. Sin embargo, pronto quedó claro que gobernar era más complejo que hacer campaña. La expectativa ciudadana se convirtió en exigencia y luego en desencanto.
Fox pasó de opositor rebelde a presidente observado con lupa.
El carisma que lo llevó al poder no siempre bastó para gobernar.
Su victoria fue histórica, pero sus resultados quedaron en debate.
La ilusión del cambio se topó con los límites de la realidad.
Cárdenas y la persistencia del cardenismo
Cuauhtémoc Cárdenas quedó en tercer lugar, pero su figura no se redujo. Para millones, siguió siendo el hombre que abrió la puerta de la democracia moderna en México. No ganó la Presidencia, pero su perseverancia se convirtió en legado. El cardenismo sobrevivió como corriente moral de la izquierda.
Cárdenas representó la dignidad de la lucha, aun en la derrota.
Su constancia sembró el terreno para nuevas generaciones.
El 2000 lo relegó en votos, pero no en importancia histórica.
Su lugar fue el de precursor, más que el de protagonista final.
Zedillo y la transición democrática
Ernesto Zedillo salió de la Presidencia con un reconocimiento inédito: no por fortalecer al PRI, sino por permitir la alternancia. Para nosotros, fue un trago amargo, pero el país lo valoró como un presidente que eligió ser demócrata antes que priísta. En la historia quedó como garante del cambio pacífico.
Zedillo no salvó al PRI: salvó la democracia mexicana.
Su neutralidad nos costó, pero también dignificó al país.
Pasó de ser criticado a ser respetado en la memoria colectiva.
Su papel fue decisivo para que la derrota se convirtiera en transición.
El PRI como oposición
El partido, acostumbrado a mandar, tuvo que aprender a obedecer reglas distintas. Ser oposición nos resultó extraño, casi humillante. Muchos militantes se desanimaron, otros buscaron acomodo en el nuevo gobierno, y algunos insistieron en reconstruir desde las cenizas.
La oposición nos obligó a redescubrirnos sin el poder.
Por primera vez el PRI no era el centro, sino la periferia.
El golpe fue más psicológico que político.
Aprendimos que fuera de Los Pinos también había vida, aunque cuesta arriba.
El país entrando al siglo XXI
Con la alternancia llegó una nueva narrativa: México ya no era el país del partido único, sino una democracia en construcción. Para quienes habíamos militado en el PRI, esa nueva etapa era extraña. Habíamos pasado de protagonistas a espectadores, de administradores del poder a testigos de un país distinto.
El siglo XXI comenzó con un México que nos rebasó.
La democracia nos cambió de lugar y de papel.
El poder ya no estaba garantizado, había que competirlo.
Y esa competencia sería la nueva regla del juego político.
El legado de la elección del 2000
Cuando México despertó a la alternancia
El fin de una era
La elección del 2000 no fue una más en la historia de México, fue el punto de quiebre que puso fin a siete décadas de dominio ininterrumpido del PRI. Esa noche el país decidió cerrar un ciclo y abrir otro, con todas las incertidumbres y esperanzas que implicaba.
El 2 de julio marcó el cierre definitivo del siglo priísta.
No se trató solo de un cambio de presidente, sino de un cambio de época.
La alternancia convirtió la derrota en símbolo de madurez democrática.
El país amaneció distinto al día siguiente: más libre, más consciente.
El poder ciudadano
El gran protagonista de esa jornada fue el electorado. Por primera vez, los ciudadanos comprobaron que su voto tenía la fuerza suficiente para derribar al partido que parecía eterno. La confianza en las urnas se volvió herencia de aquella elección.
La gente descubrió que su voluntad era más fuerte que cualquier maquinaria.
El voto dejó de ser trámite para convertirse en herramienta de cambio real.
La democracia mexicana se edificó sobre ese gesto colectivo.
El poder ciudadano salió fortalecido como nunca antes.
El aprendizaje del PRI
Para nosotros, la derrota fue amarga pero necesaria. Nos obligó a mirarnos de frente, a reconocer errores y a aceptar que el poder no era patrimonio exclusivo. Ser oposición fue aprendizaje forzado, pero también un recordatorio de que los partidos deben renovarse o morir.
La derrota nos enseñó que el poder sin renovación se marchita.
Entendimos que el electorado ya no aceptaba imposiciones.
El PRI tuvo que reinventarse para sobrevivir en la nueva era.
La historia nos dio una lección de humildad política.
El impacto internacional
El mundo observó con asombro la transición mexicana. La alternancia pacífica fue celebrada como ejemplo en América Latina y más allá. México, que había sido sinónimo de partido único, se convirtió de pronto en referencia de cambio democrático por la vía electoral.
El 2000 proyectó a México como ejemplo de transición pacífica.
La noticia recorrió portadas internacionales con asombro y respeto.
El país mostró que era posible cambiar sin violencia ni imposición.
El prestigio democrático se volvió parte de nuestra nueva identidad.
Los retos pendientes
La elección del 2000 resolvió el dilema de la alternancia, pero no los problemas de fondo. La corrupción, la desigualdad y la violencia siguieron presentes. El triunfo de Fox no resolvió todo, pero abrió el camino para que nadie volviera a sentirse intocable.
La alternancia fue inicio, no conclusión de la democracia.
El voto derribó un mito, pero no resolvió los desafíos nacionales.
El cambio de partido no bastaba para cambiar al país.
El 2000 dejó claro que la democracia es un proceso, no un destino.
El regreso y la nueva caída
Doce años después, en 2012, el PRI volvió a la Presidencia con Enrique Peña Nieto. Parecía que la historia ofrecía una revancha, una segunda oportunidad para demostrar que habíamos aprendido la lección del 2000. Pero en lugar de renovarnos, reincidimos en viejos errores.
El regreso del 2012 fue apenas un paréntesis en la caída.
Los escándalos de corrupción y la frivolidad del sexenio de Peña Nieto dilapidaron esa oportunidad.
La segunda oportunidad terminó en la peor de las desilusiones.
Tras 2018, el PRI quedó reducido a su mínima expresión, sobreviviendo como sombra de lo que fue.
La memoria imborrable
Hoy, al mirar hacia atrás, comprendemos que esa elección quedó tatuada en la memoria nacional. Cada quien la recuerda desde su lugar: unos con euforia, otros con nostalgia, pero todos conscientes de que fue el inicio de un México distinto. El 2000 no fue un simple año: fue un parteaguas.
El recuerdo de esa noche aún palpita en la memoria colectiva.
Fue el día en que el ciudadano se descubrió dueño de su destino.
El PRI entendió que la eternidad no existe en política.
El 2 de julio quedó como herencia de democracia para las generaciones futuras.
(By Notas de Libertad).