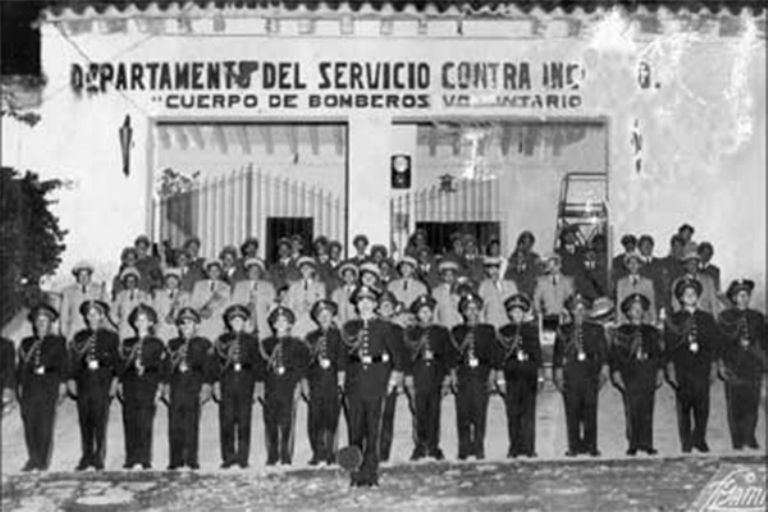LA LEYENDA
41

Donde aún arde la ternura
No toda palabra nace para explicar; algunas solo quieren acompañar. Esta columna se escribe desde lo frágil, desde la grieta que deja el tiempo en el corazón y que, sin embargo, sigue latiendo.
Cada línea es un suspiro guardado demasiado tiempo, convertido en voz.
La Leyenda 41 no busca salvar ni condenar. Es apenas un gesto de cercanía, un recordatorio de que, aunque la vida nos quiebre, todavía hay un fuego pequeño que se niega a apagarse.
Aquí lo que se ofrece no es certeza, sino compañía en la oscuridad.
Porque cuando todo parece perdido, a veces basta una palabra para que alguien recuerde que no camina solo.
Lo que lees es el eco de una ternura que no se rinde.
Soy Wintilo Vega Murillo.
Y escribo porque todavía creo en la luz que guardan las lágrimas.
Porque en medio del dolor también habita la belleza.
Y porque nadie merece perder la esperanza de ser escuchado.

Índice de Contenido
-Bienvenida.
/… La Leyenda 41
Donde la herida aprende a cantar
Una columna para quienes cargan cicatrices como mapas, para quienes saben que la fragilidad también es una forma de coraje. Aquí no venimos a narrar lo evidente: venimos a desnudar lo que duele y a incendiar lo que la costumbre entierra en silencio.
(By Notas de Libertad).
————————————————————————
-Pláticas con el Licenciado 1
/… Enrique Jackson: la voz discreta de la política mexicana
Un relato íntimo sobre la vida, la carrera y la amistad de un hombre que supo hacer del oficio político un arte de lealtad, inteligencia y palabra.
(By operación W).
————————————————————————-
-Agenda del Poder:
/… Tapar el sol con un dedo
Un apoyo millonario firmado al cierre del sexenio de Diego Sinhue reabre la discusión sobre conflicto de interés y transparencia en Guanajuato.
/… “Cincuenta y treceava”: cuando la cultura tropieza en Guanajuato
Cuando la burocracia olvida la esencia, la cultura de Guanajuato queda atrapada entre lapsus y silencios oficiales.
/… Patrullas con renta anticipada: la seguridad hipotecada en Irapuato
Cuando el blindaje no es para la gente, sino para los contratos.
/… Reforma electoral: el gran experimento de Claudia Sheinbaum
Una propuesta de transformación política que coloca en el centro la representación ciudadana, el financiamiento partidista y la organización de elecciones.
/… Economía mexicana 2025: luces y sombras en el horizonte
La economía avanza en medio de un escenario global adverso, con señales de resiliencia, pero también con limitaciones estructurales que condicionan su desempeño.
/… Morena: la ruta incierta del poder
El Partido dominante enfrenta un dilema: consolidarse como fuerza histórica o desgastarse en luchas internas que amenazan con frenar su capacidad de gobierno.
(By Operación W).
————————————————————————-
-Alimento para el alma.
“A una estrella”
(José de Espronceda)
Sobre el poema:
La esperanza en lo alto: Análisis de “A una estrella” de José de Espronceda
El Romanticismo hecho súplica y consuelo
Sobre el autor:
José de Espronceda: El poeta rebelde del Romanticismo español
Vida breve, voz intensa, pasión sin fronteras
Si quieres escucharlo en la voz de: Viktoria
(By Notas de Libertad).
————————————————————————-
-“Rincones y Sabores: La guía completa para el alma, el paladar y la vida”
/… Mercados que son espejos del alma
Un recorrido por la vida escondida tras los pregones y aromas de Guanajuato
(By Notas de Libertad).
/… Mercado Miguel Hidalgo – Irapuato
El latido comercial de la ciudad fresera, donde los aromas se mezclan con la memoria
(By Notas de Libertad).
/… Mercado Morelos – Celaya
Entre el aroma a cajeta y el bullicio de los pregones, la historia viva del comercio celayense
(By Notas de Libertad).
/… Mercado Ignacio Ramírez – San Miguel de Allende
Un caleidoscopio de aromas y colores en la ciudad de los artistas
(By Notas de Libertad).
/… Mercado Hidalgo – Dolores Hidalgo
El eco de la historia convertido en aromas y pregones cotidianos
(By Notas de Libertad).
/… Mercado Tomasa Esteves – Salamanca
Entre carbón, aromas y memorias: el corazón vivo de una ciudad industrial
(By Notas de Libertad).
/… Mercado Hidalgo – Pénjamo
El corazón comercial de la tierra de Hidalgo, donde la vida cotidiana late con fuerza
(By Notas de Libertad).
/… Mercado Aldama – León
La vida del Centro contada entre piel, pregones y devoción
(By Notas de Libertad).
————————————————————————
-Del Cielo a la Historia, Los Ecos del Calendario.
Domingo de 17 agosto al sábado 23 de agosto .
Entre fechas y memorias que no se olvidan
Historias, nombres y huellas que dan sentido a cada día del calendario
Santoral.
Efemérides Nacionales e Internacionales.
Conmemoración de Días Nacionales e Internacionales.
(By Notas de Libertad).
————————————————————————-
-Al Ritmo del Corazón: Música para recordar el ayer.
/… Plácido Domingo: la voz que abrazó todos los escenarios
Del bel canto a la dirección orquestal, una vida entera dedicada a la música
*Con un click escucha: Placido Domingo Best Songs.
(By Notas de Libertad).
/… Il Divo: la elegancia global de la música romántica
Cuando la ópera se vistió de pop y conquistó al mundo
*Con un click escucha: The Greatest Hits (Deluxe).
(By Notas de Libertad).
————————————————————————-
- ¿Qué leer esta semana?
“Fabricación”
De: Ricardo Raphael
Nota de contexto.
Una disputa por autoría, una coincidencia incómoda
Resumen.
Fabricación: la anatomía de un crimen inventado
Cuando la verdad se construye como una escena y se vende como justicia
Sobre el autor.
Ricardo Raphael: la voz incómoda del periodismo mexicano
(By Notas de Libertad).
————————————————————————-
-Pláticas con el Licenciado 2.
/… 105 Claves para una Campaña Política Ganadora
Manual práctico de comunicación para conquistar corazones y urnas
(By operación W).

La Leyenda 41: Donde la herida aprende a cantar
Una columna para quienes cargan cicatrices como mapas, para quienes saben que la fragilidad también es una forma de coraje. Aquí no venimos a narrar lo evidente: venimos a desnudar lo que duele y a incendiar lo que la costumbre entierra en silencio.
La verdad se escribe con lágrimas
No hay imparcialidad en una pluma que conoce el vacío. Aquí no se mide lo correcto: se nombra lo humano. Aquí no hay concesiones: hay ternura rota y filo de navaja.
Si estas palabras arden, es porque fueron escritas con la piel desnuda.
La incomodidad como refugio
No vinimos a esconder las grietas: vinimos a habitarlas. No vinimos a calmar el miedo: vinimos a darle voz. Porque hay dolores que solo se sobrellevan cuando alguien más los nombra contigo.
Esta columna no suaviza la herida: la abraza hasta que respira.
No es un altar: es una trinchera
Aquí no se habla de quienes gobiernan con frialdad. Aquí se habla de quienes resisten con las manos vacías pero el corazón encendido. De quienes cargan la memoria como un fuego secreto.
Lo que se escribe aquí no pasa por filtros: pasa por cicatrices.
Un espacio para quien llora en silencio
La Leyenda 41 no es un medio: es un abrazo herido. No es solo una columna: es un canto hecho de ruinas. Cada palabra es un intento de sostenernos en el borde, de no caer en la indiferencia.
Si al leer sientes que algo en ti vibra o se parte, ya perteneces a esta casa.
Soy Wintilo Vega Murillo.
No escribo para dar calma.
Escribo para recordarnos que seguimos vivos.
Para sostener el temblor que nadie quiso mirar.
Para decirte, con palabras que sangran, que en medio de tu dolor… aún hay alguien que resiste contigo.
(By Notas de Libertad).





Enrique Jackson: la voz discreta de la política mexicana
Un relato íntimo sobre la vida, la carrera y la amistad de un hombre que supo hacer del oficio político un arte de lealtad, inteligencia y palabra.
Los orígenes de un hombre de palabra
De Los Mochis a la Ciudad de México, la semilla de una vocación
Infancia y primeras raíces
Enrique Jackson nació el 24 de diciembre de 1945 en Los Mochis, Sinaloa. Creció en un valle fértil, donde la agricultura marcaba el pulso de la vida cotidiana. Rodeado de cañaverales, maizales y frutales, aprendió desde niño que el trabajo era la base de la dignidad. La ciudad, joven y pujante, respiraba un aire de modernidad gracias al esfuerzo colectivo de quienes creían en el progreso.
En su hogar, sencillo y lleno de valores, la honradez no se predicaba: se practicaba cada día. La disciplina y el respeto se aprendían en la mesa familiar y se confirmaban en las calles del pueblo, donde todos se conocían.
Desde niño entendió que la autoridad no empieza con un cargo, sino con el ejemplo.
Era un muchacho de mirada atenta y voz mesurada. Prefería escuchar antes que hablar, y en esa actitud se iba formando un carácter paciente. Quienes lo rodeaban percibían que guardaba dentro una brújula que le marcaba siempre el camino correcto.
Su memoria no era un archivo: era una brújula.
Con el tiempo, esas primeras experiencias en Los Mochis le darían un temple especial: el de un hombre que aprendió a valorar el esfuerzo silencioso y a confiar en la fuerza del trabajo comunitario. El germen de su vocación política estaba sembrado allí, entre los campos y el puerto, en la vida cotidiana de una ciudad que no dejaba de crecer.
Quien aprende a escuchar de joven, llega a la vida pública con el tesoro más escaso: la paciencia.
Formación universitaria
La Ciudad de México lo recibió con el bullicio de sus avenidas y la intensidad de sus debates. Ingresó a la UNAM para estudiar Ciencias Políticas y Administración Pública. Allí descubrió que el conocimiento era la herramienta que podía dar sentido a su deseo de transformar la realidad. La universidad le abrió las puertas a un mundo de teorías, discusiones y confrontaciones de ideas.
La UNAM le dio teoría; la calle, realidad; y él eligió el puente: el servicio.
Los sesenta eran años de efervescencia. La juventud cuestionaba al régimen cerrado, y las aulas eran foros de intensas discusiones. Enrique participaba con serenidad, sin levantar la voz, pero con argumentos sólidos que ganaban respeto. Su estilo comenzaba a definirse: discreto, reflexivo y firme.
Prefería construir una salida antes que exhibir un problema.
El ambiente estudiantil lo formó en la crítica, pero también en la necesidad de propuestas. Comprendió que no bastaba con señalar lo que estaba mal: era indispensable ofrecer alternativas.
El oficio político, asumió, se escribe con dos palabras: preparación y carácter.
Primeras responsabilidades
Al egresar, Jackson combinó trabajos en la iniciativa privada con sus primeras funciones en la administración pública. Aquellas oficinas discretas lo enfrentaron con la realidad de la gestión: el salario que no alcanza, el abasto que se retrasa, la familia que depende de una decisión administrativa.
Un sello: cumplir sin hacer ruido.
No era un burócrata pasivo. Tenía claro que cada expediente representaba una vida, y que la eficacia podía significar la diferencia entre la esperanza y la frustración. Por eso actuaba con rapidez y con cuidado a la vez.
Si algo podía resolverse hoy, no tenía sentido posponerlo a mañana.
Así comenzó a destacar: con resultados discretos pero visibles, con un estilo que evitaba el choque innecesario y privilegiaba la salida concreta a los problemas.
En el tablero de la gestión, su jugada preferida fue la que evita el conflicto inútil y abre el camino al acuerdo.
Vocación de servicio
De esas primeras experiencias, Jackson sacó una enseñanza que marcaría su trayectoria: la política no se trata de brillar, sino de servir. Lo importante no era la fama, sino la confianza de la gente. Ese credo lo acompañaría siempre, desde sus primeros cargos hasta los más altos.
No buscó la fama: buscó la eficacia.
Nunca le importaron los reflectores. Su obsesión era resolver. Sabía que los aplausos se desvanecen, pero los resultados permanecen. Y con ese pensamiento avanzaba.
No quiso aplausos: quiso resultados.
Ese estilo sobrio se convirtió en su sello: firme en lo esencial, flexible en lo accesorio. No buscaba ganar debates vacíos, sino abrir caminos posibles para la convivencia y el progreso.
Y cuando tuvo que elegir entre ganar un debate o construir una salida, eligió la salida.
Así terminó su primera etapa vital: del valle fértil de Los Mochis a la intensidad de la Ciudad de México, del aula universitaria a los primeros encargos de servicio público. Ya se anunciaba el hombre que marcaría décadas de política mexicana: discreto, eficaz y siempre de palabra.
El funcionario que nació de la emergencia
De la administración social a la prueba del terremoto: un carácter en modo servicio
Oficio en el abasto social
Antes de que su nombre apareciera en la gran escena nacional, Enrique Jackson ya se había entrenado en responsabilidades complejas. En los años setenta y ochenta trabajó en programas de abasto y protección salarial. Fue un tiempo en el que México enfrentaba inflación, crisis de precios y desajustes que golpeaban directamente la mesa de las familias.
Donde otros veían un trámite, él veía la oportunidad de que algo funcionara mejor.
En oficinas sin reflectores aprendió a medir las urgencias: un ajuste de precio mal calculado podía significar el enojo social; una distribución bien hecha, la calma en comunidades enteras. Allí, sin discursos, se fue formando el político con sensibilidad administrativa.
El mapa de un país también se entiende desde una bodega: allí se aprende la ruta del hambre y su remedio.
Cada cifra era, en realidad, un rostro. No se trataba de tablas contables, sino de vidas que necesitaban estabilidad. Ese aprendizaje lo llevó a ver la política desde una dimensión práctica: no como ideología en el aire, sino como respuesta concreta.
La justicia social, sin administración capaz, se queda en promesa.
Cuauhtémoc: la ciudad herida
El terremoto de 1985 cambió para siempre la vida de millones y también la de Enrique Jackson. Al nombrarlo delegado en la Cuauhtémoc, la demarcación más golpeada por la tragedia, lo lanzaron a la prueba de fuego. No era el cargo más cómodo, sino el más urgente.
Nada forma más a un servidor público que una ciudad rota pidiendo manos.
Entre escombros, campamentos improvisados y familias desesperadas, tuvo que improvisar respuestas y coordinar apoyos. El caos era evidente, y cualquier error se magnificaba. Sin embargo, su estilo de calma y método comenzó a notarse.
En la emergencia, el estilo de Jackson fue una suma: firmeza + calma + método.
No eran tiempos de discursos. La legitimidad se ganaba caminando las calles, escuchando a damnificados, poniendo orden en medio del colapso. Así fue como se ganó respeto.
Nadie sale igual de una zona cero: o se agranda el corazón, o se empequeñece. En él, se agrandó.
Protección, tránsito y transporte
Tras la emergencia, continuó su paso por áreas clave del gobierno capitalino. Fue responsable de la seguridad vial y después del transporte urbano. La Ciudad de México, gigante y convulsa, pedía soluciones diarias: rutas, choques, vialidades congestionadas.
Gobernar una ciudad es armonizar el ruido: que todo suene, pero que nada ensordezca.
Coordinó policías, planificó traslados, revisó horarios de camiones. No era glamour: era el día a día de millones. Allí aplicó su estilo de decisiones rápidas y pensadas a la vez.
Una buena decisión técnica evita cien discursos de justificación.
Ese tránsito por la gestión cotidiana lo hizo comprender que el ciudadano no espera grandes milagros, sino funcionamiento básico y constante. Esa era la vara de medir.
El ciudadano no pide milagros: pide que las cosas funcionen.
La lección de la emergencia
La experiencia del terremoto y del gobierno capitalino lo dejó marcado con un credo simple: estar presente, informar con claridad y decidir con responsabilidad. Esos principios serían su base como legislador y negociador en los años venideros.
La autoridad que se gana en la calle pesa más que la que otorga un nombramiento.
Supuso, además, una especie de bautizo político: saber que la política no se mide en salones, sino en banquetas, donde la gente mira a los ojos a quien manda y le reclama o le agradece.
Hay días en que el gobierno se define en una banqueta.
De esa lección sacó la certeza de que un político debe estar al alcance de la mano de la gente, y que no hay legitimidad mayor que la que se obtiene caminando al lado de los ciudadanos.
Si la gente siente que estás, te cree; y si te cree, camina contigo.
Así terminó una etapa fundamental de su vida pública: la de un funcionario que nació de la emergencia, y que salió de ella con el carácter endurecido y la vocación renovada.
El operador priista y el arquitecto de estructuras
Del primer encuentro en la 59 Legislatura a la confianza de campaña
La 59 Legislatura: el primer encuentro
Fue en la 59 Legislatura federal donde por fin conocí en persona a Enrique Jackson. Hasta entonces tenía solo referencias: se hablaba de su seriedad, de su estilo sobrio, de su capacidad de negociar sin necesidad de alzar la voz. Pero fue en la Cámara de Diputados donde descubrí al hombre detrás de la fama.
Nada sustituye al momento en que el rumor se convierte en mirada y la referencia en palabra directa.
Enrique era vicecoordinador de nuestro grupo parlamentario; Arturo Núñez, con su ingenio tabasqueño, era el coordinador. Entre ambos
mantenían el equilibrio de la bancada. Jackson, con serenidad, se ocupaba de los detalles: hablar con diputados, ordenar agendas, resolver lo que parecía mínimo, pero que en realidad sostenía la vida diaria del grupo.
El verdadero liderazgo se mide en la calma que ofrece al grupo cuando todo parece enredarse.
En mis primeros pasos, él fue guía. Me orientaba en los procedimientos, me explicaba el sentido de ciertas negociaciones, me señalaba cómo actuar en votaciones delicadas. Lo hacía con frases breves, sin adornos, con esa precisión que solo tienen los que conocen de memoria la dinámica legislativa.
La política también se aprende en el pasillo, con un consejo susurrado en el momento exacto.
La amistad nacida en la Cámara
Poco a poco, la relación política se volvió amistad. Entre sesiones compartíamos charlas rápidas, algunas bromas, y en más de una ocasión conversamos sobre nuestras familias. Descubrí en él a un hombre cálido, atento, capaz de preguntar por el otro aun en medio de la tormenta política. Era un detalle que no todos tenían, y que en su caso era auténtico.
La amistad en política nace de la empatía, y se sostiene en la lealtad.
No buscaba protagonismo, pero siempre estaba allí cuando se necesitaba un consejo o un respaldo. Su manera de acompañar era única: no imponía, sugería; no ordenaba, explicaba. Para mí, que apenas empezaba a navegar ese mar legislativo, su apoyo fue fundamental.
Un gesto oportuno pesa más que cien discursos.
En ese ambiente de la Cámara, donde las tensiones eran permanentes, él fue un punto de equilibrio. Y ahí, en los pasillos y en las sobremesas rápidas, comenzó una amistad que marcaría mis años siguientes en la política.
Así nació la confianza: no en los grandes actos, sino en las pequeñas certezas de cada día.
La invitación a Naucalpan
Fue esa confianza, nacida en la 59 Legislatura, la que me llevó después a recibir su invitación para colaborar en el Estado de México. En 1999, cuando fue designado delegado general del PRI en la entidad, pensó en mí para sumarme como delegado en Naucalpan durante la campaña de Arturo Montiel. Aquel gesto no lo olvidaré: era la prueba de que me consideraba parte de su equipo.
Las invitaciones importantes nacen de la confianza, no de la casualidad.
Acepté con entusiasmo. Sabía que detrás de ese encargo estaba su confianza en mi experiencia electoral y, al mismo tiempo, la responsabilidad de no fallarle. La comunicación con él era constante: exigente, puntual, siempre con un ojo puesto en los números y otro en las estructuras.
Jackson combinaba la exigencia del estratega con la calma del amigo.
Aquella experiencia en Naucalpan me dejó claro que el político que yo había conocido en la Cámara era el mismo en el terreno electoral: meticuloso, atento, capaz de detectar la falla más pequeña en una estructura y corregirla. Nunca se trató solo de un encargo: fue un aprendizaje compartido, una extensión natural de la amistad que habíamos empezado en la Legislatura.
Lo conocí primero como guía en la Cámara, y después como estratega en campaña.
El aprendizaje mutuo
Mirando atrás, entiendo que esa etapa definió mucho de lo que sería nuestra relación: política y personal. Enrique me enseñaba con su método, y yo aportaba mi experiencia local. Era un intercambio constante, en el que ambos sabíamos que la lealtad era más importante que la coyuntura. La 59 Legislatura y Naucalpan fueron los dos escenarios donde nuestra amistad se consolidó.
La confianza se fortalece cuando se prueba en más de un campo de batalla.
Así quedó en mi memoria: primero el compañero que me guió en la Cámara, después el aliado que confió en mí en una elección difícil. En ambos terrenos, el Enrique Jackson que conocí fue el mismo: serio, meticuloso, cercano, y siempre un hombre de palabra.
Su mayor lección fue simple: cumplir lo que promete, aun en los momentos más complicados.
Naucalpan y la elección de Montiel
El reto de sostener una plaza clave en medio de una batalla electoral
La invitación directa
Cuando Enrique me invitó a participar como delegado del CEN en Naucalpan, ya teníamos una relación de confianza nacida de nuestro trato en la 59 Legislatura. Su manera de plantear las cosas era simple y firme: sabía de mi experiencia electoral y me pidió ponerla al servicio de una elección que podía definir el rumbo del Estado de México.
Las invitaciones que llegan de un amigo son también encargos de honor.
Acepté con la conciencia de que no sería una tarea sencilla. Naucalpan era una plaza difícil, una tierra de contrastes, donde las estructuras priistas debían enfrentarse a una oposición decidida a ganar terreno. Enrique confiaba en que, con disciplina y cercanía, podíamos mantener la fuerza del partido.
Cada plaza electoral es un termómetro del ánimo social.
Las estructuras de Naucalpan
Me concentré en impulsar dos estructuras. La primera, la que habían formado mis compañeros diputados Guillermo González y José Luis Bárcenas, con un arduo trabajo de base en colonias y barrios. La segunda, una red que fuimos construyendo con líderes sociales y simpatizantes, personas que creían en la campaña de Montiel y que estaban dispuestas a sumar esfuerzos.
Una estructura política es también un tejido humano: confianza entrelazada en cientos de manos.
Jackson supervisaba cada detalle. Conocía el mapa electoral como si lo llevara grabado en la memoria. Preguntaba por los liderazgos, por las zonas complicadas, por los riesgos de fractura. Era un estratega que no dejaba nada al azar, y al mismo tiempo sabía escuchar a quienes estábamos en el terreno.
El verdadero estratega pregunta antes de ordenar.
La noche del valle de Toluca
Recuerdo con nitidez aquella noche en que el valle de Toluca se derrumbó electoralmente. Los números ponían en riesgo la elección de gobernador. Sonó el teléfono: era Enrique. Su voz era serena, pero firme. Me dijo que no podíamos perder Naucalpan por más de cien mil votos. Sabía que ese municipio era decisivo.
Las llamadas en medio de la crisis son las que definen el temple de un dirigente.
La instrucción era clara: resistir, sostener, no dejar que la ola se llevara lo construido. Con el equipo seguimos trabajando con intensidad, buscando cada voto. La tensión se sentía en el aire, pero la confianza en su liderazgo nos daba serenidad.
En las crisis, la calma se transmite como un salvavidas.
Una derrota útil
Al final Naucalpan se perdió por diecisiete mil votos, pero ese margen fue clave. No alcanzó a poner en riesgo la gubernatura. Arturo Montiel ganó, y el trabajo en Naucalpan fue parte de esa victoria global. Jackson entendía que en política no todas las derrotas son fracasos: a veces son aportes estratégicos a un triunfo mayor.
Perder poco también puede significar ganar mucho.
Ese episodio consolidó aún más nuestra amistad. Enrique no me habló de reproches, sino de agradecimiento. Valoró el esfuerzo, reconoció la disciplina y celebró que se hubiera cumplido con el objetivo esencial: no dejar que Naucalpan se desplomara y pusiera en riesgo la elección.
La gratitud sincera es el sello de los verdaderos líderes.
Así quedó en mi memoria esa campaña: como una lección de estrategia, resistencia y confianza mutua. No fue una victoria local, pero sí una victoria compartida en el mapa del Estado de México. Y con ella, se reforzó el lazo de respeto y camaradería con Enrique Jackson.
Del Congreso al Senado
El cierre de la 59 Legislatura y el reencuentro en Guanajuato
El final de la 59 Legislatura
La 59 Legislatura llegó a su fin y con ella una etapa compartida de aprendizajes y confianza. Enrique había sido vicecoordinador y luego coordinador de nosotros, pero más que eso fue referente en el grupo parlamentario; yo había encontrado en él a un amigo y a un guía. El cierre de ese ciclo fue también el inicio de otro: el salto de Jackson al Senado, donde se convertiría en una figura central del priismo.
Las legislaturas terminan, pero las amistades que nacen en ellas se prolongan más allá del recinto.
En esos últimos días, lo vi mantener la misma calma de siempre, incluso en medio de tensiones. Era evidente que estaba listo para un papel mayor, y que su forma de ser lo haría destacar en la Cámara Alta. Para mí, quedaba la satisfacción de haber compartido esa etapa y de saber que la amistad continuaría.
La política cambia de escenario, pero la confianza no pierde vigencia.
El salto al Senado
En el Senado desplegó lo que ya conocíamos: serenidad, disciplina, capacidad de construir consensos. Presidió la Mesa Directiva en varias ocasiones y se convirtió en un negociador confiable en los tiempos de transición política. Su voz pesaba porque cumplía lo que decía. Yo lo seguía de cerca, orgulloso de saber que aquel compañero de Cámara ahora era uno de los pilares del Congreso.
El Senado fue el espacio donde se confirmó como un hombre de Estado.
Enrique nunca dejó de ser cercano, incluso en la distancia. Estar en Guanajuato no impedía que la amistad se mantuviera. Y con el tiempo, el destino nos dio la oportunidad de un reencuentro más entrañable.
Los reencuentros verdaderos son los que ocurren cuando nadie los fuerza: nacen solos.
El reencuentro en Guanajuato
Desde la dirigencia estatal del PRI en Guanajuato lo invité a reunirse con nuestro Consejo Político. Aceptó con entusiasmo. Organizamos no solo la sesión formal, sino también una comida para recibirlo como se merecía. Queríamos que se sintiera en casa, porque para nosotros no era solo un senador: era un amigo.
La política se honra con discursos, pero la amistad se celebra con gestos.
Ese día preparamos un detalle especial: lo recibimos al ritmo de la canción 'Amigo' de Roberto Carlos. La letra sonaba como un homenaje sincero, y verlo sonreír mientras entraba al salón fue un momento que aún guardo con nitidez. Había emoción en el ambiente: no era solo la visita de un dirigente, era la llegada del amigo al que se recibe con música, afecto y gratitud.
Pocas veces una canción refleja tan bien la verdad de una relación.
La comida se convirtió en un espacio de recuerdos y planes. Entre anécdotas de la Legislatura y comentarios sobre el futuro del partido, reinaba un clima de camaradería. Enrique escuchaba a todos, con esa serenidad que lo caracterizaba, y respondía siempre con una sonrisa y una palabra justa.
El político sabía hablar; el amigo sabía escuchar.
El senador y el amigo
Aquel encuentro en Guanajuato me confirmó que la figura nacional y el amigo cercano eran la misma persona. El senador de prestigio se sentaba a la mesa con sencillez, el negociador hábil se dejaba acompañar por la música, y el dirigente de talla nacional compartía bromas como cualquiera de nosotros. Esa mezcla era su mayor grandeza.
Enrique nunca necesitó distancia para hacerse respetar; su respeto nacía de la cercanía.
Así quedó grabado ese día: el de un reencuentro celebrado con música, comida y amistad. Un capítulo que unió la formalidad del cargo con la intimidad de la confianza, y que me recordó que, en política, lo que perdura no son los cargos, sino las relaciones humanas que se cultivan con sinceridad.
El sueño presidencial y la fractura interna
La aspiración de Jackson y mi propia decisión en la disputa priista
El anuncio de la aspiración
Cuando Enrique Jackson anunció su aspiración presidencial lo hizo sin estridencias. Era su estilo: tranquilo, medido, seguro. No prometía lo imposible, ofrecía confianza. En un partido acostumbrado a discursos rimbombantes, su tono era distinto y por eso llamaba la atención.
Enrique sabía que la política no es gritar más fuerte, sino convencer con serenidad.
Para muchos militantes, su candidatura simbolizaba la posibilidad de un PRI más sobrio, menos dado a las rupturas internas. Tenía a su favor la experiencia en el Congreso, el respeto de adversarios y la imagen de un hombre que cumplía lo que decía.
Representaba el rostro de un priismo confiable en tiempos de incertidumbre.
Yo lo veía con respeto. Su aspiración era legítima, nacida de su trayectoria y no de ambiciones desmedidas. Competía con dignidad y transmitía la certeza de que el partido podía renovarse con figuras como él.
Su fuerza no era el espectáculo, sino la credibilidad que irradiaba.
El TUCOM y Montiel
Surgió entonces el TUCOM, el grupo de gobernadores y dirigentes que buscaban evitar que Roberto Madrazo fuera el candidato. Enrique formaba parte de esa dinámica, pero el bloque terminó inclinándose hacia Arturo Montiel. Era un movimiento fuerte, que generaba titulares y expectativas.
El TUCOM fue un intento de reordenar fuerzas, pero terminó concentrándose en Montiel.
Para Jackson, aquello fue un golpe a su aspiración. No perdió la compostura: siguió en la contienda, convencido de que debía estar hasta el final. Su temple se mostró en esos días. Donde otros podían haber reclamado o roto filas, él optó por mantener la calma y seguir adelante.
La política interna también prueba la resistencia de quienes saben perder terreno sin perder dignidad.
Yo observaba con claridad que la batalla se tensaba. Cada grupo apostaba por su carta y el clima se volvía cada vez más áspero. Enrique, sin embargo, se mantuvo con la serenidad que siempre lo distinguía.
Su fortaleza era no dejarse arrastrar por la marea de la confrontación.
Mi decisión personal
En lo personal, decidí tomar otra ruta. Ante el peso del TUCOM y su apuesta por Montiel, mi camino me llevó a respaldar a Roberto Madrazo. Era la decisión que en ese momento consideré más adecuada. No fue fácil, porque la estima hacia Enrique seguía intacta, pero en política las rutas a veces divergen.
Tomar partido es parte de la vida política; no decidir es quedarse al margen de la historia.
No hubo ruptura entre nosotros. Enrique entendió que cada quien debía seguir su ruta. Nunca lo vi resentido ni agrio; siempre mantuvo la cortesía y el respeto. Esa fue una de sus mayores virtudes: saber separar lo personal de lo político.
La amistad verdadera sobrevive a las decisiones distintas.
Para mí fue un aprendizaje: se puede disentir sin enemistarse, se puede caminar en direcciones diferentes y conservar la lealtad mutua. Eso era lo que lo distinguía: su capacidad de reconocer al otro aun cuando no coincidía con él.
Enrique nunca confundió la diferencia política con la enemistad personal.
El desenlace y las heridas del partido
El resultado final favoreció a Roberto Madrazo, que ganó legítimamente la candidatura presidencial del PRI. Enrique aceptó el desenlace con elegancia. Reconoció el triunfo de su adversario y reafirmó su lealtad al partido. Esa actitud lo engrandeció: demostró que podía perder con la misma dignidad con la que había competido.
Aceptar el resultado con entereza fue su victoria moral.
El proceso dejó heridas en el priismo. La salida de Elba Esther Gordillo y la división de corrientes fueron señales de que algo se había fracturado. No fue culpa de una sola persona, sino de la tensión acumulada. Enrique lo entendía y jamás habló con rencor.
Las fracturas de los partidos no se miden solo en votos, sino en confianza perdida.
Aun así, Enrique salió de esa contienda con un prestigio renovado. No necesitó la candidatura para demostrar su valía: lo había hecho con su serenidad, su respeto a las reglas internas y su lealtad al PRI. Incluso sus adversarios reconocían en él a un hombre íntegro.
Perder con dignidad es, en el fondo, otra forma de ganar.
Los últimos años y la memoria viva
El regreso a San Lázaro, la Constituyente y las llamadas de un amigo
El regreso como diputado
Enrique volvió a la Cámara de Diputados en 2015. Lo recibieron como a un veterano respetado, un hombre con décadas de servicio público a cuestas. Yo lo miraba con orgullo: el mismo amigo con el que había compartido pasillos volvía a San Lázaro como un referente de experiencia. No necesitaba demostrar nada, ya lo había hecho, pero ahí estaba, aportando serenidad en medio de nuevas generaciones.
Regresar al Congreso era, para él, confirmar que la política era su vocación de vida.
Se integró a comisiones de seguridad y defensa, temas en los que tenía autoridad moral y técnica. Su voz era escuchada no solo por sus compañeros de bancada, sino también por quienes lo conocían de años atrás. La Cámara lo respetaba, y los que llegaban por primera vez encontraban en él una brújula.
Un veterano en política no es quien acumula años, sino quien acumula respeto.
La Asamblea Constituyente de la CDMX
En 2016 fue designado integrante de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Era un momento histórico: por primera vez la capital tendría su propia Constitución. Enrique llevó a ese espacio su experiencia parlamentaria y su carácter negociador. Quienes lo escuchaban en las mesas de trabajo sabían que sus intervenciones eran puntuales, sin desperdicio de palabras.
Era un constituyente con la autoridad de quien había vivido todas las etapas de la política moderna.
No buscaba protagonismo, pero cada vez que hablaba se sentía el peso de su palabra. Su estilo era el mismo: ordenar, proponer, conciliar. Fue un actor discreto y eficaz en la redacción de una carta magna que aún guía la vida de millones de capitalinos.
En cada comisión, Enrique confirmaba que la política necesita de voces que unan, no que dividan.
Las últimas llamadas
Con el paso de los años, nuestra comunicación se volvió más esporádica, pero nunca se interrumpió. En varias ocasiones recibí sus llamadas. No eran de trámite ni de política; eran llamadas de un amigo que quería saber cómo estaba yo, cómo seguía la vida. Ese gesto lo pinta de cuerpo entero: un hombre que, aun con la agenda llena, encontraba espacio para preguntar por los suyos.
Un verdadero amigo es el que se acuerda de ti cuando ya no hay reflectores de por medio.
Recuerdo su tono de voz: pausado, afectuoso, sin prisas. Hablábamos de recuerdos, de la política, pero también de la vida cotidiana. Cada llamada era una confirmación de la lealtad que siempre lo distinguió. No importaba el tiempo transcurrido: la amistad seguía intacta.
Las llamadas de Enrique eran abrazos a distancia.
La memoria de Enrique
Cuando supe de su partida en 2021, lo primero que vino a mí fueron esas conversaciones. Más allá de sus cargos y de su peso político, lo que permanece es la memoria del amigo que siempre supo estar. Enrique fue un político íntegro, un hombre de palabra, pero sobre todo fue un ser humano capaz de acompañar y de cuidar a quienes consideraba cercanos.
Las memorias más valiosas no son las de los discursos, sino las de las lealtades.
Hoy lo recuerdo como el compañero de la Cámara, el estratega en campaña, el senador respetado, pero sobre todo como el amigo que nunca dejó de serlo. Su legado no es solo político: es humano. Nos enseñó que se puede hacer política con decencia, que se puede competir sin odiar, que se puede perder sin resentirse, y que la amistad está por encima de todo.
La última lección que me dejó es la más sencilla: la política pasa, la amistad permanece.
(By operación W).

Desliza a la derecha para leer el siguiente título
Tapar el sol con un dedo




Un apoyo millonario firmado al cierre del sexenio de Diego Sinhue reabre la discusión sobre conflicto de interés y transparencia en Guanajuato.
El convenio en tiempos de despedida
En junio de 2024, cuando el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo entraba en su recta final, la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural autorizó un apoyo por 3.2 millones de pesos a la empresa Picolíssima S.P.R. de R.L., constituida en 2018 por Álvar Cabeza de Vaca, entonces secretario de Seguridad Pública, y su esposa Ana Geraldine Franco Padilla.
El recurso fue para fortalecer la producción de pimiento morrón bajo invernadero en Celaya, en un esquema de coinversión donde el Estado ponía el 85% y la empresa el 15%.
El detalle que encendió las alarmas fue la coincidencia: una compañía fundada por un funcionario en funciones obteniendo recursos públicos justo en el tramo final de la administración estatal.
Más allá del cultivo, lo que floreció fue la sospecha de conflicto de interés.
El secretario de Gobierno y la “aclaración”
Ante la polémica, el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, dio su explicación: “No es un apoyo directo a él, es a través de su esposa, a través de una empresa”. Una frase que pretendía ser aclaratoria, pero que terminó siendo una confirmación involuntaria.
El razonamiento sonó como aquel intento de decir que la lluvia moja, pero no tanto si uno se refugia bajo un paraguas prestado.
La ironía es que en su afán de deslindar al exsecretario, terminó subrayando que la beneficiaria fue la sociedad conyugal que él mismo constituyó. Y remató con un clásico de la política: “hay que esperar a la auditoría”.
En otras palabras, se pide paciencia mientras se busca que el tiempo diluya la indignación.
El estilo de Diego Sinhue
Lo relevante es que este convenio se firmó en los últimos meses del sexenio de Diego Sinhue, un periodo donde los recursos parecían más disponibles para cerrar filas que para abrir oportunidades.
El dinero público se manejó con la lógica de quien reparte lo que ya siente como propio.
No se trata de cuestionar la productividad agrícola, sino la oportunidad y el destino de los recursos. Vincular a un miembro del gabinete con beneficios estatales abre un debate inevitable sobre cómo se administraron los apoyos en ese gobierno.
El problema no es el invernadero, sino el cristal empañado de la transparencia.
El reto que hereda el nuevo gobierno
Hoy la gobernadora Libia Dennise García y la ASEG tienen la tarea de esclarecer el caso. El desenlace será clave: si se confirma la irregularidad, se sentará un precedente; si se archiva, quedará la sensación de que todo fue un trámite más.
El anuncio de nuevos candados en los programas de apoyo suena bien, pero el verdadero candado es que no vuelva a repetirse una escena así.
El episodio deja una lección: el dinero público debe estar blindado no solo contra desvíos, sino también contra explicaciones que intentan justificar lo evidente.
Porque cuando se intenta tapar el sol con un dedo, lo único que queda expuesto es la sombra de la desconfianza.
(By operación W).

"A una estrella"
De: José de Espronceda
Tú que, inocente, blanda y sonriente, la frente ciñes de radiosa lumbre, tú, que del cielo en la serena cumbre vives feliz, desprendida y pura: hermosa estrella, transparente, clara, símbolo fiel de la esperanza mía, oye piadosa mi constante ruego, mira mi llanto y enjuga mi amargura. Cuando me abate la desdicha fiera, cuando me oprime el infortunio duro, y en torno mío se agiganta el mundo y en torno mío se amontona el mal, ¡oh, entonces! surge en la callada noche, bella, brillante, juvenil lucero, y en ti contemplo la bondad del cielo y en ti renace la esperanza en mí.



Si quieres escucharlo en la voz de: Viktoria
Sobre el poema:
La esperanza en lo alto: Análisis de 'A una estrella' de José de Espronceda
El Romanticismo hecho súplica y consuelo
La estrella como símbolo de lo eterno
En este poema, Espronceda eleva su mirada hacia una estrella, símbolo universal de pureza, luz y permanencia. La describe como inocente y sonriente, como si fuera un reflejo de lo que la vida humana anhela pero rara vez alcanza: paz, serenidad y consuelo.
La estrella representa el amor que no se marchita, la esperanza que sobrevive al dolor humano.
El poeta construye un puente entre lo terrenal y lo divino: mientras él sufre en la tierra, busca en la estrella la garantía de un orden superior, de algo inmutable que pueda darle sentido a su sufrimiento.
Para Espronceda, la estrella es a la vez confidente y refugio, un interlocutor silencioso que nunca falla.
El dolor humano frente a la pureza celeste
La segunda parte del poema contrasta la vida terrenal del poeta con la perfección de la estrella. Espronceda se muestra frágil: habla de desdichas, infortunios y del mundo que lo oprime.
El poeta encarna al hombre romántico, atrapado en su sensibilidad y herido por la dureza de la vida.
En esa tensión, la estrella no es sólo un adorno celeste: es un alivio. Ante la tormenta de su existencia, el poeta se abraza a su luz como último asidero. La súplica es clara: “oye piadosa mi constante ruego, mira mi llanto y enjuga mi amargura”.
La súplica del poeta revela su anhelo de redención, de que alguien —aunque sea una estrella— lo salve del vacío.
La esperanza como respuesta
El último movimiento del poema no cierra con resignación, sino con un renacer. Cuando la noche callada trae a la estrella a sus ojos, el poeta siente que algo revive en él.
En la contemplación del firmamento, Espronceda encuentra fuerza para resistir.
Ese renacer interior es clave en la visión romántica: la belleza de la naturaleza, aunque inaccesible, despierta una emoción que transforma el dolor en consuelo. La estrella no cambia la vida del poeta, pero lo reconcilia con su destino.
La esperanza no borra el sufrimiento, pero lo hace soportable al recordarle que aún hay luz en la oscuridad.
El Romanticismo íntimo de Espronceda
Este poema revela otra faceta de Espronceda: no la del pirata rebelde, sino la del hombre sensible que busca en el cielo lo que el mundo le niega. Su Romanticismo se expresa en tres ejes: la exaltación de la naturaleza (la estrella), la confesión personal (el dolor del yo lírico), y la aspiración trascendente (la esperanza).
Espronceda nos muestra que el amor y la fe no siempre se dirigen a una persona, sino también a lo inalcanzable.
La estrella se convierte en ese amor imposible y eterno que, aunque no pueda corresponderle, lo acompaña con su luz.
El poema es un espejo del alma romántica: frágil, herida, pero siempre levantando los ojos hacia lo alto en busca de un consuelo eterno.
Sobre el autor:
José de Espronceda: El poeta rebelde del Romanticismo español
Vida breve, voz intensa, pasión sin fronteras
Juventud inconforme
José de Espronceda nació en Almendralejo, Badajoz, en 1808, en plena efervescencia de guerras napoleónicas y luchas por la libertad en España. Desde joven mostró un carácter rebelde, inconforme con las normas de su tiempo, lo que marcaría tanto su vida personal como su obra literaria.
Desde adolescente se identificó con las causas de la libertad y la justicia, rasgo que lo acompañó hasta la muerte.
A los quince años ingresó en el Real Colegio de San Mateo en Madrid, donde conoció a profesores y compañeros que lo acercaron al pensamiento liberal. Allí comenzó también a cultivar sus primeras inquietudes literarias.
El joven Espronceda se formó como escritor en un entorno donde la política y la poesía se confundían en un mismo impulso.
Exilio y formación política
Muy pronto participó en sociedades secretas liberales, lo que lo llevó a ser perseguido y encarcelado. Más tarde marchó al exilio en Londres, donde entró en contacto con el Romanticismo europeo, especialmente con la poesía de Lord Byron, cuya influencia sería decisiva en su estilo.
El exilio fue para Espronceda una escuela de vida y de literatura, donde aprendió a unir rebeldía política con pasión poética.
En Londres y París conoció de cerca los ideales revolucionarios que sacudían Europa, los cuales incorporó a sus versos con un tono exaltado, inconforme y universal.
Su biografía personal es inseparable de la historia de las revoluciones y los sueños liberales de su tiempo.
El poeta del Romanticismo español
Regresó a España en la década de 1830 y se convirtió en uno de los grandes referentes del Romanticismo. Su obra abarcó desde composiciones líricas hasta poemas narrativos extensos, siempre marcados por la fuerza, la musicalidad y el espíritu inconforme.
Entre sus piezas más conocidas están La canción del pirata, exaltación de la libertad absoluta; El estudiante de Salamanca, relato poético de amor, duelo y muerte; y El diablo mundo, obra inconclusa que contiene el famoso Canto a Teresa.
En Espronceda, la poesía se convierte en una rebelión contra las cadenas sociales, políticas y morales.
Su estilo mezclaba pasión, musicalidad y un tono confesional que lo acercaba al lector con intensidad.
Fue considerado el “Byron español”, pero su voz logró una originalidad propia y un carácter único en la lengua castellana.
Últimos años y legado
La vida de Espronceda fue breve: murió en 1842, en Madrid, a los 34 años, víctima de una enfermedad repentina. Sin embargo, en esas tres décadas dejó una huella indeleble en la literatura española.
Su muerte temprana alimentó la leyenda del poeta maldito, rebelde y condenado a vivir intensamente.
Su legado es la síntesis del Romanticismo español: rebeldía, pasión amorosa, exaltación de la libertad, culto a la naturaleza y confrontación constante con la sociedad de su tiempo.
José de Espronceda no solo escribió versos: vivió como un poema romántico, breve, intenso y ardiente.
(ByNotas de Libertad).

Desliza a la derecha para leer el siguiente título
Mercados que son espejos del alma




Un recorrido por la vida escondida tras los pregones y aromas de Guanajuato
Donde comienza la historia de un pueblo
Los mercados son mucho más que espacios de intercambio: son crónicas vivas que se escriben con frutas, semillas y voces. Bajo sus techos se esconde la memoria de cada municipio, el pulso que late con la fuerza de generaciones enteras.
El mercado no solo abastece: sostiene la vida comunitaria.
Allí, donde el maíz se vende por kilo y la carne por corte, se forja una identidad que no cabe en los libros de historia, pero sí en la memoria colectiva.
Los mercados son un espejo donde la gente reconoce su origen.
Cada rincón de Guanajuato guarda un mercado con nombre y carácter propios, un espacio donde la ciudad se reconoce a sí misma.
El corazón de cada pueblo se descubre en sus pasillos.
Aromas que despiertan memorias
Quien recorre un mercado sabe que no se trata solo de comprar. Es un viaje sensorial. Los chiles secos, apilados como montañas rojas, anuncian fiestas y guisos familiares; las flores frescas perfuman el aire como pequeños altares; los comales desprenden humo que se convierte en sabor eterno en una tortilla caliente.
Cada aroma es una invitación a la memoria y al presente.
En los mercados de Irapuato, Celaya, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, Salamanca, Pénjamo y León, la gastronomía local se ofrece sin artificios: gorditas, caldos, nieves artesanales o café de olla que conquistan porque saben a hogar.
El sabor aquí no es espectáculo: es verdad sencilla y contundente.
El recorrido entre fondas y puestos es también un paseo por la memoria gastronómica de la región.
El aroma abre la puerta a los recuerdos que no se olvidan.
Voces que construyen identidad
Más allá de los productos, lo que convierte a cada mercado en un emblema son sus locatarios. Son hombres y mujeres que han aprendido a atender desde niños, que saben que un cliente no solo busca precio, sino también cercanía.
El trato humano es el verdadero patrimonio de los mercados.
En cada puesto habita una historia: el carnicero que hereda el oficio, la florista que arma ramos con paciencia, el panadero que enciende hornos desde la madrugada.
La continuidad de los oficios es también la continuidad de la comunidad.
Sus saludos y bromas crean un clima distinto al de cualquier otro espacio de comercio.
Sin esas voces, los mercados serían edificios sin alma.
Rincones y Sabores: una guía del alma
Este recorrido por los mercados municipales de Guanajuato —el Miguel Hidalgo de Irapuato, el Morelos de Celaya, el Ignacio Ramírez de San Miguel de Allende, el Hidalgo de Dolores, el Tomasa Esteves de Salamanca, el Hidalgo de Pénjamo y el Aldama de León— no es una guía turística convencional. Es una invitación a mirar con otros ojos: a descubrir en los pregones, en las cazuelas y en los rostros, la esencia de un pueblo que todavía sabe encontrarse en lo cotidiano.
Los mercados son brújulas emocionales: nos llevan al origen y al futuro al mismo tiempo.
Caminar por ellos es reconocer que la vida no se mide solo en monumentos o cifras, sino en la calidez de lo que compartimos día a día.
La vida de un pueblo se entiende mejor entre pasillos que entre oficinas.
Los mercados no se visitan: se viven. Y al hacerlo, cada visitante descubre que su función no es solo alimentar, sino recordar que lo cotidiano es la raíz de toda cultura.
Aquí, cada ciudad se reconoce en su mercado.
(By Notas de Libertad).

Domingo de 17 agosto al sábado 23 de agosto.
Entre fechas y memorias que no se olvidan
Historias, nombres y huellas que dan sentido a cada día del calendario
Cada semana, el calendario nos abre un corredor invisible donde se cruzan devociones centenarias y relatos que forjaron destinos.
Hay días que guardan la serenidad de un santo patrono y otros que resuenan con el estruendo de batallas y gestos que torcieron el rumbo de la historia.
Recordar no es un acto pasivo: es mantener encendida la chispa que ilumina quiénes fuimos y quiénes seguimos siendo.
En cada fecha se asoman victorias y derrotas, avances que cambiaron la vida cotidiana y silencios que aún reclaman justicia.
El santoral, con su desfile de figuras piadosas, nos conecta con la herencia espiritual de pueblos enteros.
Sus nombres, repetidos de generación en generación, son faros que sobreviven al paso de los siglos.
Y junto a ellos, las efemérides nos devuelven el pulso de acontecimientos que alguna vez fueron presente ardiente.
La memoria es un compromiso con lo que vale la pena preservar.
No importa si se trata de un hecho nacional o de un acuerdo internacional: cada fecha encierra un eco que, al ser nombrado, vuelve a latir.
Aquí, cada día es más que una hoja arrancada del calendario: es una historia esperando ser contada.
Porque entre las fechas y las memorias que no se olvidan, hay un hilo invisible que nos enlaza con la esencia misma de nuestra identidad.
El pasado no es un museo cerrado: es una ventana abierta que nos permite entender el presente.
Santoral
del domingo 17 al sábado 23 de agosto
Domingo 17 de agosto
San Jacinto de Cracovia – Dominico polaco del siglo XIII, misionero incansable que difundió la fe en regiones eslavas y bálticas, conocido por su fortaleza espiritual.
San Mamés de Cesarea – Mártir del siglo III, venerado como protector de pastores y animales; su iconografía lo muestra con un cordero.
San Eusebio de Roma – Presbítero del siglo IV que defendió la ortodoxia frente a las herejías arrianas, sufriendo prisión por su fe.
San Elías de Siria – Anacoreta del siglo IV que vivió en austeridad y soledad, entregado a la oración en el desierto.
Beata María de la Providencia – Religiosa francesa del siglo XIX, fundadora de una congregación dedicada a asistir a los huérfanos.
Lunes 18 de agosto
Santa Elena de Constantinopla – Madre del emperador Constantino, famosa por su peregrinación a Tierra Santa y el hallazgo de la Santa Cruz.
San Agapito de Preneste – Joven mártir del siglo III que resistió torturas sin renunciar a su fe cristiana.
San Alberto Hurtado – Jesuita chileno del siglo XX, apóstol de la justicia social y fundador del Hogar de Cristo.
San Juan Eudes – Sacerdote francés del siglo XVII, promotor del culto al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María.
Beato Pascual Fortuño Almela – Religioso español del siglo XX, mártir durante la persecución religiosa en la Guerra Civil Española.
Martes 19 de agosto
San Juan Eudes – Fundador de la Congregación de Jesús y María, gran misionero y escritor espiritual francés.
San Sixto III – Papa del siglo V que impulsó la construcción de basílicas en Roma y fortaleció la unidad de la Iglesia.
San Andrés de Lemos – Monje gallego del siglo IX, defensor de los monasterios frente a las incursiones normandas.
San Luis de Anjou – Obispo franciscano del siglo XIII, renunció a un principado para servir a los pobres.
San Magno de Anagni – Obispo y mártir del siglo III, protector contra pestes y epidemias.
Miércoles 20 de agosto
San Bernardo de Claraval – Monje cisterciense del siglo XII, reformador de la vida monástica y consejero de papas y reyes.
San Samuel profeta – Figura bíblica del Antiguo Testamento, último juez de Israel y ungidor de reyes.
San Filiberto de Jumièges – Abad del siglo VII que fundó monasterios en Francia y defendió la libertad eclesial.
San Lucio de Cyrene – Discípulo del Nuevo Testamento mencionado en los Hechos de los Apóstoles, predicador del Evangelio.
Beato Jorge de la Diócesis de Langres – Mártir francés del siglo XVIII que murió durante la Revolución Francesa.
Jueves 21 de agosto
San Pío X – Papa italiano de inicios del siglo XX, reformador litúrgico y promotor de la comunión frecuente.
San Bonoso y San Maximiano – Mártires del siglo IV en Antioquía, defensores de la fe ante la persecución.
San Abraham de Smolensk – Monje ruso del siglo XIII, venerado como maestro de oración y penitencia.
San Sidonio Apolinar – Obispo y escritor del siglo V, último gran literato de la Galia romana.
Beata Victoria Díez – Maestra y mártir española, ejecutada por su fe en 1936.
Viernes 22 de agosto
Santa María Reina – Memoria que celebra a la Virgen María como Reina del Cielo y de la Tierra.
San Felipe Benizi – Superior general de los Siervos de María en el siglo XIII, predicador de paz y reconciliación.
San Timoteo de Roma – Mártir que murió por no renegar de su fe en Cristo.
San Fabriciano de Toledo – Obispo hispano del siglo VII, defensor de la fe frente a influencias arrianas.
Beato Bernardo de Offida – Franciscano italiano del siglo XVII, conocido por su humildad y amor al prójimo.
Sábado 23 de agosto
Santa Rosa de Lima – Primera santa de América, patrona de Perú, vivió en oración y austeridad en el siglo XVII.
San Felipe Benicio – Religioso de la Orden Servita, reconocido por su vida de penitencia y servicio.
San Eutyches de Constantinopla – Monje del siglo V, defensor de la fe en medio de controversias teológicas.
San Zaqueo de Jerusalén – Primer obispo de Jerusalén después de Santiago, según la tradición.
Beato Valentín Berrio-Ochoa – Obispo y mártir español en Vietnam durante el siglo XIX.





Música para recordar el ayer
Plácido Domingo: la voz que abrazó todos los escenarios



Del canto a la dirección orquestal, una vida entera dedicada a la música
Orígenes y primeros pasos
Nacido en Madrid en 1941, Plácido Domingo llegó a México con su familia durante la infancia, cuando sus padres, cantantes de zarzuela, buscaron un nuevo horizonte artístico en América.
El contacto diario con la escena fue su verdadera escuela inicial.
Formado primero como pianista y director, sus aptitudes vocales se impusieron pronto. A mediados de los años cincuenta comenzó a cantar papeles menores en compañías de zarzuela y ópera.
Su versatilidad le permitía pasar de lo popular a lo clásico sin esfuerzo aparente.
A los veinte años, ya dominaba varios registros, y su timbre cálido lo distinguía entre sus compañeros. No tardó en recibir sus primeras oportunidades como protagonista en óperas mexicanas.
Cada debut era una puerta abierta a nuevos escenarios.
La disciplina que heredó de sus padres se convirtió en el cimiento de una carrera que no tardaría en cruzar fronteras.
Muy pronto, la ópera mundial pronunciaría su nombre con respeto.
Ascenso internacional y consagración
En la década de 1960, Domingo debutó en importantes teatros de Estados Unidos y Europa. Su voz, de amplia proyección y matiz dramático, lo llevó a convertirse en uno de los tenores más solicitados del mundo.
Su calendario de presentaciones se llenaba con años de anticipación.
El Metropolitan Opera de Nueva York, la Scala de Milán y la Ópera de Viena se convirtieron en escenarios recurrentes para sus interpretaciones.
Cada función reforzaba su reputación como intérprete total.
Su repertorio superó las 150 óperas, un número sin precedentes para un tenor de su generación. Desde Verdi hasta Puccini, pasando por autores contemporáneos, su curiosidad artística lo llevó a asumir retos vocales constantes.
Nunca buscó el confort de repetir lo seguro.
En paralelo, su carisma lo acercó a un público más amplio gracias a grabaciones, conciertos masivos y colaboraciones con artistas populares.
Domingo hizo de la ópera un espectáculo que podía emocionar a todos.
Los Tres Tenores y la proyección mediática
En 1990, junto a Luciano Pavarotti y José Carreras, formó el trío “Los Tres Tenores”. El primer concierto, en Roma, rompió récords de audiencia y abrió un fenómeno cultural sin precedentes.
La ópera entraba así a los hogares como nunca antes.
Las giras posteriores llevaron el repertorio lírico a estadios y espacios abiertos, mezclando arias clásicas con canciones populares.
Se demostró que la música académica podía tener alcance masivo.
El impacto mediático consolidó a Domingo como embajador global de la ópera, capaz de unir públicos diversos en torno a la emoción de la música.
La cercanía con la gente se volvió parte de su identidad artística.
Ese periodo amplió aún más su popularidad y lo convirtió en una figura reconocible incluso para quienes nunca habían asistido a una ópera.
Plácido Domingo ya no era solo un tenor, era un icono cultural.
Dirección, gestión y legado
Además de cantar, Domingo desarrolló una sólida carrera como director de orquesta, liderando funciones en las que su comprensión de la ópera se manifestaba desde el podio.
En la batuta encontraba una forma distinta de narrar la música.
Dirigió orquestas en todo el mundo y asumió cargos de gestión en compañías como la Ópera de Washington y la Ópera de Los Ángeles, impulsando jóvenes talentos y nuevos montajes.
Su compromiso con el futuro de la ópera fue tan fuerte como su trayectoria sobre el escenario.
Ha recibido innumerables premios y reconocimientos, pero su mayor legado está en haber acercado la ópera a públicos globales y en inspirar a generaciones de cantantes.
Su nombre quedó asociado a la excelencia y la dedicación absoluta.
Incluso en las últimas décadas, ha seguido reinventándose, explorando repertorios de barítono y manteniendo una agenda activa.
Plácido Domingo sigue siendo, para muchos, la voz que define un siglo de ópera.
(By Notas de Libertad).
Tosca.
Turandot Nessun Dorma.
Por Amor (Con Virginia Tola).
Il Divo: la elegancia global de la música romántica




Cuando la ópera se vistió de pop y conquistó al mundo
Orígenes y concepto
A comienzos de los años dos mil, la idea de unir voces masculinas de formación clásica para reinterpretar baladas y boleros parecía un experimento arriesgado.
Il Divo nació para demostrar que la emoción del pop y la técnica del bel canto podían convivir.
El proyecto apostó por arreglos orquestales, idiomas cruzados y una estética elegante que acercó la lírica a nuevos públicos.
La propuesta rompía la barrera entre lo popular y lo clásico.
Desde el principio quedó claro que no era un cuarteto pasajero, sino un concepto con identidad propia.
El grupo se concibió como una fusión deliberada de culturas e influencias.
Su lanzamiento inicial apuntó a un mercado global, no a un público local específico.
Desde el inicio se sintió que Il Divo no tendría fronteras geográficas.
Las voces y sus trayectorias
Urs Bühler, Carlos Marín, Sébastien Izambard y David Miller llegaron con biografías dispares: conservatorios, ópera, teatro musical y pop.
La diversidad de sus trayectorias moldeó un sonido único.
Cada voz aportó un color distinto, desde la potencia dramática hasta la suavidad melódica.
El contraste vocal se convirtió en una de sus mayores fortalezas.
Sobre el escenario equilibraban técnica y carisma, logrando que cada tema tuviera vida propia.
El dominio técnico les permitió arriesgar en repertorios diversos.
Su química escénica transmitía cercanía a pesar de la formalidad del estilo.
En ellos, la elegancia nunca fue sinónimo de frialdad.
Ascenso global y sello musical
Su debut en 2004 abrió una carrera vertiginosa con álbumes, giras y millones de copias vendidas.
El primer disco fue un éxito inmediato a escala mundial.
El repertorio combinaba clásicos en varios idiomas con arreglos que modernizaban la tradición.
Esa mezcla equilibrada sedujo a públicos de todas las edades.
La puesta en escena cuidaba cada detalle, desde la iluminación hasta el vestuario.
La estética visual fue tan importante como el sonido.
Su música cruzó fronteras sin perder identidad cultural.
El público se reconocía en sus canciones aunque fueran en otro idioma.
Pruebas, cambios y legado
La muerte de Carlos Marín en 2021 marcó un antes y un después en la historia del grupo.
El golpe emocional puso a prueba su continuidad.
Decidieron seguir adelante, honrando la memoria de su compañero.
La resiliencia fue parte de su mensaje en esta nueva etapa.
Adaptaron formatos y repertorio para mantener la esencia original.
El cambio les permitió explorar nuevas posibilidades artísticas.
Hoy su legado es una estética que inspira a otros proyectos crossover.
Il Divo probó que la sofisticación puede ser popular.
(By Notas de Libertad).
Hasta mi Final.
My Way.
Without You.

“Fabricación"
De: Ricardo Raphael



Nota de contexto.
Una disputa por autoría, una coincidencia incómoda
Existe una demanda por plagio interpuesta por la periodista Guadalupe Lizárraga contra el escritor y conductor Ricardo Raphael.
La acusación sostiene que el libro Fabricación, publicado por Raphael, se apropió de elementos sustanciales de la investigación que Lizárraga ha desarrollado durante más de una década sobre el llamado caso Wallace.
El litigio, todavía abierto, busca resolver si hubo o no uso indebido de material periodístico.
Sin embargo, más allá de que el tribunal determine si fue plagio o no, hay un hecho difícil de pasar por alto: las investigaciones de ambos, con todo y sus diferencias de forma, coinciden en lo esencial. Tanto Lizárraga, en su serie de reportajes y libros, como Raphael, en su reciente obra, describen un patrón similar: irregularidades judiciales, pruebas dudosas, testimonios presionados y un aparato mediático que construyó un relato oficial favorable a Isabel Miranda de Wallace.
En otras palabras, la disputa por la autoría no borra el punto de encuentro en el fondo de sus narraciones: que el caso Wallace podría ser una de las más elaboradas fabricaciones judiciales de los últimos tiempos en México. Esa coincidencia no depende de simpatías, ni de estilos, ni de quién haya llegado primero al hallazgo; depende de que, por caminos distintos, ambos terminaron dibujando el mismo retrato de la protagonista. Para Lizárraga, la historia de Wallace es una estructura sostenida por el abuso de poder y la manipulación de la justicia. Para Raphael, el expediente huele a montaje desde su base.
El resultado es que, viniendo de trayectorias distintas, las conclusiones terminan siendo similares: el relato oficial no resiste la luz de la evidencia y exhibe a una figura pública que, durante años, fue intocable.
En ese sentido, aunque el litigio por plagio siga su curso, lo verdaderamente incómodo para Isabel Miranda de Wallace es que dos voces distintas, sin coordinación aparente, lleguen a la misma conclusión.
Porque cuando eso ocurre, el ruido de la disputa se vuelve secundario frente al eco de lo que ambos afirman: que la verdad oficial del caso Wallace podría estar cimentada en una farsa.
Resumen.
Fabricación: la anatomía de un crimen inventado
Cuando la verdad se construye como una escena y se vende como justicia
La pista mínima que abrió la grieta
Todo comenzó con una pequeña mancha de sangre hallada en una regadera, la supuesta prueba clave que sostenía la acusación contra varios imputados por el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace.
Esa gota se convirtió en la grieta inicial por donde se coló la duda más incómoda.
Ricardo Raphael inicia su investigación intrigado por las inconsistencias alrededor de esa evidencia y pronto descubre que no solo había fallos técnicos en su análisis, sino también omisiones deliberadas en los informes periciales.
No se trataba de un detalle menor, sino de la pieza que sostenía todo el relato de un asesinato.
La trama se enmarca en un México donde los casos mediáticos servían como escaparate político, y el de Wallace encajaba perfecto para mostrar supuesta eficacia contra el crimen.
La gota de sangre dejó de ser prueba y pasó a ser símbolo de un engaño mayúsculo.
En este punto, el autor identifica a los actores clave: Isabel Miranda de Wallace, los acusados, los investigadores oficiales, y un aparato judicial que parecía más interesado en cerrar un caso que en descubrir la verdad.
La grieta que abrió esa prueba se volvió irreversible.
La construcción de una heroína intocable
Isabel Miranda de Wallace aparece como la figura central del relato público, presentada como madre incansable y emblema de la lucha contra el secuestro.
Su autoridad en el caso no se ganó en tribunales, sino en los medios de comunicación.
Raphael describe cómo tejió relaciones con periodistas influyentes, funcionarios de alto nivel y organizaciones civiles para blindar su versión de los hechos.
Convertida en una voz incuestionable, logró que su versión fuera asumida como verdad nacional.
La investigación revela que participó en operativos, influyó en detenciones y presionó a las autoridades para sostener la narrativa oficial.
El poder de su imagen pública fue tan sólido como frágil era el caso que defendía.
Esta imagen mediática, cuidadosamente construida, le permitió obtener reconocimientos oficiales, pero también ocultó las grietas del expediente.
Su narrativa mediática eclipsó cualquier evidencia contraria.
Los acusados y el costo humano
Entre los procesados destacan Brenda Quevedo, César Freyre, Jacobo Tagle y los hermanos Castillo, todos señalados como integrantes de una banda de secuestradores.
Cada testimonio de las celdas rompe la comodidad de la versión oficial.
Raphael reconstruye sus historias desde la detención: golpes, amenazas, incomunicación y confesiones obtenidas bajo tortura.
No eran personajes secundarios, sino los peones sacrificados para sostener una historia.
El expediente revela pruebas endebles: peritajes dudosos, testigos sin credibilidad y contradicciones entre las declaraciones oficiales.
El precio humano de la farsa es tan real como el dolor que dice combatir.
El autor también presenta a los abogados defensores que, con recursos limitados, intentaron desmontar el caso frente a un sistema que cerraba filas para proteger la versión oficial.
Las condenas fueron la pieza final de un teatro judicial.
La fabricación como método de poder
Raphael concluye que el caso Wallace no es una excepción, sino un ejemplo extremo de cómo en México se fabrican culpables y casos completos para fines políticos y mediáticos.
El caso Wallace es un modelo de cómo se construye una verdad a conveniencia.
La obra describe la colaboración tácita entre policías, ministerios públicos, jueces y medios para dar legitimidad a una historia sin sustento sólido.
No se trata de un expediente aislado, sino de un síntoma estructural.
El autor advierte que este mecanismo de fabricación sigue vigente, y que cualquiera, sin importar su inocencia, podría quedar atrapado en él.
La lección final es clara: en este sistema, la verdad puede redactarse como si fuera un guion.
Cierra con una reflexión sobre la responsabilidad de periodistas y ciudadanos de cuestionar las versiones oficiales y exigir transparencia en la justicia.
El método de la fabricación sigue vivo en la justicia mexicana.
Sobre el autor.
Ricardo Raphael: la voz incómoda del periodismo mexicano
De la observación académica a la denuncia pública
Ricardo Raphael de la Madrid nació en Ciudad de México en 1967, en una familia de fuerte tradición académica y cultural. Desde joven mostró un interés por el análisis de los fenómenos políticos y sociales, lo que lo llevó a formarse en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Posteriormente continuó su preparación en Europa, estudiando en la Universidad de París y en el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po), donde profundizó en teoría política y políticas públicas.
Su formación europea le dio una perspectiva comparada que marcaría su estilo de análisis.
Antes de convertirse en una figura conocida en los medios, Raphael trabajó como académico y funcionario. Fue profesor y directivo en instituciones como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), donde también dirigió el Área de Periodismo y Opinión Pública. Desde esos espacios impulsó el análisis riguroso de la realidad mexicana y promovió el debate público.
Su paso por la academia le dio el hábito de documentar, contrastar y verificar antes de opinar.
Su salto a la esfera mediática se dio a través de la prensa escrita, la radio y la televisión. Ha sido columnista en medios como El Universal y Proceso, conductor de programas de análisis político y colaborador en foros televisivos. Su estilo combina datos duros con narración ágil, lo que le ha permitido llegar tanto al público especializado como al general.
Como escritor, ha publicado varios libros que abordan temas como corrupción, desigualdad, discriminación y poder político. Entre sus obras más conocidas están Los socios de Elba Esther (2011), Los Tigres de la Aurora (2013), Hijo de la guerra (2014) y Mirreynato (2019). Cada una muestra su interés por desentrañar redes de poder y exponer sus consecuencias sociales.
En sus libros, Raphael ha buscado incomodar al lector para provocar reflexión y debate.
En 2025 publicó Fabricación, donde investiga el caso Wallace y plantea que se trató de un montaje judicial y mediático. El libro generó un intenso debate y también una acusación de plagio por parte de la periodista Guadalupe Lizárraga. Más allá de la controversia, la obra lo colocó nuevamente en el centro de la discusión pública sobre justicia, verdad y manipulación de la opinión.
Esta obra lo reafirmó como un periodista dispuesto a tocar intereses poderosos.
Ricardo Raphael combina la precisión del investigador con la narrativa del cronista. No se limita a presentar datos: construye escenas, introduce personajes y da contexto histórico, lo que convierte sus investigaciones en relatos con fuerza literaria y política. Su trayectoria refleja una convicción persistente: el periodismo debe servir para abrir ventanas, no para cerrarlas.
Para Raphael, la verdad no es cómoda, pero siempre es necesaria.
(By Notas de Libertad).





105 Claves para una Campaña Política Ganadora
Manual práctico de comunicación para conquistar corazones y urnas
El punto de partida hacia una campaña con rumbo
La política moderna no se gana solo en mítines multitudinarios ni en redes sociales virales. Se gana en la suma de estrategias, narrativas, equipos disciplinados y decisiones bien medidas. Este manual reúne 105 claves prácticas para quienes buscan organizar una campaña de comunicación política sólida, eficaz y capaz de conectar con la ciudadanía.
Cada bloque está diseñado como una guía clara y directa, sin adornos innecesarios.
Encontrarás herramientas para planear con visión, construir un mensaje poderoso, aprovechar los medios tradicionales y digitales, caminar el territorio con inteligencia, proyectar una imagen coherente, enfrentar crisis con serenidad y medir resultados con precisión.
Este manual busca que cada consejo sea una brújula práctica y no un adorno teórico.
Cada campaña es única, pero los principios aquí expuestos ofrecen una ruta segura para quienes entienden que la comunicación política no es improvisación: es estrategia, disciplina y empatía.
El inicio de la victoria comienza aquí: en la forma de comunicar con claridad.
Estrategia y Planeación
El mapa antes de la batalla
La comunicación política no comienza con un tuit ni con un mitin. Empieza mucho antes, en la capacidad de trazar un camino con claridad. Una campaña sin planeación es como un barco sin brújula: puede avanzar, pero terminará en cualquier lugar menos en la victoria. Aquí están las primeras claves.
1. Define un objetivo único y medible: ¿quieres ganar, reposicionar, resistir, crecer a futuro?
2. Establece una visión a largo plazo: no solo pienses en la elección, piensa en el liderazgo que quedará después.
3. Dibuja un calendario realista con fases claras: arranque, crecimiento, consolidación, cierre.
4. Determina recursos económicos, humanos y técnicos: y sé disciplinado en su uso.
5. Divide responsabilidades con nombres y apellidos: no dejes tareas “en el aire”.
6. Segmenta tu electorado con lupa: no todos votan por lo mismo, ni al mismo tiempo.
7. Localiza territorios estratégicos: elige dónde invertir más recursos y dónde solo presencia básica.
8. Elabora un FODA realista: fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, y úsalo como brújula.
9. Define prioridades de comunicación: lo que se debe repetir hasta el cansancio y lo que se debe callar.
10. Anticipa crisis y prepara planes de contingencia: cada día puede traer un incendio.
11. Establece protocolos de aprobación de mensajes: evita improvisación y contradicciones.
12. Marca metas semanales de avance: y revísalas con disciplina militar.
13. Integra la estrategia de comunicación con la de tierra: medios y brigadistas deben hablar lo mismo.
14. Diseña un “war room” de monitoreo diario: que alimente decisiones con datos.
15. Recuerda: una estrategia buena, aunque imperfecta, siempre supera a la improvisación.
Narrativa y Mensaje Central
El alma de la campaña
Una campaña política no se sostiene solo en promesas ni en cifras, sino en la capacidad de contar una historia que los ciudadanos hagan suya. La narrativa es el alma que da vida al mensaje central y lo convierte en recuerdo, emoción y acción. Aquí se definen las claves para que las palabras del candidato se transformen en fuerza colectiva.
1. Encuentra el relato central: una sola historia debe guiar toda la comunicación.
2. Construye un eslogan poderoso: breve, recordable y cargado de emoción.
3. Usa símbolos que conecten: colores, gestos o frases que sean fácilmente reconocibles.
4. Vincula el mensaje con la vida cotidiana: que cada ciudadano sienta que le hablas directamente.
5. Crea un contraste claro con los adversarios: sin caer en el insulto, resalta diferencias sustanciales.
6. Refuerza con datos simples: estadísticas fáciles de entender que respalden la narrativa.
7. Incluye anécdotas personales del candidato: para dar cercanía y credibilidad.
8. Adapta el discurso a cada público: jóvenes, empresarios, mujeres, trabajadores, todos deben verse reflejados.
9. Repite sin miedo: la clave de un buen mensaje es la constancia, no la novedad.
10. Habla con emoción, no solo con razón: las personas votan más por lo que sienten que por lo que calculan.
11. Crea frases para recordar: líneas que se conviertan en titulares o en lemas populares.
12. Conecta con la identidad local: usa elementos culturales y lingüísticos que refuercen pertenencia.
13. No cambies de narrativa a mitad de campaña: la coherencia es la base de la confianza.
14. Apoya la narrativa con testimonios ciudadanos: nada valida más que la voz de la gente común.
15. Convierte al votante en protagonista: que el mensaje lo haga sentir parte de la historia.
Organización del Equipo y Voceros
La columna vertebral de la campaña
Ninguna campaña política se gana en solitario. El liderazgo del candidato se multiplica cuando existe un equipo organizado, disciplinado y con voces coherentes. El orden interno y la capacidad de coordinar voceros marcan la diferencia entre una campaña caótica y una que transmite confianza. Estas son las claves.
1. Designa un director de comunicación con autoridad real: debe tener acceso directo al candidato y poder de decisión.
2. Crea un equipo de voceros entrenados: capaces de hablar con claridad y sin contradicciones.
3. Desarrolla manuales de comunicación interna: con reglas claras de qué decir y qué evitar.
4. Asigna responsables por área: prensa, redes sociales, territorio, producción audiovisual.
5. Realiza sesiones de media training: para que los voceros ensayen entrevistas y discursos.
6. Establece canales internos seguros: evita filtraciones y confusiones en la comunicación del equipo.
7. Capacita a brigadistas en narrativa básica: para que repliquen el mensaje en territorio.
8. Integra un responsable de contenidos digitales: que garantice coherencia con la narrativa central.
9. Define voceros temáticos: salud, economía, seguridad, cultura, según el perfil de cada integrante.
10. Evita improvisaciones en medios: cada vocero debe contar con argumentos escritos y validados.
11. Mantén reuniones de evaluación diarias: para alinear mensajes y corregir errores rápidamente.
12. Fomenta la disciplina de mensajes: nadie debe hablar fuera del guion acordado.
13. Crea un equipo de respuesta rápida: capaz de reaccionar en minutos ante ataques o rumores.
14. Valora el talento de voluntarios digitales: ellos pueden ser un altavoz poderoso de la campaña.
15. Recuerda que un buen equipo: multiplica la fuerza del candidato y lo protege de errores fatales.
Relación con Medios Tradicionales
El eco que multiplica la voz
Aunque las redes sociales dominan muchas conversaciones, los medios tradicionales siguen siendo decisivos en la construcción de percepción pública. La radio, la televisión y la prensa escrita conservan autoridad y alcance, y una campaña que los ignora corre el riesgo de perder legitimidad ante ciertos sectores. Aquí se reúnen las claves para gestionarlos con inteligencia.
1. Diseña una agenda estratégica de entrevistas: elige medios con audiencias relevantes y balancea cobertura local y nacional.
2. Construye relaciones personales con periodistas clave: la confianza abre espacios que la publicidad no logra.
3. Elabora boletines de prensa claros y con buen titular: los medios valoran mensajes listos para publicarse.
4. Prepara mensajes específicos para cada aparición: evita improvisaciones que puedan generar titulares negativos.
5. Convierte los debates en oportunidades de oro: prepárate para dominarlos y amplificarlos en medios.
6. Usa encartes o suplementos en prensa local: presenta narrativas humanas que acerquen al candidato.
7. Monitorea lo que publican los adversarios: conoce sus movimientos y prepara contrarréplicas.
8. Responde ataques con rapidez y serenidad: la calma genera más credibilidad que la confrontación airada.
9. Incluye medios comunitarios y regionales: no todo se resuelve en las grandes cadenas.
10. Mantén una presencia constante en radio: es el medio más íntimo y persuasivo en comunidades pequeñas.
11. Utiliza programas de opinión: los formadores de agenda pueden amplificar tu narrativa.
12. Cuida la puntualidad en ruedas de prensa: respeta tiempos de medios y evita desgastar la relación.
13. Prepara kits de prensa con biografía y propuestas: facilita que los periodistas tengan toda la información.
14. Diversifica voceros en entrevistas: para no saturar al candidato y mantener frescura.
15. Recuerda que la credibilidad mediática: es un puente que multiplica la confianza del electorado.
Comunicación Digital y Redes Sociales
La plaza pública del siglo XXI
En la era digital, una campaña política no existe si no tiene presencia en línea. Las redes sociales son hoy la plaza pública donde se construye la conversación, se disputa la narrativa y se mide la cercanía con la gente. Pero no basta con estar: hay que estar con estrategia. Estas son las claves para hacerlo bien.
1. Diseña una estrategia específica para cada red social: cada plataforma tiene públicos y dinámicas distintas.
2. Crea contenidos visuales breves y virales: videos de 30 a 60 segundos son los más compartidos.
3. Usa transmisiones en vivo: para generar cercanía y mostrar autenticidad.
4. Controla hashtags propios: y participa en tendencias sin forzar la narrativa.
5. Administra grupos de WhatsApp y Telegram: para comunicación segmentada y directa.
6. Responde de manera humana en redes: evita respuestas automáticas que alejan a la gente.
7. Segmenta la publicidad digital: dirige mensajes según perfil, edad y ubicación.
8. Prepara un equipo contra fake news: capaz de detectar y contrarrestar desinformación rápidamente.
9. Mide el impacto de cada publicación: analiza qué funciona y ajusta la estrategia.
10. Mantén coherencia visual en todas las plataformas: colores, tipografía y estilo deben ser consistentes.
11. Fomenta la interacción: haz preguntas y responde comentarios para construir comunidad.
12. Aprovecha el humor y la creatividad: son recursos poderosos para conectar con audiencias jóvenes.
13. Publica con regularidad: la constancia genera confianza y expectativa.
14. Integra testimonios ciudadanos en video: aportan credibilidad y cercanía.
15. Recuerda que lo digital no sustituye lo real: debe complementar el trabajo territorial.
Campaña Territorial y Contacto Ciudadano
El pulso directo de la gente
Una campaña no se gana solo en pantallas: se gana en las calles, en los mercados, en los barrios y en los pueblos. El contacto directo con la ciudadanía es insustituible porque genera confianza, compromiso y cercanía. Estas son las claves para conquistar el territorio.
1. Construye una red sólida de brigadistas: ellos son los mensajeros más eficaces en el terreno.
2. Organiza caminatas y recorridos constantes: la presencia física del candidato genera confianza.
3. Aprovecha las reuniones vecinales: son espacios íntimos para escuchar y dialogar.
4. Instala casas de campaña visibles: puntos de encuentro y referencia para la comunidad.
5. Adapta el mensaje al contexto local: cada colonia o comunidad tiene prioridades distintas.
6. Entrega materiales impresos claros: folletos y volantes deben ser breves y visuales.
7. Incluye líderes comunitarios en el equipo: su respaldo abre puertas en cada territorio.
8. Realiza encuestas rápidas en campo: te permiten ajustar propuestas en tiempo real.
9. Crea actividades culturales y deportivas: atraen familias y generan un ambiente positivo.
10. Recuerda que el territorio: es el termómetro real de la campaña y nunca debe descuidarse.
Imagen Pública y Lenguaje Corporal
El reflejo silencioso del liderazgo
El candidato no solo comunica con palabras: cada gesto, cada prenda, cada movimiento transmite un mensaje poderoso. La imagen pública y el lenguaje corporal pueden reforzar la confianza o, por el contrario, despertar dudas. Aquí se concentran las claves para proyectar seguridad y cercanía.
1. Cuida la vestimenta en cada contexto: debe transmitir seriedad, cercanía o autoridad según el momento.
2. Mantén contacto visual con la audiencia: los ojos son un puente directo de confianza.
3. Evita posturas rígidas o tensas: la naturalidad refleja seguridad y dominio.
4. Acompaña las palabras con gestos abiertos: las manos visibles refuerzan credibilidad.
5. Sonríe con autenticidad: una sonrisa sincera genera empatía inmediata.
6. Evita movimientos nerviosos: muecas, golpeteos o ademanes que restan seguridad.
7. Adapta tu imagen al entorno: no es igual un mitin masivo que una reunión vecinal.
8. Cuida el tono y ritmo de la voz: la firmeza y la claridad son tan importantes como lo que se dice.
9. Proyecta cercanía en el saludo: un apretón de manos o un gesto amable quedan en la memoria.
10. Recuerda que la coherencia: entre palabras, gestos e imagen es la base de la credibilidad.
Gestión de Crisis y Respuesta Rápida
Apagar el fuego sin perder la calma
En una campaña política, las crisis no son una posibilidad remota: son una certeza. Un error, un rumor o un ataque adversario pueden desviar la narrativa en segundos. La diferencia entre sobrevivir y hundirse está en la capacidad de reaccionar con rapidez, orden y serenidad. Estas son las claves para enfrentar lo inesperado.
1. Crea un comité de crisis: un equipo reducido con poder de decisión inmediata.
2. Define protocolos de respuesta rápida: mensajes claros y coordinados en menos de una hora.
3. Monitorea medios y redes en tiempo real: la detección temprana evita que el problema crezca.
4. Nunca niegues sin pruebas: una desmentida débil puede reforzar la duda.
5. Asume errores con transparencia: la honestidad suele desactivar ataques más rápido que la evasión.
6. Prepara voceros entrenados para crisis: no todos pueden enfrentar momentos de presión.
7. Utiliza mensajes breves y contundentes: la claridad es vital en medio de la confusión.
8. No ignores rumores importantes: la omisión prolongada puede convertirse en aceptación implícita.
9. Diseña escenarios hipotéticos de crisis: practica cómo responder antes de que suceda.
10. Recuerda que cada crisis: es también una oportunidad para demostrar liderazgo.
Evaluación, Encuestas y Métricas
Medir para corregir el rumbo
Lo que no se mide, no se mejora. Una campaña política necesita datos constantes para saber si avanza o retrocede. Las encuestas, métricas digitales y evaluaciones internas son brújulas que permiten corregir errores y afinar la estrategia. Aquí se concentran las claves para medir con precisión.
1. Aplica encuestas periódicas: no te bases en impresiones, sino en datos medibles.
2. Evalúa el impacto de los mensajes: ¿la gente los recuerda, los repite, los comparte?
3. Monitorea métricas digitales: alcance, interacciones, reproducciones y comentarios.
4. Realiza grupos focales: escucha directamente la percepción de segmentos clave.
5. Compara encuestas internas y externas: contrasta resultados para detectar sesgos.
6. Usa mapas de calor electoral: identifica dónde creces y dónde retrocedes.
7. Analiza la cobertura mediática: cuenta cuántas notas son positivas, negativas o neutras.
8. Evalúa la disciplina interna: revisa si el equipo respeta la narrativa y los tiempos.
9. Ajusta la estrategia según los datos: los números deben guiar las decisiones.
10. Recuerda que medir: es tan importante como comunicar: sin datos, todo es intuición.
La brújula final de la victoria política
Al terminar este recorrido de 105 claves, queda clara una verdad: una campaña no se construye con ocurrencias, sino con estrategia y coherencia. La comunicación política es un arte que combina planeación con intuición, técnica con emoción, disciplina con creatividad.
Cada cierre de campaña debe sostenerse en la misma coherencia que la hizo crecer.
Cada consejo de este manual busca recordarte que la política es, ante todo, un acto de confianza. Los votantes no entregan un voto: entregan un pedazo de esperanza. Por eso, comunicar con responsabilidad y autenticidad no es un lujo, es una obligación.
La confianza del votante es el mayor activo de cualquier liderazgo.
La victoria electoral comienza mucho antes del día de la elección: empieza aquí, en la forma en que decides comunicar.
El verdadero triunfo es lograr que la comunicación se convierta en confianza duradera.
(By Notas de Libertad).