
LA LEYENDA
33

La Leyenda 33: Cuando escribir es la única forma de no traicionarse
La Leyenda 33 no llega a ofrecer respuestas:
llega a ensanchar la pregunta.
La que no cabe en las encuestas,
ni en los discursos,
ni en los boletines que suenan a nada.
No estamos aquí para confirmar lo que ya sabes.
Estamos aquí para decir lo que nadie quiere mirar.
Para poner sobre la mesa lo que otros barren bajo la alfombra.
Para hablar, no desde la superioridad,
sino desde la herida.
Aquí no escribimos desde el juicio.
Escribimos desde el temblor.
Desde el cansancio que no se resigna.
Desde esa fe terca en que aún hay palabras que sirven,
que raspan, que limpian,
que acompañan.
Esta columna no busca complacer a todos.
Busca despertar a alguien.
Aunque sea a uno.
Aunque sea a ti.
Porque mientras haya alguien que aún se detenga a leer con el corazón abierto,
esto tiene sentido.
Soy Wintilo Vega Murillo.
Y no escribo para convencer.
Escribo para no callarme.
Para dejar constancia de que estuvimos aquí,
que miramos de frente,
y que no nos rendimos sin pelear.
Si algo en estas líneas te toca,
te mueve,
te incomoda,
te recuerda que aún estás vivo…
Entonces, esta columna ya cumplió su tarea.

Índice de Contenido
-Bienvenida.
“…donde la palabra abraza la vida”
(By Notas de Libertad).
————————————————————————
-Pláticas con el Licenciado 1
/… Cuando el PRI lo fue todo… y después no fue nada
Crónica íntima de un imperio que se creyó eterno y terminó mendigando aliados
————————————————————————-
-Agenda del Poder:
/… Guanajuato: Seguridad en vilo, liderazgo en marcha
/… Juan Manuel Oliva: el adiós de un operador, el silencio de un partido
/… “Guanajuato capital: la herencia del privilegio disfrazada de gobierno”
/… Espectaculares en Espejo: El doble discurso de Alejandra Gutiérrez en León
(By Operación W).
————————————————————————-
-Alimento para el alma.
En Paz
Amado Nervo
Sobre el poema.
“Vida, estamos en paz”
Una lectura íntima del adiós de Amado Nervo
Sobre el autor.
Amado Nervo: El místico del alma herida
Un poeta que hizo de la tristeza una forma de redención
Escúchalo en la voz de Guillermo del Valle.
(By Notas de Libertad)
————————————————————————-
-“Rincones y Sabores: La guía completa para el alma, el paladar y la vida”
/… Lugares que alimentan algo más que el cuerpo
(By Notas de Libertad).
/… “La música que no envejece: historia viva de la Orquesta Típica de León”
(By Notas de Libertad).
/… Las cuerdas del silencio: la Orquesta de Cámara de Celaya
(By Notas de Libertad).
/… La Vaka Aeropuerto: León a las Brasas del Sabor
(By La Gira del Tragón).
/… Oajillo: Guanajuato capital en cada cucharada
(By La Gira del Tragón).
/… Chilacayote: Irapuato con sazón de raíz
(By La Gira del Tragón).
/… Diego Restaurante: Celaya al plato, sin atajos
(By La Gira del Tragón).
/… Sollano 18 by Vicente: San Miguel servido con elegancia terrenal
(By La Gira del Tragón).
————————————————————————
-Del Cielo a la Historia, Los Ecos del Calendario.
Domingo 22 de junio al sábado 28 de junio.
Lo que la semana guarda entre sus fechas
Cada semana, el calendario nos recuerda que el tiempo no solo pasa: también habla. En sus fechas resuenan los nombres de santos que guiaron con su fe y los ecos de hechos que marcaron el rumbo del mundo.
Esta semana entrelaza lo divino y lo humano, lo heroico y lo cotidiano. Desde los altares del santoral hasta las efemérides de la historia, cada día es un espejo de lo que fuimos y una pista de lo que aún podemos ser.
No es un archivo de fechas: es un mapa de memoria viva. Y en él, entre líneas, seguimos encontrando señales de esperanza.
Santoral.
Efemérides Nacionales e Internacionales.
Conmemoración de Días Nacionales e Internacionales.
(By Notas de Libertad).
————————————————————————-
-Al Ritmo del Corazón: Música para recordar el ayer.
/… Raúl Di Blasio: El piano que aprendió a llorar
*Con un click escucha Raul Di Blasio Éxitos
(By Notas de Libertad).
/… Bebu Silvetti: El arquitecto del piano romántico
*Con un click escucha Bebu Silvetti Top 31 Songs
(By Notas de Libertad).
————————————————————————-
- ¿Qué leer esta semana?
“Retrato hablado”
De: Luis Spota
Resumen del libro:
Retrato hablado: La corrupción como espejo del alma mexicana
Resumen narrativo de la novela de Luis Spota sobre poder, traición y legado en el México del siglo XX
Sobre el autor:
Luis Spota: El narrador que conocía el rostro del poder
(By Notas de Libertad).
————————————————————————-
-Pláticas con el Licenciado 2.
/… 105 casos de storytelling exitoso
El arte de conmover para gobernar
(By operación W).

"…donde la palabra abraza la vida"
La página que vibra con luz propia
No es nostalgia lo que nos trae aquí, es la certeza de que la alegría también merece escribirse.
Hay días que nacen con brillo en los ojos y otros que se ganan la sonrisa a pulso.
Esta página es para ambos.
Una entrega que celebra el latido
No venimos a dar consuelo.
Venimos a celebrar el pulso, el andar, el milagro cotidiano de seguir con los pies sobre la tierra y el alma en el aire.
Aquí cada palabra brinca, cada idea baila, cada recuerdo respira distinto.
Lo que aún nos hace vibrar
Nos negamos a creer que todo está perdido.
Todavía hay semillas que brotan en medio del escombro.
Todavía hay risas que desobedecen, abrazos que salvan, fuegos que no piden permiso.
Esta columna es uno de ellos.
Un respiro que no es descanso es impulso
Aquí no se viene a huir del mundo.
Se viene a tomar aire para volver a él con más fuerza.
Con palabras que empujan, que sostienen, que abrazan sin tocarnos.
Con frases que abren ventanas cuando todo parece cerrado.
El intento por no olvidar la belleza
No todo lo hermoso es fácil.
A veces la belleza duele, pero también cura.
Y esta columna la busca en los rincones: en una voz que no se quiebra, en una madre que no se rinde, en una calle que aún resiste con dignidad.
Escribir también es festejar
Escribir no es solo denunciar.
También es brindar por lo que aún nos conmueve.
Por lo que todavía eriza la piel.
Aquí la palabra no es adorno: es tambor, es tambaleo, es canto que se sostiene incluso cuando toda calla.
Un lugar donde todo cabe si viene con verdad
Aquí no pedimos permiso para sentir.
La Leyenda es una casa sin cerrojos donde la emoción entra descalza y sin filtros.
Donde la esperanza no es consigna, es raíz.
Donde lo humano es brújula, no obstáculo.
Una columna con sed de vida
Si estás aquí, es porque algo en ti aún tiene sed.
Sed de palabras que digan sin mentir, de historias que se cuenten sin máscaras.
Esta página es para quienes ya no buscan respuestas fáciles, sino preguntas que acompañen con verdad.
(By Notas de Libertad).





Cuando el PRI lo fue todo… y después no fue nada
Crónica íntima de un imperio que se creyó eterno y terminó mendigando aliados
Del partido casi eterno al actor irrelevante
El PRI ya no se está cayendo. El PRI ya cayó. En las urnas, en las encuestas, en el imaginario popular. Cayó su hegemonía, su mística, su poder de convocatoria y su capacidad de control. Lo que durante casi un siglo fue el partido Estado, el operador por excelencia del régimen posrevolucionario, se ha reducido hoy a una sombra que apenas conserva algunas siglas, pero ya no inspira lealtades, ni impone gobernadores, ni define la agenda nacional.
En la elección de 2024, el PRI no perdió: se extinguió. Quedó como fuerza marginal en el Congreso, sin triunfos relevantes en gubernaturas, relegado por su aliada —el PAN— y sin una narrativa propia que lo salve del colapso. El partido que parió presidentes, que formó generaciones enteras de cuadros públicos, que moldeó el país a su imagen, hoy no sabe ni cómo llamarse a sí mismo.
De la hegemonía al desconcierto
Durante décadas, el PRI fue el sinónimo del poder. Lo era todo: presidente, Congreso, gobernadores, sindicatos, banqueros, medios, embajadores. No había una sola decisión importante que no pasara por el filtro de sus estructuras. Pero su dominio descansaba en algo más sutil: la idea de que el PRI era inevitable. Había nacido con la Revolución, decía representar a todos los sectores y se reciclaba en cada crisis.
El PRI no se mantenía en el poder solo por fraude o autoritarismo. Se mantenía porque estaba en todas partes. Era el Estado mismo.
Pero esa arquitectura política comenzó a resquebrajarse con la transición democrática. Primero con Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, luego con Fox en el 2000, después con el propio regreso de Peña Nieto en 2012 —que fue el canto del cisne más caro y más vacío del siglo.
La historia de una traición a sí mismo
El error fatal del PRI no fue perder una elección, sino no saber qué hacer con la derrota. Se aferró a viejas formas, a pactos de élites, a estrategias sin alma. No entendió el lenguaje ciudadano, no se limpió de su corrupción histórica, no supo abrirse ni modernizarse. Cuando quiso volver con Peña, lo hizo con una versión maquillada pero igual de cínica. Y cuando fracasó, no quedó ni siquiera un proyecto: sólo ruinas.
El PRI fue víctima de sus propios fantasmas: la soberbia, la simulación, la autocomplacencia.
Hoy ya ni siquiera es enemigo útil. Morena lo usa como ejemplo de lo que no quiere ser. La oposición lo ve como un lastre. Sus propios cuadros migran sin pudor a otros partidos. Y lo que queda del priismo se consume en luchas internas, saqueo de sus últimos recursos y nostalgia por glorias pasadas.
El dinosaurio ya no está dormido: está disecado.
El fin de una maquinaria perfecta
Lo que más impresiona no es que el PRI haya caído, sino la velocidad con la que perdió todo. En menos de una década pasó de gobernar la Presidencia a ser un partido sin identidad, sin bases, sin voto duro, sin estructura funcional. Sus secciones sindicales están divididas, sus juventudes abandonadas, sus militantes confundidos.
Su logotipo aún se imprime, pero su alma está ausente.
Es como si de pronto la historia hubiera dado un portazo. Los cacicazgos locales ya no garantizan votos, las alianzas sólo sirven para sobrevivir y el discurso priista suena viejo, incluso cuando intenta renovarse. No hay causa que lo mueva. No hay mensaje que lo distinga. Y sobre todo, no hay líder que lo encarne.
¿Puede sobrevivir el cascarón?
Algunos analistas insisten en que el PRI no está muerto, que tiene aún estructura en ciertos estados, que puede reinventarse. Pero reinventarse no es sobrevivir: es transformarse desde las cenizas. Y eso no parece estar ocurriendo. En lugar de un renacimiento, lo que vemos es una administración del naufragio. Como quien vende partes del barco mientras se hunde.
¿Qué se puede rescatar de un proyecto que ya no cree en sí mismo?
El futuro del PRI depende menos de su historia y más de su voluntad de ruptura. Pero no hay señales de ella. La cúpula actual no quiere refundar nada. Solo quieren mantenerse. Y mientras no surja una generación nueva, con nuevas formas, que rompa con todo lo que simboliza la decadencia, el PRI seguirá siendo una reliquia con oficinas.
Lo que el PRI nos deja
Más allá de su caída, el PRI dejó huellas profundas. Las instituciones modernas mexicanas —el IMSS, el INFONAVIT, el IFE, la educación pública, el presidencialismo mismo— fueron creadas o moldeadas bajo su mandato. También los vicios más nocivos: el clientelismo, el corporativismo, la corrupción sistémica.
El PRI fue luz y sombra. Y su caída arrastra consigo esa dualidad.
No es sólo el fin de un partido: es el fin de una época. Una época en la que el poder no se compartía, se concentraba. Una época en la que el Estado tenía rostro partidista. Una época que hoy se cierra con sigilo, sin funerales de Estado, pero con la certeza de que el sistema ya no gira en torno a sus siglas.
El PRI cayó. Pero la historia sigue pidiendo cuentas
Dicen que el PRI no está muerto, que sólo está esperando a que vuelva el autoritarismo para levantarse. Pero a este paso, cuando eso ocurra… ya ni los nietos de los dinosaurios se van a acordar del rugido.
El día que el PRI inventó el poder eterno
De la pólvora a la papeleta: el nacimiento del partido que gobernó el siglo
Una nación fatigada de balas
Plutarco Elías Calles no fundó un partido. Fundó un nuevo modo de evitar la guerra.
México venía de dos décadas de balazos, traiciones y caudillos con más pólvora que patria.
Lo que Calles propuso fue un alto al fuego... con boleta en vez de bala.
Cuando el polvo de la Revolución apenas se asentaba, México no era un país: era un campo de batalla con banderas distintas. Había caudillos, generales, reclamos de tierra, ambiciones y odios. Pero no había Estado. Había muchas pistolas, pero ninguna ley común.
En ese paisaje de heridas abiertas y deudas sin saldar, Calles se atrevió a imaginar lo impensable: que los generales colgaran el uniforme... y formaran un partido.
Era 1928. Calles acababa de perder a su sucesor, Álvaro Obregón, asesinado después de una elección que solo él podía ganar. La república pendía de un hilo. ¿Quién seguiría? ¿Otro caudillo? ¿Otra guerra?
Fue entonces que Calles soltó su frase famosa: "Ha llegado la hora de que México sea gobernado por instituciones y no por hombres". Y con eso, nació el PNR: Partido Nacional Revolucionario.
No se trataba sólo de formar un partido, sino de cerrar una era. El PNR era un pacto silencioso entre los vencedores. Una promesa de turnarse el poder en vez de arrebatarlo.
Así comenzó la transición de los tiros al voto... aunque el voto fuera más simbólico que libre.
Del caudillo al aparato
Ya no había que conquistar el poder con sangre, sino con aval del comité.
El PNR fue el primer experimento mexicano de control político con rostro de paz.
Nació la lógica de la disciplina sobre el debate, del turno sobre el mérito.
El PNR no era un partido como los que hoy conocemos. Era más bien una máquina de reconciliación forzada.
Calles convocó a militares, agraristas, obreros, gobernadores, caciques locales. A todos los que tenían algo que perder si seguía el caos. Y les ofreció algo nuevo: poder, pero con calendario.
Ya no tendrían que matar para ser gobernadores: bastaría con esperar su turno y jurar lealtad al aparato.
Fue una fórmula mágica en un país devastado: orden a cambio de obediencia. Paz a cambio de disciplina.
Las reglas eran claras: nadie se salía del carril. Y si lo hacía, como José Vasconcelos en 1929, era condenado a la marginalidad o al exilio.
Desde entonces, el sistema supo que podía absorber la disidencia, no confrontarla.
La alquimia del poder total
Lázaro Cárdenas convirtió el pacto de caudillos en estructura de sectores.
El PRM no sólo organizó al país: lo dividió en compartimentos que controlaba.
El partido se convirtió en Estado, y el Estado en sindicato de obediencia.
En 1938, Cárdenas renombró al PNR como PRM y reorganizó su interior.
El nuevo modelo integraba a campesinos, obreros, militares y sectores populares.
Era un engranaje perfecto: cada grupo tenía su lugar, su líder, su presupuesto… y su voto alineado.
¿Querías protestar? Bienvenido... pero desde el sindicato oficial. ¿Querías movilizar? Adelante... pero con permiso del sector correspondiente.
El PRM fue más que un partido: fue una incubadora de gobernabilidad.
Cárdenas nacionalizó el petróleo, impulsó la reforma agraria, modernizó el país rural. Pero también sembró la semilla del control político institucionalizado.
Del PRM al PRI: la máscara definitiva
En 1946, la revolución dejó de ser promesa para volverse rutina.
El PRI fue la versión más acabada del orden absoluto con disfraz democrático.
A partir de entonces, el poder ya no cambiaba de manos: solo cambiaba de nombre.
Bajo Manuel Ávila Camacho, el PRM mutó en PRI: Partido Revolucionario Institucional.
El nuevo nombre resumía la paradoja de México: una revolución institucionalizada.
Se mantenía la retórica del cambio, pero ya no había cambio. Sólo turnos.
Tenía todo: estructuras, clientelas, discurso, presupuesto, medios, sindicatos, gobernadores, iglesias sumisas, militares leales.
La Revolución ya no se hacía con rifles, sino con nombramientos. No se libraba en la sierra, sino en los pasillos de Gobernación.
Y los presidentes ya no se elegían en la calle, sino en Los Pinos.
El PRI que aprendió a ganar sin competencia
1946–1970, los años dorados del presidencialismo perfecto
La República del dedazo
El primer presidente civil del PRI, Miguel Alemán Valdés, no fue sólo símbolo de modernidad: fue el inicio de la clase política empresarial.
Miguel Alemán dejó claro que el poder ya no necesitaba justificación revolucionaria: bastaba la continuidad.
La tecnocracia nacía en forma de políticos con trajes europeos, discursos de progreso y amigos constructores.
La corrupción se volvió compañera íntima del desarrollo. Lo importante no era si había cochupos, sino que el tren del poder no se detuviera.
Se construyeron presas, universidades, carreteras, pero también fortunas familiares dentro del gabinete.
El PRI entendió que la modernización podía usarse como barniz para cubrir cualquier abuso.
El presidente decidía todo: gobernadores, senadores, diputados, alcaldes. El famoso dedazo se volvió doctrina no escrita.
Pero Alemán dejó algo más: el inicio de la impunidad como pacto transexenal. El que se iba, no se tocaba.
Ahí nació también el mito de la estabilidad mexicana: todos sabían que el cambio nunca sería verdadero.
El pacto invisible con el pueblo
Ruiz Cortines y luego López Mateos perfeccionaron el presidencialismo de rostro amable. El régimen supo repartir: obras, subsidios, becas, esperanza.
Se creó la narrativa del progreso nacional: aunque robaban, al menos hacían.
Fue la época del México que crecía al 6% anual, que inauguraba escuelas, que construía hospitales y vivienda social.
La clase media emergía, los sindicatos eran aliados del poder y los campesinos recibían despensas a cambio de silencio.
La democracia era simulada, pero el bienestar era real para millones.
La estabilidad era más valiosa que la libertad, pensaban muchos.
El PRI no necesitaba reprimir con fuerza: bastaba el aparato clientelar para controlar el voto.
López Mateos nacionalizó la industria eléctrica y creó el ISSSTE: una versión paternalista del poder.
La gente no votaba por convicción, sino por gratitud o por miedo a perder lo poco ganado.
Díaz Ordaz: la máscara se rompe
Gustavo Díaz Ordaz fue la cara más rígida del régimen. Sin carisma, sin disimulo, gobernó con puño de hierro en tiempos de inconformidad creciente.
El poder ya no era seductor: era impositivo. Y eso se notó en cada protesta acallada.
En 1968, con los Juegos Olímpicos como escaparate, el gobierno decidió demostrar que nadie desafiaba al PRI sin castigo.
La matanza de Tlatelolco no fue solo un crimen de Estado: fue el inicio de la ruptura simbólica con una generación entera.
El mito de la estabilidad empezó a resquebrajarse cuando se manchó de sangre estudiantil.
El régimen ya no podía esconder la represión detrás del desarrollo.
Díaz Ordaz dejó un país con más carreteras pero menos credibilidad.
La sociedad comenzaba a abrir los ojos, aunque el sistema aún se sentía invencible.
A partir de entonces, el PRI ya no fue solo partido: fue régimen con fecha de caducidad.
“Del milagro a la caída: el PRI en su laberinto sin salida”
1982–2000, del neoliberalismo impuesto a la caída electoral inevitable
De la estatización al shock neoliberal
El PRI cambió de piel sin cambiar de alma: del populismo de la banca expropiada al ajuste estructural dictado por el Fondo.
Miguel de la Madrid llegó con el país hecho trizas. La crisis del 82, el derrumbe del modelo petrolero, el desempleo y la inflación desbordada le dieron una sola opción: ajustar, recortar y obedecer al FMI.
Pero México no era solo cifras. Era una sociedad golpeada, frustrada, que aún recordaba los años de crecimiento del milagro mexicano. Ahora, todo se volvía promesa de sacrificio.
El PRI empezó a hablar un nuevo idioma: déficit, apertura comercial, disciplina fiscal. Las palabras revolucionarias fueron guardadas en el cajón.
Ya no había obreros organizados: había desempleados organizándose por su cuenta.
La tecnocracia ascendía. Llegaban los egresados de Yale, Harvard, el ITAM. El poder se volvía cálculo, no ideología.
El terremoto de 1985 fue un parteaguas. No solo derrumbó edificios. Desnudó al PRI. La gente salvó a la gente, mientras el gobierno tardó, mintió, negó. Y nunca más recuperó la credibilidad total.
Fue en esos escombros donde nació la sociedad civil moderna. Fue ahí donde comenzaron a brotar líderes sociales sin aval del sistema.
De la Madrid entregó un PRI más ordenado, pero también más débil: alejado de la calle, desconectado del pueblo.
La clase política se partía: los de antes hablaban de justicia social. Los nuevos hablaban de privatizaciones.
La oposición crecía. El PAN se consolidaba en el norte. Y desde el PRI surgía una disidencia inesperada: Cuauhtémoc Cárdenas.
Carlos Salinas: el genio oscuro del poder
Carlos Salinas no quería salvar al PRI: quería transformarlo en su propio proyecto de nación.
Joven, brillante, ambicioso. Salinas tomó las riendas con la misión de modernizar el país a toda costa, incluso a costa del país mismo.
Se lanzó la reforma al artículo 27, se firmó el TLCAN, se desmantelaron empresas públicas. Telmex, ferrocarriles, minas, ingenios… Todo se vendió.
Se creó un nuevo grupo de poder económico: los amigos del régimen, los nuevos ricos del salinismo.
El PRONASOL fue su apuesta clientelar. Inversión social con rostro autoritario. Beneficios sin empoderamiento.
Salinas domesticó a la prensa, subordinó al Congreso, pactó con sindicatos, y creó la figura del presidente empresarial.
El PRI parecía más fuerte que nunca… pero era un espejismo construido con bonos y pactos.
El EZLN estalló en Chiapas el mismo día que arrancaba el TLCAN. La desigualdad salía a gritos del sur indígena.
Luego vino el asesinato de Colosio, la muerte de Ruiz Massieu, las sospechas de traición entre los propios.
Todo se quebraba. Salinas salió por la puerta de atrás. Su nombre quedó maldito incluso para el PRI.
Nunca antes un presidente priista había sido tan repudiado por los suyos.
Salinas quiso refundar el país, pero solo lo redibujó para entregarlo al capital financiero.
Zedillo y el final que nadie escribió
Zedillo no llegó por su voluntad: llegó porque asesinaron al candidato.
Era académico, serio, técnico. Y gobernó como si fuera rector de una universidad en ruinas.
Permitió la autonomía del IFE. Toleró a la prensa crítica. Rompió con el presidencialismo autoritario, no por convicción, sino porque ya no tenía otra opción.
El error de diciembre de 1994 provocó una crisis monumental. El peso se desplomó. Los bancos tambalearon. La pobreza volvió como marea.
Y sin embargo, Zedillo logró estabilizar. El Fobaproa rescató al sistema bancario, aunque a costa del enojo social.
Durante su sexenio, el Presidecialismo dejó de ser intocable. Los gobernadores se volvieron más poderosos. El centro se debilitaba.
Las elecciones del 97 fueron una señal: el PRI perdió por primera vez la mayoría en la Cámara de Diputados.
Ya no podían decidir solos. El régimen se transformaba en democracia a empujones.
Zedillo no promovió a Labastida. Lo dejó solo. La campaña del 2000 fue gris, sin alma, sin mensaje.
Fox aprovechó el vacío. Prometió el cambio. Y el pueblo votó con rabia contenida.
El PRI no fue derrocado: se derrumbó por su propio peso.
El 2 de julio del 2000 terminó una era. Y comenzó la leyenda de la caída. Pero como todo en el PRI… ni siquiera eso fue heroico.
El PRI que volvió... sin alma y sin país
2000–2024, entre el retorno de cartón y el colapso definitivo
El PRI en la banca de castigo
El PRI no supo ser oposición porque nunca lo había sido.
Después de perder la presidencia en 2000, el partido parecía desconcertado, como boxeador grogui. Se quedó con algunas gubernaturas, con senadores, con diputados. Pero ya no sabía hablarle a la calle.
Vicente Fox los trató con desdén. Y ellos aceptaron el castigo con la esperanza de que el pueblo pronto los echara de menos. Pero eso no pasó.
Durante los años de oposición, el PRI no reconstruyó principios ni narrativa. Solo se replegó en sus estructuras locales.
La dirigencia nunca entendió que se había roto algo profundo: la mística del poder como herencia.
Mientras la ciudadanía aprendía a votar sin miedo, el PRI aprendía a sobrevivir sin convicción.
El PAN gobernaba, sí, pero el PRI aún operaba el Congreso. Pactaba, resistía, intervenía. Pero no convencía.
El caso de los dinosaurios del PRI fue más patético que trágico: no sabían retirarse. Ni sabían volver.
Nadie en el PRI se atrevió a romper con la vieja guardia. Todos esperaban su turno en el ocaso.
Peña Nieto: el presidente de utilería
Enrique Peña Nieto no fue un líder. Fue una vitrina ambulante.
En 2012, el PRI regresó a la presidencia con el rostro joven, amable y televisado de Enrique Peña Nieto. Era un producto, no una figura histórica.
Detrás de él no había proyecto político, sino una alianza empresarial-mediática dispuesta a vender modernidad con efectos especiales.
El Pacto por México unió a las cúpulas. PRI, PAN y PRD firmaron reformas profundas. Pero el país no entendía nada. Las bases estaban ausentes.
Las reformas eran de elite para la elite. Sin calle. Sin alma. Sin respaldo popular.
La reforma energética, educativa, de telecomunicaciones… ninguna fue explicada. Ninguna fue defendida.
Y mientras tanto, la corrupción se desbordaba: la Casa Blanca, Ayotzinapa, Odebrecht, Javier Duarte, César Duarte, Borge.
Peña sonreía mientras el país ardía. En vez de liderar, se refugiaba en el maquillaje del mensaje.
El PRI lo apoyaba. Porque no sabía hacer otra cosa. Porque tenía miedo de quedarse sin nada.
Peña no solo fue el peor presidente. Fue el más vacío. Y por eso fue el más costoso.
El PRI de Alito: la farsa como estrategia
Alejandro Moreno no dirige al PRI: lo administra como quien desmantela un local antes de que lleguen los cobradores.
El PRI tocó fondo. Perdió gubernaturas históricas, bancadas completas, votantes leales.
Alito usó la dirigencia para proyectarse, protegerse y negociar. Pero no para renovar. Ni para servir.
Las decisiones se tomaban entre pocos. El resto del partido callaba. O huía.
La Alianza opositora lo mantuvo a flote. Pero no por fuerza política, sino por necesidad aritmética.
Nadie se alía con el PRI por convicción: lo hacen por necesidad o desesperación.
En 2024, el PRI ya no encabeza, no guía, no representa. Solo acompaña.
Los votos que aún conserva son resultado de pactos locales, no de identidad ideológica.
Y cada vez más militantes saltan del barco. Algunos al PAN. Otros a Morena. La mayoría al desencanto.
El PRI se ha convertido en un vagón vacío, pero algunos aún se aferran a él, no por destino, sino por memoria. No lo abandonan porque aún les duele soltar lo que un día los hizo creer. Lo que queda de su militancia real no se queda por estrategia: se queda por nostalgia, por dignidad herida, por historia vivida.
De partido dominante a pieza de museo
El PRI ya no es actor. Es archivo. Ya no propone. Apenas recuerda.
Los jóvenes no lo conocen. Los adultos lo recuerdan con recelo. Y los propios lo ven con resignación.
Hoy el PRI es más tema de tesis que proyecto de nación. Más anécdota que alternativa.
Fue el padre del régimen moderno. Y también su verdugo silencioso.
Las instituciones que creó fueron absorbidas por sus abusos. Y las que destruyó ya no le responden.
El partido que todo lo podía, hoy no puede ni renovarse internamente.
Sus asambleas son deslucidas. Sus discursos, reciclados. Sus líderes, irrelevantes.
Cuando alguien menciona al PRI, ya no piensa en poder. Piensa en ruina.
Y aun así, hay quienes se aferran. No por visión. Por costumbre.
El PRI sigue vivo… pero es un cuerpo sin pulso.
¿Y después del PRI, qué?
El PRI no será sustituido por otro PRI. Porque el país ya no tolera esa historia.
Morena ha copiado muchas prácticas del priismo. Pero no lo ha sustituido del todo. Porque carece de esa maquinaria integral.
La pregunta no es quién toma el lugar del PRI. La pregunta es si algún partido puede llenar su vacío simbólico.
Porque el PRI fue más que un partido. Fue una cultura de poder. Una forma de relación cívico-política.
Y cuando eso desaparece, lo que queda es incertidumbre. Ensayo y error. Caos controlado.
El sistema político mexicano aún vive bajo los escombros del régimen priista.
El PRI cayó. Pero el régimen priista sigue adaptándose con otros logos.
Quizás algún día surja un nuevo movimiento que verdaderamente entierre esa forma de hacer política.
Pero mientras tanto, el PRI seguirá flotando en la memoria colectiva como el espectro del pasado que nunca termina de irse.
No habrá funeral. Solo olvido. Y en la política mexicana, eso es peor.
La imagen de Alito Moreno defendiéndose en entrevistas, denunciando persecuciones, exigiendo respeto desde un partido que ya no logra ni llenar salones, es la metáfora de este final.
Cuando el PRI se veía en el espejo en los años 70, veía a un imperio. Hoy se ve como un invitado incómodo al que nadie le dice directamente que ya se vaya.
Los medios le dan cobertura por cortesía. La clase política lo menciona por nostalgia. Sus propios militantes hablan con vergüenza.
El PRI ya no pierde elecciones. Simplemente ya no las compite.
Los jóvenes ya no saben qué fue. Los viejos ya no quieren recordar. Y los dirigentes solo quieren que no se apague por completo mientras les toca turno en la lista plurinominal.
Su último legado tangible es la derrota. Todo lo que construyó se volvió argumento en su contra. Todo lo que dijo representar, ahora lo encarna su ruina.
En el PRI de hoy, ya no hay oradores, ni ideólogos, ni tribunos. Solo operadores, notarios y gerentes de estructuras moribundas.
Ni siquiera en su hora más baja hay una intención de refundación. Nadie propone volver al origen, ni limpiar la casa, ni reconciliarse con la gente.
Su extinción no es resultado del odio ajeno. Es resultado del abandono propio
Cuando un partido ya no tiene historia que contar ni futuro que imaginar, se convierte en anécdota.
Y eso es lo que es hoy el PRI: una anécdota que alguna vez gobernó el país entero y terminó rogando por no desaparecer del mapa.
La grandeza no se pierde con los años, sino con el olvido. Y el PRI ya ni siquiera es tema de conversación.
El PRI perdió Tamaulipas, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Zacatecas, Tlaxcala, Baja California, Colima, y después el Estado de México. Uno por uno, los bastiones se derrumbaron.
La militancia se convirtió en clientela. Los cuadros medios en desertores. Los liderazgos en embajadores de otros logos.
Nadie imaginó que el partido que dio forma al presidencialismo mexicano acabaría tan marginalizado en la conversación nacional.
El poder no se le arrebató: lo fue dejando en cada elección, como quien olvida su sombrero en cada estación.
El tricolor ya no provoca miedo ni respeto. Solo melancolía o burla.
Donde antes había discursos de unidad, ahora hay pleitos por candidaturas residuales. Donde había maquinaria electoral, ahora hay WhatsApp y listas incompletas.
El partido fundado por Plutarco Elías Calles y moldeado por Lázaro Cárdenas, por décadas invencible, es hoy apenas un susurro mal pronunciado en el INE.
Incluso sus enemigos han perdido el interés por atacarlo: ya no representa amenaza alguna.
Y en medio de todo, el discurso se vació. Ya no hay ideología revolucionaria. Ni institucional. Ni de centro. Ni de nada.
La dirigencia nacional repite frases huecas sobre democracia interna, alianzas responsables, y reconstrucción, pero nadie escucha.
El verdadero priismo –el de las asambleas populares, las colonias fundadas, los sindicatos combativos– desapareció sin funeral ni herederos.
Y mientras otros partidos conquistan o destruyen desde la plaza pública o el TikTok, el PRI calla.
La historia no lo absolverá. Pero tampoco lo recordará con fuerza.
Y quizá eso sea lo más triste de todo: no su caída, sino su insignificancia final.
Las derrotas electorales del PRI en el siglo XXI no fueron solo una caída numérica. Fueron la caída de una idea. La idea de que el poder podía sostenerse sin pasión ni proyecto.
Hubo quienes intentaron resistir. Exgobernadores que hablaron de refundación. Viejos cuadros que ofrecieron diálogo. Pero el aparato no los escuchó. Porque el aparato ya no tenía oídos.
El PRI se volvió testigo incómodo del avance de Morena. No sabía si criticarlo por ser su copia o por haberlo superado.
Ya no había un viejo PRI y un nuevo PRI. Solo había un PRI sin edad y sin futuro.
A nivel local, los pocos bastiones que restaban se sostenían por nombres propios, no por el escudo.
En Campeche, Coahuila y Durango hubo intentos por mantener control, pero todos eran fuegos artificiales en la niebla.
Ya no había estrategia nacional. Solo sobrevivencia personal. Cargos, pactos, convenios, renuncias.
El PRI ya no era un partido. Era una colección de lealtades rotas.
Y mientras tanto, la sociedad mexicana avanzaba. Con otros errores, con nuevas decepciones, pero sin mirar atrás.
Porque al final, cuando un pueblo deja de amar, no grita. Solo se va. Y eso fue lo que pasó con México y el PRI.
Se fueron millones de ciudadanos, no a otro partido, sino a otra forma de entender el poder. Ya sin el PRI en la ecuación.
En el último conteo, ya ni el logotipo del tricolor emocionaba.
La historia del PRI no terminó con un disparo. Ni con un juicio. Terminó como terminan las cosas que no se cuidan: desapareciendo por abandono.
En 2023, cuando el PRI cedió el Estado de México —su cuna histórica, su joya simbólica, su santuario político—, muchos lo dieron por muerto.
Era la última gobernatura que conservaba de manera significativa en el centro del país. Y la perdió con estruendo.
Alejandra del Moral fue la candidata menos priista en imagen, pero el voto de castigo no entendía matices.
Ahí, justo ahí, el PRI se despidió de su relato original.
El partido de los presidentes, el partido de las plazas, el partido del himno, había sido vencido por una nueva generación sin pasado partidista.
Ni las alianzas lo salvaron. Porque las alianzas no sustituyen al alma.
Después de eso, Alito Moreno insistió en seguir al frente. Como si la derrota fuera una medalla. Como si el derrumbe fuera parte del plan.
Muchos cuadros se marcharon. Algunos sin hacer ruido. Otros rompiendo públicamente. Pero el éxodo no se detuvo.
La dirigencia nacional parecía más interesada en controlar las ruinas que en reconstruir el templo.
El PRI pasó de hacer historia a convertirse en objeto de estudio. Ya no se le teme. Ya no se le sigue. Se le examina.
Y eso, para un partido que fue el centro del sistema político mexicano, es el mayor de los castigos.
Quienes aún creen en su refundación tienen enfrente un problema mayor: ¿cómo refundar algo que ya no emociona a nadie?
La política no solo se trata de sobrevivir. Se trata de significar.
Y el PRI, hoy, no significa nada. Ni revolución. Ni institucionalidad. Ni futuro. Solo un eco que se va perdiendo.
Hoy el PRI es parte de las coaliciones porque ya no tiene otra opción. Por sí solo no gana ni alcaldías rurales.
En las encuestas, sus siglas arrastran menos del 10% de intención de voto. En algunos estados, ni siquiera aparece.
Lo que antes era una maquinaria, hoy es una fachada.
Los viejos líderes —quienes aún quedan— miran con pena lo que alguna vez fue su casa ideológica.
Los nuevos líderes —los pocos que hay— no entienden por qué siguen cargando un logotipo que pesa más que empuja.
La ciudadanía que alguna vez le tuvo respeto, hoy le tiene indiferencia. O peor aún: vergüenza.
El PRI dejó de ser un partido para convertirse en una estampa de otro tiempo.
Y aun así, quedan quienes siguen firmes en su militancia. No por Alito. No por los caciques. Por historia, por identidad, por nostalgia.
Pero la nostalgia no gana elecciones. Ni mueve multitudes. Ni escribe discursos.
El país se mueve con otros códigos. Con otras causas. Con otras luchas. Y el PRI no logró entrar en ninguna de ellas.
No está en los feminismos, ni en el ecologismo, ni en la defensa de derechos, ni en la innovación educativa, ni en la era digital.
Es un partido sin causas, sin luchas, sin adversarios reales.
Incluso la corrupción —ese estigma tan priista— se ha diluido en un océano de nuevos escándalos con otros colores.
El PRI fue escuela de poder. Pero la escuela cerró. Y ya nadie quiere repetir año político ahí.
Puede que aún mantenga su registro. Puede que conserve algunas diputaciones. Pero eso no es vida. Es inercia.
Y en política, la inercia nunca dura más de un sexenio.
Hay quienes creen que el PRI aún puede regresar. Que bastaría con cambiar la dirigencia, oxigenar los cuadros, limpiar la marca.
Pero lo que está en juego no es el nombre. Es el sentido. Es la épica. Y el PRI hace mucho que dejó de contar una historia que conmueva.
En el país que vive conectado, acelerado, exigente, el viejo partido no ha aprendido a mirar a los ojos a las nuevas generaciones.
Porque nadie sigue a quien no tiene propósito.
Y el PRI, en su forma actual, ha renunciado a tener uno.
Ya no habla de justicia. Ni de revolución. Ni de Estado. Ni de paz. Habla de repartos, de escaños, de alianzas calculadas. Y eso no emociona.
Su lugar en la historia está asegurado. Pero su lugar en el presente está vacío.
Y ningún país puede vivir del recuerdo. Ni siquiera uno con tanta memoria como México.
Si alguna vez el PRI quiere volver, no será con marketing. Será con verdad. Con humildad. Y sobre todo, con una nueva generación que no le deba nada al pasado.
Mientras eso no ocurra, solo nos queda asistir al lento apagarse de lo que alguna vez fue el sol de todo el sistema.
El PRI no está muerto. Pero ha dejado de respirar por sí mismo. Y eso, en política, es el último respiro.
El PRI vivió décadas repitiendo que era el único capaz de gobernar. Y durante mucho tiempo, así fue. Pero cuando llegó el momento de compartir el país con otros actores, no supo hacerlo.
No aprendió a ser oposición. Ni aprendió a ser alternancia. Sólo aprendió a sobrevivir.
En la época de las redes sociales, de la política horizontal, del ciudadano exigente, el PRI se siguió comportando como si bastara con colocar espectaculares y prometer estabilidad.
Pero el país ya no quería estabilidad: quería dignidad
Los años de Enrique Peña Nieto fueron la última oportunidad de reformarse desde dentro. De haber cambiado la cultura, limpiado el rostro, conectado con los jóvenes.
Pero eligieron la simulación. El gasto en imagen. La protección de los corruptos. Y el control de los medios.
Así se fueron vaciando de votos y de razones. La Alianza opositora fue un respiro táctico, no estratégico. Un resguardo, no una bandera.
Y así como nació para unificar a México, hoy no logra unificar ni a sus exdirigentes.
Cada quien defiende su esquina. Cada corriente cuida su parcela. Nadie habla de refundar de verdad.
Lo poco que queda se administra con mezquindad, como si ya no hubiera mañana, como si solo importara negociar la última diputación.
Y en ese contexto, los adversarios del PRI ya no lo combaten: lo ignoran. Porque ya no es amenaza. Ya no tiene narrativa. Ya no tiene propuesta.
El PRI no fue vencido por otro partido. Fue vencido por su cansancio. Por su abandono. Por su miedo a cambiar.
Y ahora, mientras otros partidos debaten el rumbo del país, el PRI debate si vale la pena seguir existiendo.
Un debate que, a estas alturas, parece resuelto por la historia. Aunque no lo hayan aceptado en sus oficinas.
El testamento del PRI
Lo que queda de un imperio político cuando ya nadie le reza
Las cenizas del poder absoluto
Hubo un tiempo en que el PRI era México. Hoy México ni siquiera lo nombra.
Lo gobernó todo: las aulas, las calles, las fábricas, los congresos. Estaba en los himnos, en los uniformes, en los programas de televisión y en los discursos de todos los presidentes.
Desde los años 30 hasta el año 2000, el PRI dictó el destino del país. Con errores, sí. Con abusos, también. Pero también con logros que nadie puede negar.
Creó instituciones, modernizó sectores, estabilizó la economía, consolidó el aparato estatal. Hizo cosas que ni sus herederos reconocen hoy.
Pero se creyó eterno. Y lo eterno, en política, siempre termina solo.
Cuando perdió el país... y nunca supo volver
El 2 de julio de 2000 no fue una elección. Fue un veredicto.
Por primera vez en 71 años, el PRI perdió la presidencia. Vicente Fox encarnó el hartazgo de todo un pueblo.
El PRI no fue derrotado por el PAN. Fue derrotado por su soberbia acumulada, por la idea de que el poder era herencia, no conquista.
Durante el sexenio de Calderón, el tricolor operó desde el Congreso, tejió redes en lo local, pactó en lo oscuro, pero nunca reconstruyó su alma.
El regreso con Peña Nieto no fue un retorno. Fue una puesta en escena.
Peña fue el presidente del guion, no de la convicción. Su sexenio fue una sucesión de promesas con luces LED y fondo hueco.
Fue el sexenio donde el PRI tocó fondo moral. No por autoritarismo, sino por cinismo.
La soledad de los colosos
Los imperios no caen de un día para otro. Se agrietan primero en el alma.
Cada elección que perdía, el PRI la explicaba con excusas. Cada escándalo lo enfrentaba con silencio. Cada pérdida de liderazgo, con simulación.
Lo que vino después fue una serie de intentos desesperados por parecer moderno sin entender lo moderno.
El PRI aprendió a controlar. Pero nunca aprendió a inspirar.
Últimas lecciones
En sus últimos años ha sido útil como advertencia. A otros partidos. A nuevos líderes. A jóvenes que buscan un camino.
Su historia sirve para no repetir errores. Para entender lo que pasa cuando un movimiento deja de escuchar al pueblo.
También deja un aprendizaje institucional: cómo se construye un Estado, cómo se organizan políticas públicas, cómo se sostiene la gobernabilidad.
Pero no todo aprendizaje viene del triunfo. A veces, las mejores lecciones vienen del derrumbe.
El PRI que fuimos todos
Nos guste o no, todos los mexicanos del siglo XX crecimos con el PRI en alguna forma: en la boleta, en la credencial escolar, en los nombres de las calles, en los discursos de los maestros.
Fue el padre autoritario de muchas generaciones, pero también el proveedor del desayuno escolar, del empleo estatal, del bachillerato gratuito.
Nos enseñó lo que era la política como sistema cerrado. Y por eso, también nos enseñó lo que era resistirla, romperla, combatirla.
Y ahora que se apaga, no podemos celebrarlo como victoria plena. Porque cuando cae un coloso, el temblor nos alcanza a todos.
Último párrafo en voz baja
No hay testamento más doloroso que el de quien muere sin herederos.
El PRI está ahí, en siglas, en sedes, en discursos reciclados. Pero ya no respira historia. Ya no late proyecto. Ya no empuja país.
Lo que deja no es una sucesión, sino una advertencia: ningún poder, por largo que sea, sobrevive sin alma.
Y al PRI, que tuvo todas las palabras, lo mató el silencio.
Muchos jóvenes votaron por primera vez cuando el PRI ya era una sombra. No conocieron sus plazas llenas, sus campañas triunfales, ni sus mañanas dominicales llenas de banderas.
Para ellos, el PRI no es mito, ni institución, ni esperanza traicionada. Es solo un nombre que aparece en los debates como una referencia obligada al pasado.
Y eso, para un partido que alguna vez ocupó todos los espacios, es el olvido más profundo.
El PAN se convirtió en una alternativa cada vez menor. Morena en un nuevo movimiento dominante. Pero el PRI no logró siquiera reinventarse como contrapeso.
Cada vez que un dirigente habla de refundación, su voz suena más como eco que como propuesta.
El PRI fue escenario de gestas y traiciones, de justicia y de abusos, de pactos fundacionales y de silencios atroces.
Pero no supo construir el siguiente capítulo. Solo vivió escribiendo prólogos de un regreso que nunca llegó.
Y así, sin golpe, sin exilio, sin funeral, se fue desdibujando.
Ahora su lugar es el archivo. No la boleta. Su destino es la tesis universitaria, no la tribuna encendida.
Y los mexicanos que hoy buscan opciones votan por todo... menos por eso que alguna vez lo fue todo.
La última gran lección del PRI no está en sus discursos. Está en su derrota.
A veces, la historia da segundas oportunidades. Pero al PRI no le dio ni una despedida con aplausos.
Solo el telón bajando. Y el silencio de quien alguna vez gritó tanto... que se quedó sin voz.
En este país, a veces cuesta trabajo aceptar que algo ha terminado. El PRI insiste en buscar médicos que lo diagnostiquen, estrategas que lo revivan, consultores que le hablen bonito.
Pero el problema no es diagnóstico: es funerario. Al PRI no le falta doctor, le falta forense. Y de enterrador ya tiene uno: se llama Alito.
Porque cada decisión que toma ese dirigente, es como echarle otra palada de tierra al féretro.
Quien aún cree que ese partido puede regresar, no ha visto la tumba política donde ya lo están velando sin flores, sin cantos y sin lágrimas.
El tricolor ya no se desangra. Hace tiempo que solo expide silencio. Y un olor a pasado rancio que se cuela entre los discursos reciclados.
Y aunque algunos aún juren que late, lo cierto es que ya ni respira ni molesta.
Hay quienes siguen diciendo que el PRI está dormido. Que algún día regresará. Que su experiencia lo hará resurgir en tiempos de crisis.
Pero eso ya no es esperanza: es autoengaño. Lo que duerme se puede despertar. Lo que ya fue enterrado, solo puede descomponerse.
Y el PRI no necesita una siesta. Necesita lápida
Las nuevas generaciones no tienen nostalgia por sus glorias. Tienen hartazgo heredado por sus errores. Lo identifican con la tranza, con la trampa, con la trinchera del privilegio.
Y así como se extinguieron los regímenes de partido único en Europa, así también el PRI se ha vuelto una pieza de museo que se pasea por las urnas sin que nadie la mire.
La Alianza no lo salvó. Lo exhibió. Mostró que ni con el PAN ni con el PRD pudo reconstruir una narrativa coherente.
Unirse para sobrevivir no es lo mismo que unirse para cambiar un país.
Hoy, mientras los partidos discuten en redes sociales, el PRI aún se debate en sus consejos nacionales entre mantener siglas o disimular rupturas.
Y los pocos que se aferran a la franquicia lo hacen más por cálculo que por convicción. Saben que los fierros aún valen algo en el reciclaje político.
Pero ningún reciclador ha logrado volver escultura lo que ya está oxidado desde los cimientos.
El PRI no se partió en pedazos: se deshizo en indiferencia.
Y eso no se arregla con un discurso. Ni con una alianza. Ni con una marcha.
Se arregla, si acaso, aceptando que el ciclo se cerró. Que el poder se fue. Que el país ya no lo extraña.
Y que el verdadero legado, si quieren conservar alguno, será aceptar su ocaso con dignidad.
Pero los valores se demuestran en los hechos. Y los cuadros que valen, ya se fueron o están en silencio.
Y la historia, si no se honra con humildad, se convierte en condena.
No todo lo que hizo el PRI fue condenable. Pero lo condenable fue lo que se repitió hasta que dejó de tener perdón.
Sus propios exgobernadores lo abandonaron. Sus estructuras sindicales se fragmentaron. Sus bases clientelares fueron absorbidas por nuevas maquinarias más ágiles y sin memoria.
¿Cómo puede reconstruirse algo que ni siquiera quiere preguntarse quién fue?
Porque para refundarse, hay que arrepentirse. Y el PRI no ha pedido perdón. Solo pide votos.
Y ya ni eso con dignidad. Porque va a las elecciones como quien va a cobrar un cheque vencido, con cara de que aún merece respeto.
Pero los pueblos se cansan. Y el de México se cansó hace rato. Sólo que el PRI no lo escuchó. Porque se hablaba a sí mismo.
Hoy, en los cafés, en las aulas, en las oficinas públicas, cuando se menciona al PRI, no se despierta furia. Se despierta risa o lástima.
Lo demás es sólo trámite. Y el trámite ya está en curso. Firmado por la historia, rubricado por el tiempo, sellado por la indiferencia de quienes una vez fueron su pueblo.
(By operación W).

Desliza a la derecha para leer el siguiente título
Guanajuato: Seguridad en vilo, liderazgo en marcha

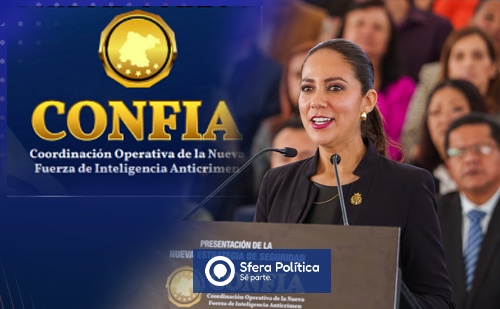


La lucha que no cesa
Guanajuato no está en tregua. Está en marcha. En un momento en que muchas entidades se desploman ante la violencia, este estado ha optado por resistir.
Con estrategia, con ajustes y con decisiones que no siempre son populares. La gobernadora Libia Dennise García ha evitado los discursos huecos: en lugar de proclamar una victoria inexistente, ha buscado sostener una ruta que no promete milagros, pero sí continuidad.
La seguridad no se presume; se trabaja, se corrige y se sostiene con hechos.
Inteligencia contra el caos
La estrategia CONFÍA ha significado una reorganización del aparato de seguridad.
Se ha intentado reemplazar el despliegue reactivo con una red de inteligencia operativa. Algunas cifras indican reducción en homicidios, pero la realidad sigue siendo dura en muchas regiones.
El mapa criminal ha perdido predictibilidad, pero no presencia.
La tecnología, los patrullajes y los escuadrones especializados han sido un paso adelante.
Falta que esa capacidad llegue a zonas donde el Estado aún es intermitente.
Coordinación sin colores, pero con tensiones
La idea de seguridad compartida ha ganado espacio. Hay reuniones entre estados vecinos, operativos conjuntos, y una interlocución más constante con la federación.
Aun así, la coordinación no ha sido plena. Hay vacíos. Hay municipios donde la comunicación entre policía local y estatal sigue siendo fragmentaria.
La seguridad no puede depender del humor político, sino de una logística blindada.
La voluntad existe, pero la logística requiere ajustes reales, sobre todo en las zonas con menor capacidad institucional.
Heridas que no se esconden
Guanajuato sigue siendo uno de los estados con mayor incidencia en homicidios.
La baja registrada en algunos meses no es irrelevante, pero tampoco marca una tendencia definitiva.
Decir la verdad no debilita la estrategia: la hace viable.
En ese contexto, el reconocimiento del problema ha sido uno de los aciertos de la gobernadora.
Pero se necesita más que claridad: se necesita acción territorial sostenida.
El nuevo rostro de la policía
El esfuerzo de profesionalización es palpable. Más elementos capacitados, mejor equipamiento, avances en certificación.
Municipios que no logran cubrir sus plazas, agentes sin condiciones laborales dignas, y una rotación que debilita el arraigo comunitario.
Una corporación fuerte se construye con estabilidad, no solo con uniformes nuevos.
El reto es pasar de una respuesta reactiva a una vocación de proximidad que le devuelva al ciudadano la confianza en su policía.
La batalla por el territorio emocional
El miedo es una capa invisible que cubre barrios enteros.
Aun cuando los delitos disminuyen, la percepción ciudadana sigue dominada por la incertidumbre.
Recuperar la confianza no se decreta: se construye cara a cara.
La paz no es solo ausencia de violencia. Es también presencia institucional cotidiana.
Justicia sin aplausos, acciones sin espectáculo
Las detenciones relevantes han sido numerosas. Pero muchas veces no se traducen en sentencias firmes.
El sistema judicial sigue rezagado frente a la dinámica criminal. Faltan fiscales, peritos, jueces.
Una estrategia que no culmina en justicia, se agota en su propio intento.
La gobernadora ha exigido resultados, pero el andamiaje legal necesita mucho más que exigencias: necesita transformación institucional.
Libia impulsa, pero la Fiscalía se convierte en lastre
Mientras la administración de Libia García articula inteligencia, acción y voluntad política, la Fiscalía avanza en dirección contraria.
Desde que Gerardo Vázquez Alatriste tomó el cargo, su papel ha sido más decorativo que funcional.
La justicia no avanza con protocolos ni ceremonias: avanza con resultados.
A casi medio año de su gestión, los casos emblemáticos siguen sin resolución.
Ni las detenciones ni los patrullajes sirven si no hay sentencias.
La cadena se rompe donde el eslabón es más débil. Y hoy, ese eslabón tiene nombre y apellidos.
Una guerra que no se ha ganado, pero ya no se está perdiendo
Guanajuato sigue en una posición crítica. Pero ha dejado de ser territorio sin control.
Hay zonas recuperadas, cárteles golpeados, comunidades atendidas.
El avance existe, pero depende de la persistencia, no del optimismo.
La gobernadora ha planteado una ruta realista: sin alardes, sin euforia, con los pies en la tierra.
Una estrategia de seguridad no se mide por su arranque, sino por su capacidad de resistir el desgaste del tiempo.
(By operación W).

"En Paz”
De: Amado Nervo
Escúchalo en la voz de Guillermo del Valle.
Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida; porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino; que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas: cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno: ¡mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno! Hallé sin duda largas las noches de mis penas; mas no me prometiste tan solo noches buenas; y en cambio tuve algunas santamente serenas… Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. ¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz!
Sobre el poema.
“Vida, estamos en paz”
Una lectura íntima del adiós de Amado Nervo
No fue un lamento, fue un acuerdo
En este poema no habla un vencido: habla un hombre que ha hecho las paces con el tiempo.
Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida". Es un acto de gratitud, sí, pero también de consciencia.
Nervo no escribe desde la queja ni desde la deuda. Su voz no es la de quien exige una explicación final, sino la de quien entiende, con serenidad dolorosa, que la vida no tenía la obligación de ser justa, solo de ser vivida.
No le agradece porque todo fue hermoso, sino porque nada fue mentira. El poeta no espera justicia divina: se conforma con la claridad humana.
Arquitecto del destino propio
Nervo le habla al lector con una verdad que incomoda: tú eres lo que haces con lo que te pasa.
“cuando planté rosales, coseché siempre rosas”.
No culpa a los otros ni al azar. Se reconoce autor de su historia, no víctima de su trama. El verso “fui el arquitecto de mi propio destino” no es arrogancia, es responsabilidad. Es la madurez de quien mira atrás y se da cuenta de que, aunque no eligió todos los materiales, sí diseñó la forma en que los usó.
Ese verso es una promesa rota al cinismo. Porque incluso cuando hubo dolor, él eligió ponerle dulzura. No fue optimismo ingenuo: fue valentía emocional.
El invierno no lo engañó
La belleza es pasajera y el dolor es parte del trayecto.
“¡Mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno!”
Nervo sabía lo que todos sabemos y a veces negamos: la belleza es pasajera y el dolor es parte del trayecto.
Por eso no se queja de las penas ni se indigna por los inviernos. Entiende que el contrato con la vida no incluía eternidades. Y eso es lo que vuelve su gratitud más honesta. Acepta que hubo noches largas, pero no acusa. Reconoce que no todo fue fácil, pero no exige reembolsos.
Una paz que no es resignación
La paz de Nervo no es pasividad ni rendición. Es un estado conquistado.
“Amé, fui amado, el sol acarició mi faz” es un balance de lo vivido, no un consuelo pobre.
Él luchó, amó, sufrió, soñó, cayó. No fue un espectador: fue un protagonista. Y al final, esa paz no le llegó como regalo, sino como resultado.
Nervo no se está conformando: está celebrando. No habla del final como tragedia, sino como cierre digno de una vida que fue suya.
El balance perfecto: sin reclamos
“¡Vida, nada me debes!” es un verso que pocas personas pueden decir en verdad.
“¡Vida, estamos en paz!” no es solo una línea de cierre. Es una absolución mutua.
Porque la mayoría vive esperando algo más, algo que no llegó. Nervo, en cambio, no exige cuentas. No reclama más tiempo, más amor, más luz. Sabe que todo lo que tuvo fue suficiente para no odiar la vida. Y eso, en un mundo donde la inconformidad es regla, es un acto radical.
Él le perdona a la vida sus sombras, y la vida, en ese momento, le perdona a él sus errores.
Un poema para el último suspiro
Más que un texto poético, “En Paz” es un testamento espiritual.
Porque quien vivió con conciencia, puede irse con dignidad.
Una carta que no se escribe a Dios ni al destino, sino al pulso mismo de lo vivido. Amado Nervo nos deja en estos versos una guía para partir sin rabia ni deuda: amar, responsabilizarse, agradecer, y entender que no hay pacto más hermoso que el de no exigirle más a la vida de lo que nos atrevimos a darle.
Sobre el autor.
Amado Nervo: El místico del alma herida
Un poeta que hizo de la tristeza una forma de redención
Del niño nayarita al autor universal
Amado Nervo nació el 27 de agosto de 1870 en Tepic, entonces parte del territorio de Tepic, hoy Nayarit.
Desde pequeño, el dolor le mostró sus primeros rostros: su padre murió cuando él tenía apenas nueve años. Aquella orfandad temprana marcaría, sin remedio, el tono melancólico de muchas de sus páginas.
Estudió en el seminario de Zamora con la intención inicial de convertirse en sacerdote. Pero la vocación literaria terminó ganándole a la religiosa. Aunque la fe nunca abandonó sus textos, su poesía encontró una forma de orar fuera del altar.
La poesía como refugio
Nervo no fue solo un romántico: fue un místico, un filósofo del alma doliente.
Su estilo fundía lo cotidiano con lo sagrado, la carne con el espíritu.
Su primer libro, Perlas negras (1898), ya mostraba una estética sombría, marcada por la muerte, el amor imposible y la búsqueda de sentido.
Con el tiempo, su obra transitó hacia una espiritualidad más luminosa, aunque nunca dejó de tener nostalgia. Fue un alma en constante diálogo con el misterio, un caminante que escribía mientras preguntaba.
El dolor que hizo poesía
Los poemas de “La amada inmóvil” son un monumento de ternura a la ausencia.
Su vida amorosa tuvo un capítulo profundo y trágico: el amor de Ana Cecilia Dailliez.
Ella fue su gran compañera, su musa silenciosa, su templo vivo. Cuando Ana murió en 1912, algo se quebró para siempre en Amado. La herida de esa pérdida atravesó toda su obra posterior.
Nunca más volvió a amar con la misma intensidad. Pero tampoco dejó de escribirle a ese amor que se quedó en su memoria como un eco suave.
Diplomático del alma mexicana
En cada país que pisó, dejó una huella: no solo cultural, también humana.
Además de poeta, fue un notable periodista y diplomático.
Representó a México en Uruguay y Argentina, y conoció a las grandes figuras literarias de su tiempo. Su presencia era sobria, casi silenciosa, pero su pluma tenía una fuerza serena que le abría todas las puertas.
Murió en Montevideo, Uruguay, el 24 de mayo de 1919, en pleno ejercicio diplomático. Su cuerpo fue repatriado con honores de Estado. El pueblo lo lloró como a un hijo que supo decir con versos lo que todos callaban con lágrimas.
El legado de la ternura valiente
Amado Nervo es más que un poeta: es un maestro de la aceptación.
Porque Amado Nervo no escribió para lucirse, sino para redimir el dolor.
En una época de grandes discursos políticos y gritos ideológicos, él eligió el susurro del alma. Prefirió preguntarse por el amor, por Dios, por el silencio, por lo que queda cuando ya no queda nada.
Su poesía sigue siendo faro para quienes buscan consuelo sin renunciar a la profundidad.
Y en tiempos de ruido, su voz aún enseña que también se puede luchar desde la paz.

Desliza a la derecha para leer el siguiente título
Lugares que alimentan algo más que el cuerpo




Comer, escuchar, sentir
Esta semana no solo se trata de sabores: también de sonidos. Hay lugares donde el alma se sienta a la mesa, y otros donde la música la saca a bailar. Y algunos, raros y maravillosos, logran ambas cosas.
Recomendar no es enlistar. Es compartir lo que ha dejado huella.
Por eso, esta entrega de Rincones y Sabores: La guía completa para el alma, el paladar y la vida no separa: une. Une sazones y acordes. Une fogones y atriles. Une lo que merece ser vivido más allá de una sola visita.
León, Guanajuato, Irapuato: el fogón como testigo
En León, La Vaka Aeropuerto es una celebración servida entre brasas. Carne al punto, servicio ágil, ambiente para quedarse. No hay pose, hay consistencia. Comer ahí es participar en un rito colectivo de gozo compartido.
En Guanajuato capital, Oajillo cocina con fuego lento y emoción honda. Maíz, flor, calabaza y campo en cada bocado. No hay prisa ni fórmula: hay memoria bien contada.
Y en Irapuato, Chilacayote se ancla en la tradición de la comida corrida hecha con dignidad. Guisa como antes, sirve como en casa. Uno entra y algo se acomoda en el pecho.
Celaya y San Miguel: cocina con nombre propio
Diego Restaurante en Celaya no hace ruido, pero resuena. Su carta breve, precisa y cuidada demuestra que lo sencillo, cuando se hace bien, no necesita explicaciones. Sobriedad, sazón y equilibrio.
Cada plato parece decir: aquí no viniste a tomarte fotos. Viniste a comer.
Y en San Miguel de Allende, Sollano 18 by Vicente lleva la alta cocina mexicana a su expresión más elegante. Luz tenue, terraza con brisa, platillos que cuentan más de lo que aparentan.
Cuerdas que hablan, silencios que suenan
La Orquesta de Cámara de Celaya volvió a demostrar que el silencio también se afina. Su último programa fue una sucesión de delicadezas que parecían tejidas con hilo invisible.
No hay estridencia en su ejecución: hay escucha mutua, hay respiración compartida.
Y en León, la Orquesta Típica trajo consigo un repertorio que abrazó la tradición sin volverla pesada. Hubo sonrisas, hubo nostalgia, hubo aplausos que no fueron de compromiso, sino de agradecimiento verdadero.
Una invitación sin receta
No es necesario recorrer todos estos sitios en una semana. Basta con elegir uno. Ir con disposición, con hambre —no solo de comida— sino de presencia. De dejarse tocar por lo que ahí ocurre.
Porque hay lugares que no solo se visitan: se agradecen. Y ese es el verdadero valor de esta sección de La Leyenda no decirte dónde comer o qué escuchar, sino recordarte que aún existen espacios donde lo humano todavía importa.
Rincones que nos devuelven a nosotros
Esta semana, estos cinco restaurantes y estas dos orquestas no solo ofrecieron lo suyo: ofrecieron refugio. Comida bien hecha, música bien tocada, espacios que abrigan, personas que cuidan.
No hay mejor guía que la que nace del asombro. Y no hay mejor destino que aquel que nos devuelve a lo que somos cuando no estamos corriendo.
Buen provecho. Buena escucha. Buena vida.
(By Notas de Libertad).

Domingo 22 al Sábado 28 de junio
Lo que la semana guarda entre sus fechas
Cada semana, el calendario nos presta su voz para recordarnos que el tiempo no solo pasa: habla. En sus páginas viven los santos que fueron ejemplo, las gestas que nos definieron, las tragedias que nos marcaron y los silencios que aún nos duelen. No es una suma de días: es una constelación de memorias.
Del 22 al 28 de junio, las campanas del santoral resuenan junto al eco de los hechos que estremecieron al mundo. Hay mártires de la fe y héroes de la tierra, aniversarios que invitan a la gratitud, otros que nos obligan a la reflexión. Es una semana tejida con hilos de historia, espiritualidad y destino.
Aquí no solo conmemoramos: comprendemos. Porque detrás de cada efeméride hay un rostro, un gesto, una decisión que todavía palpita. Porque cada nombre del santoral nos ofrece un espejo de virtud, sacrificio o esperanza. Y porque cada día nacional o internacional nos recuerda que habitamos un mundo que no olvida… y que aún aprende.
Esta sección no es un archivo de fechas: es un altar de memorias. Un espacio para volver a mirar el pasado con ojos de presente. Para saber quiénes fuimos, por qué estamos aquí… y hacia dónde podríamos ir si no traicionamos la memoria.
Domingo 22 de junio
San Tomás Moro – Canciller de Inglaterra, mártir en 1535 por negarse a aceptar la supremacía del rey Enrique VIII sobre la Iglesia. Fue canonizado en 1935 por su fidelidad a la conciencia cristiana.
San Juan Fisher – Obispo de Rochester, decapitado el mismo año que Tomás Moro por oponerse a la reforma anglicana. Intelectual y defensor de la fe católica.
San Paulino de Nola – Poeta y obispo del siglo V. Abandonó sus bienes materiales tras la muerte de su hijo y se dedicó a una vida de servicio cristiano en Nola.
Santa Consorcia – Virgen y mártir romana del siglo III, venerada por su firmeza en la fe frente a las persecuciones del imperio.
San Flavio Clemente – Pariente del emperador Domiciano, fue martirizado por profesar el cristianismo. Su testimonio es uno de los primeros del cristianismo romano.
Lunes 23 de junio
San José Cafasso – Sacerdote de Turín conocido como el “cura de los condenados”, por su acompañamiento a los prisioneros hasta la ejecución. Maestro espiritual de San Juan Bosco.
Santa Etheldreda (Audrey) – Princesa y abadesa inglesa del siglo VII, famosa por mantener su virginidad en matrimonio. Fundadora de la abadía de Ely.
Santa Agripina de Roma – Virgen mártir del siglo III, venerada en Sicilia. Su cuerpo fue trasladado por otras vírgenes cristianas tras su muerte.
San Tomás Garnet – Sacerdote jesuita inglés, ejecutado en 1608 durante las persecuciones religiosas en Inglaterra.
Beato Ioan Suciu – Obispo greco-católico rumano, encarcelado y asesinado en 1953 por negarse a renunciar a la comunión con Roma.
Martes 24 de junio
Natividad de San Juan Bautista – Único santo, junto con la Virgen María, cuyo nacimiento se celebra litúrgicamente. Precursor de Cristo, su fiesta marca un punto litúrgico y solar importante.
San Juan, mártir junto a Festo – Mártires romanos ejecutados por su fe en Cristo, asociados al culto de la Vía Salaria en Roma.
San Festo – Compañero de martirio de San Juan, recordado por su constancia bajo el tormento y su testimonio de fe.
Celebración del solsticio de San Juan – Fiesta cristianizada de antiguas celebraciones paganas, marcada por hogueras en varias culturas.
San Rumoldo de Malinas – Misionero irlandés del siglo VIII, martirizado en Bélgica y considerado patrón de esa región.
Miércoles 25 de junio
San Guillermo de Vercelli – Monje italiano del siglo XII, fundador del monasterio de Montevergine. Vivió como ermitaño antes de reunir discípulos y formar una comunidad de estricta vida ascética.
San Próspero de Aquitania – Teólogo cristiano y defensor del papado en el siglo V. Participó en la defensa contra las herejías pelagianas.
San Moloc – Obispo de Escocia, también conocido como San Luano. Misionero venerado en Irlanda y el Reino Unido.
San Salomón – Rey de Bretaña, martirizado por defender la fe cristiana frente a las invasiones y rebeliones paganas.
San Sosíprato – Compañero de San Pablo mencionado en la Biblia, reconocido como mártir en la tradición cristiana primitiva.
Jueves 26 de junio
San Juan y San Pablo – Mártires romanos del siglo IV, decapitados durante el reinado de Juliano el Apóstata. Fueron oficiales de la corte imperial que se negaron a renegar de su fe.
San Josemaría Escrivá de Balaguer – Fundador del Opus Dei, canonizado en 2002. Promotor de la santidad en la vida cotidiana y el trabajo profesional.
San Antelmo de Belley – Obispo cartujo del siglo XII, reformador y prior de la Gran Cartuja. Gran defensor de la vida monástica.
San Teodulfo – Obispo de Orleans, poeta y teólogo de la corte de Carlomagno. Redactor de himnos litúrgicos y defensor del arte sacro.
San Simplicio – Mártir venerado en Roma, mencionado en los primeros martirologios cristianos.
Viernes 27 de junio
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro – Advocación mariana de origen bizantino, asociada a una pintura milagrosa que hoy se venera en Roma. Muy difundida en Latinoamérica.
San Cirilo de Alejandría – Doctor de la Iglesia, defensor de la maternidad divina de María en el Concilio de Éfeso. Obispo en el siglo V.
San Arialdo – Diácono milanés del siglo XI, reformador eclesiástico, asesinado por denunciar la corrupción clerical.
San Crescencio – Niño mártir de Roma, venerado como ejemplo de pureza y fe desde los primeros siglos del cristianismo.
Santa Joanna la Myrrófora – Una de las mujeres que acompañaron a Jesús y fue testigo de su resurrección. Llevaba mirra para ungir su cuerpo.
Sábado 28 de junio
San Ireneo de Lyon – Obispo y mártir del siglo II. Gran defensor de la fe apostólica contra las herejías gnósticas. Considerado puente entre Oriente y Occidente.
San Juan Southworth – Sacerdote inglés martirizado durante las persecuciones anglicanas. Canonizado como mártir de la fe católica.
Beato Yakym Sienkivskyi – Obispo greco-católico ucraniano asesinado en 1941 por el régimen comunista soviético.
Beato Severiano Baranyk – Sacerdote y mártir ucraniano, víctima de los mismos crímenes religiosos en el siglo XX.
Santa Vincentia Gerosa – Cofundadora del Instituto de las Hermanas de la Caridad de Lovere. Dedicada a la educación y el cuidado de enfermos.

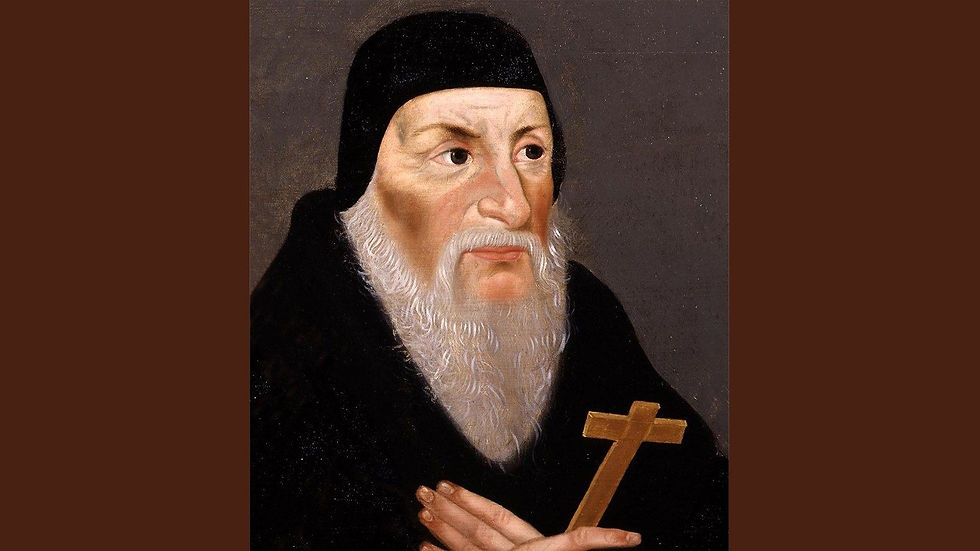



Música para recordar el ayer
Raúl Di Blasio: El piano que aprendió a llorar




El niño que soñaba entre teclas
Desde las orillas del viento patagónico hasta los escenarios más solemnes del mundo, Raúl Di Blasio convirtió el piano en una voz que no necesitaba traducción.
Nació en Zapala, provincia de Neuquén, Argentina, el 14 de noviembre de 1949. Desde pequeño, el piano lo sedujo como un espejo que devolvía respuestas que no encontraba en su entorno. Creció en un hogar modesto, donde el arte era un lujo y la perseverancia, una necesidad.
A los seis años supo que ese instrumento sería su destino. No como un pasatiempo, sino como una extensión de sí mismo. Estudió música clásica durante más de una década, disciplinado por los cánones europeos, pero con el corazón ya puesto en las calles latinoamericanas que lo rodeaban.
Del exilio emocional al despertar artístico
La dictadura militar en Argentina, la crisis económica, y la falta de oportunidades obligaron a Di Blasio a mirar hacia el norte.
Su travesía lo llevó por Chile y luego a México, país que se volvería su refugio creativo y profesional. Allí comenzó tocando en bares, pequeños estudios de grabación y acompañando a otros artistas.
Pasó hambre, pero nunca dejó de tocar. El piano era su compañero de cuarto, su amigo silencioso, su única patria cuando todo lo demás parecía derrumbarse.
El salto a la escena internacional
Su gran despegue llegó en la década de 1990, cuando firmó con EMI y lanzó discos que rápidamente lo llevaron al reconocimiento internacional.
Su estilo, mezcla de música clásica, jazz, bolero, tango y balada romántica, lo volvió inclasificable pero profundamente entrañable. Obras como Barroco, Piano de América o Solo se convirtieron en referencia obligada para quienes buscaban sensibilidad sin palabras.
Raúl Di Blasio no interpreta canciones: las revive, las hace respirar. Y lo hace con un estilo que evita el virtuosismo gratuito para entregar emoción pura.
El aliado de las voces del alma
Una de sus mayores virtudes ha sido su capacidad para acompañar.
Artistas de la talla de José José, Alejandro Fernández, Juan Gabriel, Julio Iglesias, Armando Manzanero o Rocío Dúrcal encontraron en él no solo un pianista, sino un traductor emocional.
Con él, los silencios también cantaban. Cada nota era una confesión, cada pausa un suspiro compartido. No se robaba el protagonismo: lo enaltecía.
La vida después del escenario
Aunque en los últimos años ha reducido su actividad pública por motivos de salud —incluyendo un infarto cerebral en 2012 del cual logró recuperarse con tenacidad admirable—, Raúl Di Blasio sigue siendo un nombre respetado y querido en todo el continente.
No necesita estar de moda: está en el alma colectiva. En bodas, funerales, serenatas, películas, cafés solitarios o grandes conciertos, su música sigue acompañando historias que no buscan un ritmo, sino un consuelo.
No necesita estar de moda: está en el alma colectiva.
Cuando el piano aprende a hablar
Raúl Di Blasio es, más que un pianista, un narrador sin voz.
Su música no entretiene: transforma. No adorna: revela. Y en cada melodía suya habita la certeza de que, a veces, un piano puede decir más que mil discursos, más que una lágrima, más que un adiós.
Y en cada melodía suya habita la certeza de que, a veces, un piano puede decir más que mil discursos, más que una lágrima, más que un adiós.
(By Notas de Libertad).
Corazón de Niño
Santa Fe
Gitano
Bebu Silvetti: El arquitecto del piano romántico




Un talento nacido en Quilmes
Juan Fernando Silvetti Adorno nació el 27 de marzo de 1944 en Quilmes, Argentina, en una casa donde la música no era adorno, sino necesidad vital.
Desde niño, su afinidad con el piano era tan natural como respirar. No tardó en comprender que su destino estaba entre las teclas blancas y negras.
A los 6 años tocaba melodías enteras de oído, y a los 12 ya componía sin saber que estaba componiendo.
De Argentina al mundo: una carrera sin fronteras
Como muchos músicos sudamericanos, Silvetti emigró buscando espacios donde su arte pudiera florecer.
Se instaló en España en los años 70 y posteriormente en México y Estados Unidos, donde se consolidó como productor, arreglista y compositor de fama internacional.
Su primer gran éxito llegó en 1976 con “Lluvia de Primavera” (Spring Rain), una melodía instrumental que se volvió himno global del easy listening.
El productor de los sueños
Bebu Silvetti no fue solo intérprete. Fue cerebro detrás de discos icónicos de figuras como Luis Miguel, Plácido Domingo, José José, Rocío Dúrcal y Ana Gabriel.
Su capacidad para entender la voz de un artista y construir a su alrededor paisajes sonoros de lujo lo hizo indispensable en los años 80 y 90.
Era un director de orquesta moderno: combinaba cuerdas con sintetizadores, ritmos latinos con armonías clásicas.
El estilo Silvetti: elegancia sin tiempo
Su música nunca fue de moda: fue de atmósfera.
No compuso para las listas de éxitos, sino para los rincones del alma. Baladas instrumentales, intros de programas, ambientaciones románticas, bandas sonoras… Todo lo que tocaba se convertía en evocación pura.
Creó un lenguaje propio sin necesidad de palabras.
Últimos años y despedida
Silvetti vivió sus últimos años entre estudios de grabación y colaboraciones constantes.
Sufría de complicaciones respiratorias, pero nunca dejó de componer ni de dirigir. Falleció el 5 de julio de 2003 en Miami, a los 59 años, dejando inconclusos varios proyectos pero una obra eterna.
Su muerte fue silenciosa, pero su legado quedó tatuado en la música romántica del continente.
La primavera que no cesa
Bebu Silvetti no fue un artista de multitudes, sino de memorias.
Su música sigue sonando donde hay amor, nostalgia, esperanza o despedida. Fue un artesano de lo íntimo, un arquitecto de emociones sin palabras.
Y cada vez que vuelve a sonar “Lluvia de primavera”, el mundo recuerda que hubo un argentino que convirtió el piano en un suspiro eterno.
(By Notas de Libertad).
Lluvia de primavera
Tema Noche a Noche
Piano

“Retrato hablado”
De: Luis Spota
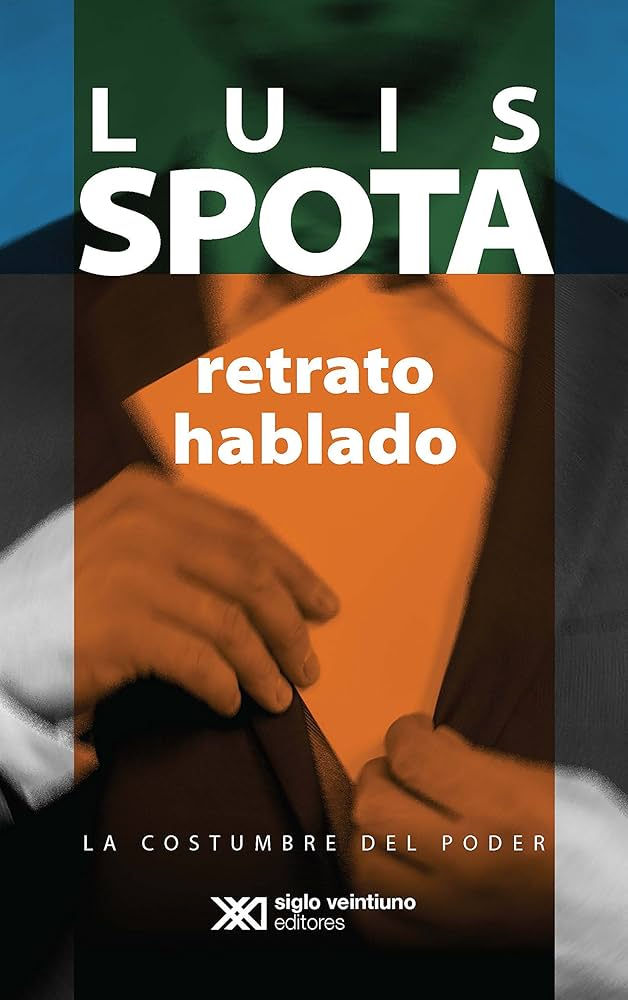

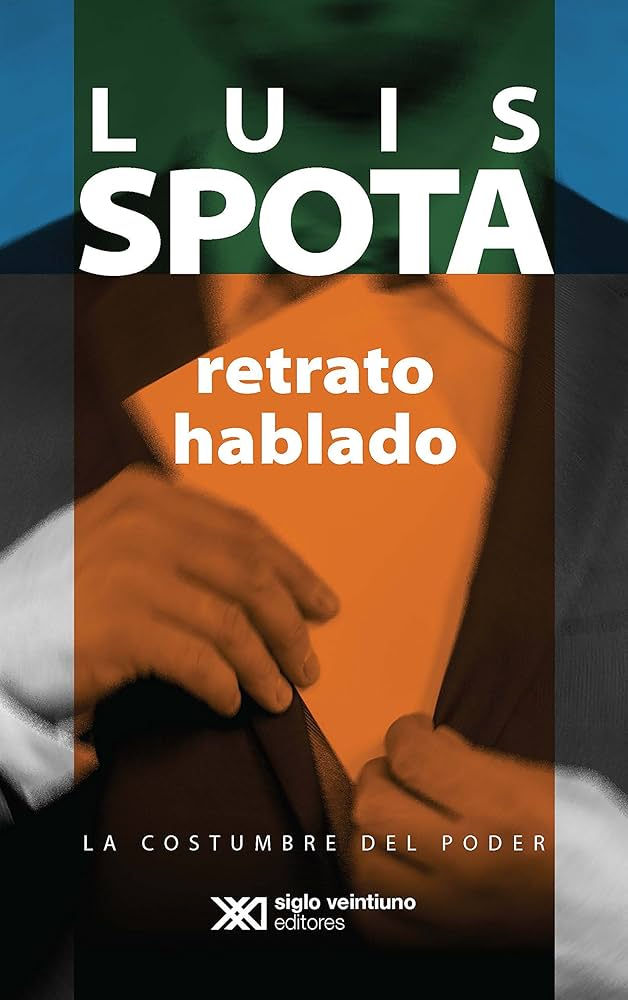
Resumen del libro:
Retrato hablado: La corrupción como espejo del alma mexicana
Resumen narrativo de la novela de Luis Spota sobre poder, traición y legado en el México del siglo XX
El imperio de los ausentes
Eugenio Olid está muerto. Pero su sombra sigue viva entre quienes fueron cómplices de su ascenso.
Retrato hablado inicia en el punto final: el fallecimiento de un hombre al que todos temían, muchos respetaban, y ninguno amaba. Eugenio Olid, personaje central de esta historia, ha construido desde cero un imperio económico y político que parece impenetrable. Ha muerto de manera repentina, y su partida deja a su alrededor un vacío lleno de secretos, intrigas y cuentas pendientes.
La novela se desarrolla en una provincia ficticia llamada Nueva Castilla —una representación simbólica del México posrevolucionario—, donde las reglas del poder no están escritas, pero son claras: el que no corrompe, no asciende; y el que no traiciona, se queda atrás.
Voces que reconstruyen el retrato
Un retrato hablado no lo hace un artista: lo construyen los que vieron, los que callaron, los que sobrevivieron.
El título de la novela cobra sentido al mostrar cómo, tras la muerte de Olid, sus colaboradores más cercanos se ven obligados a reconstruir su figura, no desde el homenaje, sino desde la necesidad. No saben si hay testamento. No saben si hay cuentas escondidas. No saben si están en peligro.
Entonces, en una especie de confesión colectiva que recuerda a un interrogatorio prolongado, van desnudando la vida del hombre al que todos sirvieron, pero nadie conoció del todo. Cada uno aporta un fragmento: el empresario corrupto, el sacerdote ambiguo, el militar oportunista, el político cínico. La novela se vuelve así una autopsia narrativa del poder, hecha por quienes lo usufructuaron sin escrúpulos.
El ascenso de Eugenio Olid
No fue héroe, no fue mártir, no fue patriota. Fue un oportunista con talento, y en México eso alcanza para llegar muy lejos.
Eugenio Olid no proviene de las élites tradicionales. Su historia empieza en la pobreza, pero su ambición lo empuja sin descanso. Aprende rápido el valor del silencio, el arte de la simulación, y la utilidad de las alianzas con los sectores que realmente mueven el país: el Ejército, la Iglesia y los empresarios.
En un México todavía con resaca revolucionaria, Olid construye su fortuna en los márgenes del sistema, haciendo favores, entregando dinero, manipulando voluntades. Su habilidad no está en la inteligencia técnica, sino en el olfato para el poder, para saber con quién aliarse, a quién traicionar, a quién comprar. Spota retrata su ascenso como el de un caudillo moderno: sin uniforme, pero con la misma lógica de fuerza.
El sistema que lo sostuvo
No hay un Olid sin un coro de verdugos sonrientes.
A medida que avanza la novela, queda claro que Eugenio Olid no actuó solo. Su imperio se sostuvo gracias a una red de intereses cruzados. La novela se convierte entonces en un espejo brutal del México institucional: donde los militares venden protección, los religiosos bendicen negocios turbios, y los políticos reciben instrucciones desde la oficina de un empresario.
Luis Spota no moraliza, pero su narrativa es implacable. El lector descubre que la corrupción no es un acto, sino un sistema de vida, una costumbre del poder, como él mismo señalará en sus otras novelas. Cada personaje que rodeó a Olid tiene las manos manchadas, y sin embargo, cada uno cree merecer la herencia.
La guerra tras la muerte
El cadáver de un hombre poderoso es siempre el inicio de una nueva guerra.
Con la desaparición de Olid, lo que comienza como duelo se transforma en disputa. Sus socios quieren saber qué queda, qué les toca, qué secretos los amenazan. En sus confesiones —a veces veladas, a veces crueles— se va construyendo un retrato hablado del hombre, sí, pero también de ellos mismos. Lo que narran, los delata. Lo que callan, los condena.
La tensión de la novela no radica en la acción externa, sino en el peso moral de los relatos. En cómo, sin darse cuenta, todos van dibujando el retrato de un monstruo… del cual ellos fueron el alimento. Y al hacerlo, terminan revelando que el verdadero rostro del poder no es el de Olid, sino el suyo.
El juicio sin jueces
Nadie lo acusó, nadie lo juzgó. Pero todos sabían que, si había justicia, Olid estaría en la cárcel.
Retrato hablado se convierte en una novela de juicio sin tribunal. No hay sentencia, pero hay veredicto. La imagen que queda de Eugenio Olid es la de un hombre sin ética, sin escrúpulos, sin compasión. Pero también la de un producto genuino de su época, de su país, de sus circunstancias.
El retrato final no lo hace un artista, ni un periodista, ni un juez. Lo hacen las voces sucias de sus socios, las miradas descompuestas de quienes alguna vez le tuvieron miedo, y ahora sólo quieren lo que dejó. La novela concluye sin redención: nadie aprende, nadie se transforma, nadie repara el daño. Sólo queda el eco de un poder que devora a todos por igual.
Una radiografía del México que fue (y del que sigue siendo)
Luis Spota no inventó un personaje. Nos retrató a todos.
Retrato hablado es, más que una novela, un espejo despiadado. Su protagonista es ficticio, pero su mundo es perfectamente reconocible. La obra es una denuncia sin estridencias, una narrativa de estructuras profundas: cómo se teje el poder, cómo se mantienen los imperios, cómo se heredan los silencios.
Años después, sigue siendo vigente. Porque el poder que retrata Spota no es de una época: es de un país. Un país donde los grandes hombres nunca tienen biografía... sólo tienen leyendas, negocios, cómplices. Y donde, para entender quién fue realmente alguien, hay que escuchar las voces de quienes lo rodearon, aunque hablen con miedo.
Sobre el autor:
Luis Spota: El narrador que conocía el rostro del poder
Infancia sin adorno, pluma sin permiso
Luis Spota no nació en cuna de letras, sino en una esquina de la ciudad donde la supervivencia era más urgente que la vocación.
Hijo de un inmigrante italiano y una madre mexicana, vino al mundo el 13 de julio de 1925, en la entonces caótica y esperanzada Ciudad de México. Desde pequeño supo que su inteligencia no tendría diploma ni uniforme escolar: fue autodidacta por necesidad, y narrador por destino. Tuvo que abandonar la escuela primaria, pero se educó en los puestos de periódicos, en los cafés, en los murmullos de la calle. Aprendió a escribir observando el pulso cotidiano del país y escuchando a los que no salían en la prensa.
De la redacción al vértigo
A los 14 ya escribía. A los 17 ya dirigía. A los 21 ya incomodaba.
Luis Spota fue un niño precoz que no pedía permiso para irrumpir. Su estilo era directo, su ritmo veloz, su olfato infalible. Como periodista, pasó por las redacciones más importantes del país, donde escribió con una urgencia distinta: no buscaba notas, buscaba verdades. Su periodismo fue escuela, pero también trinchera. Nunca fue neutral: fue ferozmente honesto, y eso lo hizo peligroso para muchos.
Esa experiencia lo marcó como narrador: no escribía desde la imaginación pura, sino desde la entraña del México real, ese que se oculta detrás de los discursos y los trajes impecables.
La literatura como radiografía
Spota escribió más de 30 novelas, pero nunca una fantasía. Cada página suya es una radiografía del alma mexicana.
No necesitaba inventar mundos: el suyo, el de todos, ya era suficientemente descompuesto como para exigir metáforas. Su narrativa es austera, elegante, áspera. Sus personajes no son héroes ni villanos: son políticos, curas, periodistas, empresarios, pobres con hambre y ricos con miedo. Escribía para incomodar, para mostrar los dientes del sistema y las fisuras de la moral.
Obras como Retrato hablado, Casi el paraíso, Murieron a mitad del río o La costumbre del poder son ventanas brutales al México del siglo XX, donde el poder se ejerce sin gloria y la ambición no necesita disfraz.
Un cineasta en la trastienda del guion
Spota también se metió al cine como quien entra a un salón oscuro sabiendo que la pantalla no puede mentirle.
Fue guionista y director. Varias de sus novelas llegaron a la pantalla grande. En cada diálogo, en cada toma, volvía a mirar de frente a esa sociedad que lo obsesionaba: la del simulacro, la del ascenso voraz, la del pecado sin castigo. Ganó premios, pero nunca se deslumbró. Usó el cine como usaba la pluma: como un espejo que no embellece.
El boxeador sin guantes
En un giro inesperado, también fue presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Pero incluso allí, entre campeones, seguía narrando la condición humana.
Luis Spota entendía que el cuadrilátero era una metáfora perfecta del país: dos hombres solos, uno gana, uno cae, y siempre hay alguien más que apuesta desde la sombra. Por eso apoyó a los boxeadores como promotor, pero también como educador: les enseñó que la pelea más dura no era la del ring, sino la de la dignidad.
Un adiós que no se apagó
Murió en 1985, a los 59 años. Pero su obra no ha dejado de respirar.
Luis Spota dejó esta vida sin hacer ruido, sin grandes homenajes, sin discursos fúnebres prolongados. Pero sus libros siguen ahí, despiertos, incómodos, punzantes. Fue uno de los pocos escritores mexicanos que entendió el poder no como teoría, sino como herida abierta. Y por eso su legado no está solo en las letras, sino en la forma en que enseñó a mirar lo que el país oculta.
Epílogo sin epitafio
Luis Spota no escribió para el aplauso. Escribió para que no olvidáramos lo que duele. Para que, incluso hoy, en cada rincón donde alguien asciende con prisa o se arrodilla por un contrato, su voz nos recuerde que el verdadero retrato del poder nunca se imprime... se habla.
(By Notas de Libertad).





105 casos de storytelling exitoso
El arte de conmover para gobernar
Las historias que no solo se contaron… se creyeron
Hay discursos que convencen, y hay historias que transforman.
Hay campañas que repiten frases, y hay relatos que encienden naciones.
Hay candidatos que aparecen en la boleta… y otros que se imprimen en la memoria colectiva.
El storytelling político no es una herramienta. Es un puente.
Uno que une emociones con ideas, heridas con propuestas, identidades con causas.
No se trata de decorar un discurso. Se trata de tocar la fibra más profunda de un pueblo.
De construir un relato que explique el pasado, dignifique el presente y ofrezca un futuro posible.
Cuando una historia vale más que un presupuesto
En un mundo saturado de datos, encuestas y spots, los ciudadanos ya no votan solo por planes de gobierno.
Votan por historias que les hablan al corazón.
Historias donde se ven reflejados, dolidos, esperanzados.
A veces, una buena historia ha hecho lo que no logró una maquinaria millonaria.
Ha llevado a campesinos al poder. Ha rescatado a caídos. Ha hecho llorar a países enteros.
Porque la política, en su forma más pura, no es el arte de convencer.
Es el arte de emocionar. Y no hay emoción sin relato.
¿Qué es el storytelling político?
No es solo contar anécdotas.
Es construir una narrativa coherente, emocional y creíble alrededor de un personaje, un movimiento o una causa.
Es dotar de sentido a una lucha, de voz a una comunidad, de rostro a una promesa.
Todo buen storytelling político contiene:
Un protagonista reconocible (un rostro humano)
Un conflicto potente (una injusticia, un sistema fallido, una esperanza postergada)
Una transformación visible (no solo lo que se hará, sino lo que se ha vivido)
Una visión colectiva (no “yo”, sino “nosotros”)
Cuando estos elementos se combinan con autenticidad, surge la chispa.
Y esa chispa puede volverse incendio electoral.
105 casos, 105 maneras de cambiar el mundo
Este proyecto no pretende explicar la teoría del storytelling.
Pretende mostrarlo en acción, en su estado más crudo, más poético, más político.
A lo largo de estas páginas, recorreremos:
Líderes que vencieron desde la cárcel o desde el campo
Candidatos que no ganaron, pero cuyo relato ganó corazones
Presidentes, mártires, rebeldes, poetas con poder
Voces femeninas, indígenas, digitales, transgresoras
Cada uno de estos 105 casos representa un triunfo del relato sobre el ruido.
No se trata de un ranking, ni de un juicio moral.
Se trata de ver cómo una historia bien contada puede cambiar no solo una elección… sino una generación entera.
La emoción como forma de hacer historia
Al final, todos recordamos más lo que nos hizo llorar que lo que nos hizo razonar.
En política también.
Por eso, este recuento es un homenaje a quienes entendieron que la lucha por el poder no es solo estrategia…
es también arte, memoria, narrativa, emoción.
Y tú que estás leyendo esto, lo sabes:
una historia verdadera no necesita permiso para tocar el alma. Solo necesita ser contada como merece.
La emoción que venció al poder
1. Barack Obama: “Yes, We Can” y el hijo del sueño americano
En 2008, Estados Unidos no solo eligió a su primer presidente afroamericano. Eligió una historia. Una historia contada desde los márgenes, desde los pasillos de Harvard hasta las calles de Chicago. Obama no se presentó como el hombre perfecto: se presentó como el hijo de un padre ausente, criado por una madre fuerte y una abuela trabajadora.
Su narrativa tejía raíces y esperanza. No hablaba de política: hablaba de fe. Fe en que el cambio era posible, porque él mismo era prueba de ello. El “Yes, We Can” no fue solo un eslogan, fue un grito coral. La gente se vio reflejada en él.
El storytelling de Obama mezcló discurso, imagen, identidad y futuro. Desde sus videos caseros en YouTube hasta su biografía (“Dreams from My Father”), todo era parte de una misma historia: la de un país que todavía podía creer en sí mismo.
2. Nelson Mandela: el prisionero que abrazó a sus carceleros
Ningún storytelling ha vencido con tanta fuerza al odio como el de Nelson Mandela. Estuvo 27 años preso, pero cuando salió, no pidió venganza: pidió reconciliación. Su historia fue más poderosa que su sentencia.
Mandela transformó su cautiverio en símbolo. No se colocó como víctima, sino como arquitecto del perdón. Cada vez que hablaba de sus años en Robben Island, lo hacía sin rencor, con la grandeza de quien ha comprendido el alma humana.
En su presidencia, utilizó gestos simbólicos para reforzar su narrativa: invitar a sus antiguos carceleros a la toma de posesión, apoyar al equipo de rugby blanco en el Mundial del 95, vestir la camisa de Sudáfrica como si fuera una segunda piel.
Mandela no necesitó gritar. Su historia hablaba por él.
3. Luiz Inácio Lula da Silva: el obrero que llegó a la cima
Brasil no solo eligió un presidente, eligió un obrero con manos de tierra y voz de esperanza. Lula fue un niño pobre, un vendedor ambulante, un sindicalista que hablaba como el pueblo y al que el pueblo entendía.
En su campaña de 2002, Lula usó el storytelling de superación: un hombre que salió de la nada, que no renegaba de su origen, que sabía lo que era el hambre. Su slogan “Lulinha, paz e amor” mostraba un cambio de tono sin perder identidad.
Su historia fue contada desde abajo, pero con la mirada arriba. El pueblo lo adoptó como uno de los suyos y lo colocó en el lugar más alto. La política brasileña se llenó de emociones: dignidad, clase, orgullo popular.
Su retorno en 2022 tras ser encarcelado fortaleció aún más su narrativa: el líder injustamente juzgado, el hombre que vuelve a reconstruir.
4. José “Pepe” Mujica: el presidente pobre que vivía como campesino
En una era de marketing político, Mujica fue storytelling puro, sin producción ni maquillaje. Vivía en una casa humilde, manejaba un vocho y donaba su salario. No necesitó un relato: era el relato.
Uruguay vio en él la coherencia absoluta entre lo que decía y lo que vivía. Mujica hablaba con poesía, pero también con la tierra bajo las uñas. Su pasado guerrillero, su reclusión en solitario, sus flores cultivadas con amor: todo formaba parte de una narrativa honesta, cruda y emotiva.
No vendió promesas, ofreció principios. “El poder no cambia a las personas. Solo revela quiénes son.” Esa frase, dicha por él mismo, se convirtió en un emblema. Era el abuelo sabio de América Latina, el que decía verdades sin gritar.
Su storytelling no buscaba votos: buscaba conciencia.
5. Volodímir Zelenski: del actor al líder de guerra
Cuando la ficción se volvió real, Ucrania encontró en Zelenski a su inesperado héroe. Antes de ser presidente, fue comediante y actor. Interpretaba a un maestro de secundaria que, indignado con la corrupción, llegaba a la presidencia en una serie de televisión.
Y de pronto, la historia se volvió carne. Zelenski usó ese capital narrativo inicial para conquistar al pueblo: un hombre común que hablaba con claridad, sin tecnicismos ni dobles caras. Pero el storytelling se transformó cuando estalló la guerra.
En lugar de huir, se quedó. Vestido de verde olivo, hablándole al mundo desde un búnker, Zelenski reescribió su rol: de actor a comandante moral de la resistencia. Cada mensaje en video se convirtió en un acto de liderazgo emocional.
Su narrativa ha dado rostro humano a una guerra impensable.
6. John F. Kennedy: la juventud que conquistó a una nación madura
Kennedy fue el primer presidente televisivo de la historia moderna, pero también uno de los primeros grandes narradores del poder. Joven, católico, culto, elegante… pero sobre todo, dotado de un discurso que encendía el alma.
Su frase más célebre marcó un antes y un después: “No preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregunta qué puedes hacer tú por tu país.” Ahí estaba todo: identidad, corresponsabilidad, patriotismo y visión.
Su historia personal —herido de guerra, hermano de mártir, heredero del deber familiar— se convirtió en el cimiento de su liderazgo.
La Casa Blanca, con él, fue bautizada como “Camelot”, evocando la leyenda artúrica. Kennedy no gobernó solo un país: condujo un sueño colectivo. Su narrativa terminó en tragedia, lo que eternizó aún más su mito.
Voces que desafiaron al sistema
7. Gandhi: la historia tejida con silencio y resistencia
Mohandas Karamchand Gandhi no usó armas ni arengas, usó palabras. Usó el cuerpo. Usó el ejemplo. Construyó su relato como una tela de algodón: firme, pacífica y profundamente simbólica.
Su storytelling no fue una estrategia electoral, sino una forma de vida. Aparecía descalzo, envuelto en una sola tela, marchando junto al pueblo. Cada imagen era un mensaje. Cada acto, una declaración.
El sal, el telar, la cárcel, la marcha: todo lo que tocaba se volvía símbolo. Su narrativa decía que el poder reside en quien resiste, no en quien manda. Y esa historia venció a un imperio.
8. Hugo Chávez: del paracaidista rebelde al redentor del pueblo
Cuando Chávez irrumpió en la televisión venezolana en 1992 con su célebre “por ahora”, empezó a contarse una historia que no pararía en décadas. Era un militar, pero también un narrador.
Su discurso estaba lleno de emoción, de apelaciones al pueblo, de imágenes de Bolívar, de patria, de dignidad. El chavismo fue más que una ideología: fue un relato de redención para los excluidos.
Su forma de hablar, su conexión con las masas, su manejo de lo simbólico —desde cadenas nacionales hasta los libros que recomendaba— hicieron de su figura una especie de leyenda viva.
Amado, odiado, imitado: Chávez fue un caso claro de storytelling que construyó poder a partir de un imaginario colectivo herido.
9. Alexandria Ocasio-Cortez: la camarera que estremeció al Capitolio
AOC —como se le conoce mundialmente— logró lo que parecía imposible: que una joven latina de origen modesto tumbara a un viejo político en Nueva York.
Su historia era perfecta: hija de madre puertorriqueña, camarera, activista, criada en el Bronx. Contó su vida con imágenes reales, con lenguaje inclusivo, con fuerza feminista y sensibilidad comunitaria.
AOC no solo hizo campaña en redes, hizo comunidad. Su storytelling fue el de David contra Goliat. Pero también el de una generación que exige justicia climática, equidad económica y representación real.
Hoy, cada intervención suya en el Congreso es compartida como si fuera parte de una serie. Y lo es: la serie del cambio, contada por quienes antes no tenían voz.
10. Emmanuel Macron: el outsider culto que reescribió la política francesa
Macron no era parte de ningún partido tradicional. Se presentó como una figura fuera del sistema, joven, brillante, global. Un banquero culto que hablaba como filósofo y pensaba como estratega.
Su relato fue de ruptura, pero también de esperanza. Construyó una narrativa que mezclaba renovación con competencia. Prometía no solo cambio, sino equilibrio: modernidad sin caos.
La imagen de su juventud contrastando con los dinosaurios de la política francesa lo impulsó. El hecho de que su esposa fuera mayor que él fue integrado con naturalidad a su relato: un amor atípico para una política distinta.
Su storytelling fue estético, racional, pero también emocional. Y ganó.
11. Salvador Allende: el médico que recetó dignidad a un país dividido
Allende no hablaba solo como político, hablaba como médico del alma social de Chile. Su narrativa era de justicia, dignidad, reforma.
Desde su campaña, supo colocar en el centro al pueblo trabajador. No ofrecía caridad, ofrecía participación. Prometía un país con voz para todos.
El momento cumbre de su storytelling fue su último discurso, transmitido mientras el golpe militar bombardeaba La Moneda. Allende no se rindió, habló hasta el final. Su voz quedó tatuada en la historia de América Latina.
Su vida terminó en tragedia, pero su historia quedó viva como símbolo de lucha y coherencia.
12. Andrés Manuel López Obrador: el terco que nunca se rindió
Durante casi dos décadas, AMLO fue visto como el eterno candidato. Pero eso fue precisamente parte de su relato: el hombre terco, honesto, austero, que resistía todos los embates del sistema.
Su storytelling está lleno de símbolos: la austeridad, el pueblo bueno, la mafia del poder, el complot. Utilizó frases repetidas, marchas, libros, plazas llenas y entrevistas caseras para crear una conexión directa con los olvidados.
Cuando finalmente ganó, no parecía un nuevo político, sino el mismo de siempre, con la misma historia, pero con otro escenario.
Para muchos, AMLO no propuso una ideología, sino una narrativa de identidad. Y esa narrativa, con sus claroscuros, conquistó millones.
Resistencias, símbolos y pueblos que narran
13. Evo Morales: del cato de coca a la presidencia
Evo se convirtió en el primer presidente indígena de Bolivia. Su historia fue contada desde la tierra, desde las luchas cocaleras, desde la piel cobriza que nunca había sido reconocida por el poder.
Su campaña fue un relato de orgullo étnico y recuperación histórica. Su origen humilde, sus palabras sencillas, su conexión con las bases: todo era parte del guion.
Evo hablaba de Pachamama, de soberanía, de dignidad. No era un tecnócrata, era un símbolo. Y el pueblo lo eligió para reescribir el relato nacional desde los márgenes.
Más allá de sus polémicas, su storytelling transformó el rostro político de Bolivia.
14. Michelle Bachelet: la hija del general torturado
Bachelet no solo fue la primera mujer presidenta de Chile, sino la portadora de una historia marcada por el dolor. Su padre, un general leal a Allende, fue torturado por la dictadura. Ella misma fue presa política.
Pero su relato no se centró en la venganza. Fue una historia de reconciliación, de lucha por los derechos humanos, de una médica que había vivido el exilio y quería sanar a su país.
Cada palabra de Bachelet era suave, pero firme. Había vivido el horror y, aun así, sonreía. Eso conectó con millones de mujeres y familias rotas por la dictadura.
Su historia fue la de una sobreviviente que eligió sanar antes que odiar.
15. Rafael Correa: el economista que habló como pueblo
Correa llegó a la política ecuatoriana como una sorpresa. Joven, carismático, académico. Pero su gran acierto fue no hablar desde la cátedra, sino desde la plaza.
Su relato fue el de la soberanía, la dignidad latinoamericana, la recuperación del Estado para los de abajo. Se enfrentó a medios, élites y poderes fácticos, siempre con una narrativa directa, polémica y efectiva.
Cada sábado, en sus cadenas sabatinas, contaba el país como si fuera un cuento compartido. Con humor, con enojo, con números y con alma.
Su storytelling fue el de un David moderno, armado con un micrófono.
16. Pedro Castillo: el maestro rural que estremeció Lima
Castillo era un desconocido. Un maestro sindicalista que usaba sombrero de paja y llegaba a caballo a sus mítines. Pero su imagen capturó de inmediato la atención del Perú profundo.
Su campaña fue una historia de desigualdad histórica. El campo contra la ciudad. La sierra contra la élite limeña. El maestro contra los tecnócratas.
Castillo representaba al Perú que nunca había gobernado. Con errores, sí. Pero con una narrativa tan poderosa como disruptiva.
Su ascenso fue, por sí mismo, un acto de storytelling social.
17. Donald Trump: el magnate que se convirtió en outsider
Trump no fue un político tradicional. Su historia fue la del empresario que “decía la verdad” sin filtros. Un millonario que, paradójicamente, se colocó como voz del hombre común.
Su narrativa fue simple, directa, polarizante. Con frases como “Make America Great Again”, activó emociones dormidas. Recuperó viejas nostalgias, temores identitarios, odios y promesas de recuperación.
Aunque falso en muchos aspectos, su storytelling fue eficaz. Supo crear un enemigo común (la élite, los migrantes, los medios) y posicionarse como salvador.
Lo amaron o lo odiaron. Pero lo entendieron. Y lo siguieron.
18. Clara Zetkin: la voz olvidada del feminismo socialista
Zetkin no fue candidata ni presidenta. Pero su historia encendió movimientos. Luchó por los derechos de las mujeres trabajadoras en una Europa convulsa, patriarcal y desigual.
Fue una de las promotoras del Día Internacional de la Mujer. Su storytelling era colectivo: una historia de lucha obrera, de huelgas, de dignidad femenina.
Sus discursos eran fuego en papel. No pedía permiso, exigía justicia. Y aunque su nombre no esté en muchas biografías oficiales, su relato vive en cada 8 de marzo.
Zetkin no contó su historia. Se aseguró de que la historia la contara a ella.
Voces incómodas, pueblos despiertos (corregido)
19. Subcomandante Marcos: el poeta encapuchado
El EZLN no solo fue una insurgencia armada: fue una narrativa que estremeció a México y al mundo. Y Marcos fue su portavoz, su rostro cubierto, su voz descubierta.
Su storytelling mezcló política, poesía, ironía y dignidad indígena. Era una figura imposible de clasificar: rebelde, culto, tierno, desafiante.
Cada comunicado desde la selva Lacandona era literatura revolucionaria. Cada marcha, cada imagen de su pipa y su pasamontañas, construía un mito moderno.
Marcos no pidió poder: pidió palabra. Y la obtuvo.
20. Lech Walesa: el electricista que encendió a Polonia
Walesa era sindicalista, católico, padre de familia. Un obrero que se convirtió en símbolo global. Líder de Solidaridad, enfrentó al régimen comunista polaco desde los astilleros.
Su storytelling era de resistencia civil, de lucha laboral, de orgullo obrero. Ganó el Nobel de la Paz, fue preso, fue presidente. Pero siempre se presentó como un trabajador.
Su bigote, su acento, su estilo directo: todo era parte de una historia de autenticidad. Polonia cambió con él. Y el mundo también lo escuchó.
21. Dilma Rousseff: la mujer que no bajó la cabeza
Exguerrillera, torturada por la dictadura, economista brillante. Dilma fue la primera mujer presidenta de Brasil.
Su historia personal era potente: sobreviviente, técnica, firme. Su narrativa fue de mérito, de preparación, de fuerza ante la adversidad.
Durante su juicio político, su storytelling se intensificó. No imploró: denunció. No pidió piedad: habló con dignidad.
Su caída fue injusta para muchos, pero su historia quedó tatuada como ejemplo de resistencia femenina ante el poder patriarcal.
22. Pedro Sánchez: el resiliente del socialismo español
Sánchez fue dado por muerto políticamente. Lo echaron de la secretaría del PSOE, lo humillaron, lo descartaron.
Pero regresó. Recorrió España en coche, habló con las bases, reconstruyó su historia.
Su relato fue de resurgimiento, de reconexión con la militancia, de desafío a las élites internas. Y finalmente, venció.
Su storytelling fue el de un líder que volvió desde abajo. Que supo perder y reconstruirse. Y eso le dio fuerza y legitimidad.
23. Malala Yousafzai: la niña que habló cuando la querían callar
Malala fue baleada por querer estudiar. Su historia se convirtió en un clamor mundial.
Su storytelling no fue diseñado: fue real. Una niña que se enfrentó al Talibán con un cuaderno. Que usó su voz para hablar por millones.
Ganó el Nobel de la Paz con apenas 17 años. Y su relato es hoy uno de los más poderosos del siglo XXI.
No representa a un partido, pero sí a una causa: la educación como derecho, la valentía como legado.
24. Luis Donaldo Colosio: el discurso que se volvió epitafio
El 6 de marzo de 1994, Colosio subió al templete en el Monumento a la Revolución. Frente a su partido y al país entero, pronunció las palabras que marcarían su destino: “Veo un México con hambre y con sed de justicia”.
Fue el discurso de un priista que quería cambiar al PRI. De un hombre que habló con el corazón, que rompió el molde. Un discurso que no fue escrito para gustar, sino para despertar.
Colosio fue asesinado 17 días después, en Lomas Taurinas. No alcanzó a ver si su mensaje calaba. Pero su historia quedó suspendida en la memoria colectiva, como una promesa rota.
Su muerte lo volvió símbolo. Su voz sigue latiendo en cada mexicano que aún cree en un país más justo.
Voces emergentes, causas globales
26. Jacinda Ardern: la empatía como forma de gobierno
La primera ministra de Nueva Zelanda sorprendió al mundo por su estilo distinto. Firme pero empática, cercana sin perder autoridad, su storytelling se basó en la ternura política.
Tras el atentado en Christchurch en 2019, su imagen abrazando a las víctimas con velo se volvió símbolo global. Su narrativa fue de unidad, inclusión, humanidad.
En la pandemia, sus mensajes eran claros, cálidos y científicos. Había liderazgo, pero también afecto. Gobernó con razón y con corazón. Y eso conmovió al planeta.
27. Nayib Bukele: el influencer que se volvió presidente
Bukele rompió con los partidos tradicionales en El Salvador. Su campaña se basó en redes sociales, memes, transmisiones en vivo y una estética fresca, desafiante.
Construyó un relato de renovación generacional, de enfrentamiento directo al sistema político, y de eficacia pragmática. Se vendió como outsider, aunque llegó desde el poder municipal.
Su imagen con gorra, su uso del tuteo, su narrativa de guerra contra las pandillas, todo forma parte de una historia moderna, viral y polémica.
Bukele no solo gobierna: narra su poder como si fuera serie en tiempo real.
28. Greta Thunberg: la adolescente que incomodó al mundo
Sin partido, sin presupuesto, sin eslogan. Solo con una pancarta, Greta comenzó una huelga escolar por el clima y terminó hablando ante la ONU.
Su storytelling es de urgencia moral. No busca likes, busca coherencia. Sus gestos, su tono duro, su rostro serio, son parte de una narrativa disruptiva.
“How dare you?”, dijo al mundo adulto. Su historia no es complaciente: es una interpelación. Y por eso cala.
Greta representa una generación que ya no ruega: exige. Y su relato la convirtió en símbolo global.
29. Sergio Fajardo: el matemático que entró a la política sin insultar
En medio del lenguaje agresivo de la política colombiana, Fajardo se presentó como una alternativa serena, civilizada y académica.
Su storytelling fue el de un profesor que buscaba gobernar sin gritar. Se vendió como un político sin rencores, sin escándalos, sin odios.
Usó las matemáticas como metáfora de orden y lógica. Caminó barrios, evitó polarizar, conectó con sectores indecisos.
Aunque no ha ganado la presidencia, su relato sigue siendo uno de los más genuinos y respetados en Colombia.
30. Rigoberta Menchú: la voz maya que conmovió al planeta
Indígena, mujer, sobreviviente. Su autobiografía estremeció al mundo y la llevó a recibir el Premio Nobel de la Paz.
Menchú no buscó el poder: buscó justicia. Su storytelling está tejido con historia oral, con sabiduría ancestral, con el dolor de un pueblo masacrado.
Cada palabra suya representa siglos de silencio indígena. Y por eso, su voz tiene eco profundo.
Más allá de sus candidaturas, Rigoberta es símbolo. Un relato que nació en el fuego y aún arde por dentro.
Heridas que cuentan, líderes que arden
31. José Antonio Kast: el conservador que se volvió contracultura
En Chile, Kast emergió como una figura de derecha dura en medio de un país en ebullición progresista. Su narrativa fue contra el caos, contra la izquierda, a favor del orden, la tradición y la familia.
Usó su apellido, su tono pausado y su imagen de hombre firme para conectar con sectores conservadores desconectados del relato oficial.
Aunque perdió frente a Boric, logró articular un relato coherente y eficaz. Representó un tipo de storytelling contraintuitivo: el de la rebeldía desde el orden.
32. Gabriel Boric: el universitario que llegó a La Moneda
Exlíder estudiantil, Boric construyó una narrativa generacional, cargada de memorias de lucha, asambleas y calles tomadas.
Su campaña fue fresca, horizontal, digital. No buscaba parecer estadista, sino compañero de causas.
Boric ganó con una historia de cambio real, de herencia de luchas pasadas, de respeto por la memoria y una visión de futuro progresista.
Su storytelling fue el de un militante que no olvidó su origen, aunque ahora vista traje.
33. Alexei Navalny: el opositor que desafió al Kremlin con su vida
Navalny no lideró desde el poder, sino desde la trinchera. Activista anticorrupción, youtuber político, símbolo de una Rusia que resiste. Su narrativa fue de valentía frente al autoritarismo.
Sobrevivió a un envenenamiento, regresó a Moscú sabiendo que lo encarcelarían. Su retorno fue su mensaje: no rendirse. Su prisión, su juicio, sus cartas: todo formó parte de un relato mayor.
Navalny no solo habló contra Putin. Se volvió el rostro visible del precio de disentir. Y eso lo hizo héroe para muchos, y enemigo para el régimen.
Su historia aún se escribe desde la celda. Pero ya es leyenda en el imaginario de la libertad.
34. Javier Milei: el grito libertario que sacudió la política argentina
Milei emergió como un huracán antisistema. Economista liberal, gritón, provocador. Su narrativa fue confrontativa, mesiánica, disruptiva.
Se vendió como el único honesto, el único limpio, el único dispuesto a quemar el sistema. Y eso le funcionó entre jóvenes hartos de la política tradicional.
Su storytelling es puro fuego. Tiene más de teatro que de plan de gobierno. Pero conectó con una Argentina cansada. Y eso basta para ganar.
35. Dilma Aráujo: la voz trans del nordeste brasileño
En una región históricamente discriminada, Dilma Aráujo se convirtió en la primera mujer trans elegida diputada en Ceará.
Su historia es de sobrevivencia y valentía. De pobreza, discriminación y lucha.
Con lenguaje directo y orgullo identitario, su storytelling es un canto a lo diverso. Representa a quienes nunca fueron narrados. Y lo hace con firmeza, belleza y dignidad.
36. Rafael López Aliaga: el radical del rosario y el Twitter
Apodado “Porky”, López Aliaga irrumpió en la política peruana con un discurso ultraconservador, católico y provocador.
Su storytelling mezcla mística religiosa, antisistema y una estética de confrontación digital. Se presentó como un cruzado moderno contra la corrupción y la izquierda.
Su personaje político genera extremos: devoción o repulsión. Pero su narrativa es efectiva para un nicho hambriento de absolutos.
Corazones insurgentes, relatos del abismo
37. Michelle Obama: la primera dama que fue voz propia
No solo fue esposa del presidente. Michelle se convirtió en un símbolo de dignidad, superación y representación.
Su storytelling mezcló el orgullo afroamericano, el origen humilde, el amor por la familia y la fortaleza interior. Su libro 'Becoming' se volvió un manifiesto de identidad.
Michelle hablaba desde la experiencia y el ejemplo. Fue madre, abogada, activista y oradora brillante. Su historia le pertenece al pueblo estadounidense. Y el pueblo se la apropió como inspiración.
38. Antonia Urrejola: la diplomática que incomodó a las dictaduras
Chilena, expresidenta de la CIDH y exministra de Relaciones Exteriores. Su discurso fue incómodo para las autocracias del continente.
Urrejola defendió los derechos humanos con diplomacia clara pero firme. Su storytelling fue el de una mujer que incomoda a poderosos sin perder la compostura.
No fue candidata ni militante. Fue conciencia institucional. Y cada palabra suya traía la memoria de los desaparecidos y la urgencia del presente.
39. Gustavo Petro: del monte a la presidencia
Exguerrillero del M19, economista, activista. Su transformación personal fue central en su relato político.
Petro construyó una narrativa de justicia social, de perdón, de transición. Nunca negó su pasado, pero lo resignificó como evolución.
Fue señalado, atacado, excluido. Y aun así, llegó. Su victoria fue la victoria de una historia que parecía imposible.
Su storytelling es tenso, profundo, desafiante. Y está lejos de terminar.
40. Irene Montero: el feminismo como bandera institucional
Ministra de Igualdad en España, pareja de Pablo Iglesias, símbolo de la nueva izquierda feminista.
Su storytelling fue el de una joven que pasó de las calles a los ministerios sin pedir permiso. Su lenguaje fue directo, su agenda combativa.
Fue insultada, acosada, caricaturizada. Pero usó todo eso como combustible de lucha. Representó una nueva forma de poder: afectiva, incómoda y radical.
Su legado es discutido. Pero su narrativa ya está escrita con tinta violeta.
41. Juan Grabois: el abogado de los descartados
Líder social argentino, católico y crítico del poder. Grabois representa la teología de la calle, la economía popular, la fe sin clericalismo.
Su storytelling es el de un abogado de villas, un vocero de cartoneros, un puente entre Francisco y los barrios más pobres.
Intelectual sin soberbia, su narrativa pone a los pobres en el centro, no como problema sino como propuesta.
Su política es incomprendida por muchos. Pero su historia está llena de humanidad y coraje.
42. Sanna Marin: la juventud que no pidió permiso
Primera ministra de Finlandia. Joven, mujer, criada por madres lesbianas, defensora de la educación y los valores europeos.
Su storytelling fue limpio, directo, moderno. Mostró que se puede gobernar sin renunciar a la vida propia. Bailó, cantó, se vistió como joven. Y gobernó con seriedad.
Su caída fue abrupta, pero su imagen persiste como referente de lo posible en el liderazgo femenino contemporáneo.
43. Camila Vallejo: de la protesta al gabinete
Fue rostro del movimiento estudiantil chileno en 2011. Comunista, carismática, articulada. Su relato fue el de la generación que tomó las calles y no soltó las ideas.
Hoy, como ministra vocera de gobierno, su storytelling mezcla militancia con institucionalidad.
Es puente entre lo que gritaba en la calle y lo que ahora defiende desde el poder. Y en esa coherencia, está su fuerza.
44. Jonás Cuarón: cine y frontera como activismo narrativo
Hijo de Alfonso Cuarón, pero con voz propia. Su película 'Desierto' mostró la violencia en la frontera México–EE.UU. desde el horror emocional.
Su storytelling no es de discursos políticos, sino de imágenes que arden. Cada plano es una denuncia, cada silencio es un grito contenido.
Es narrador, no candidato. Pero sus relatos también son políticos. Y quienes lo escuchan, salen cambiados.
45. Karina Sosa: la izquierda sensible de El Salvador
Candidata a vicepresidenta con el FMLN, defensora de derechos humanos, rostro amable del progresismo salvadoreño.
Karina no grita: explica. No ataca: abraza. Su narrativa se basó en la cercanía, la serenidad, el enfoque social.
En un país polarizado, su relato no ganó la elección, pero dejó huella. Porque en la política también hay lugar para quienes hablan bajito y miran a los ojos.
Trincheras del alma, relatos que incomodan
46. Simone Veil: la ministra que venció al silencio
Sobreviviente del Holocausto, Simone Veil fue una de las figuras más respetadas de la política francesa.
Su storytelling fue de dignidad silenciosa. No se victimizó: se impuso con elegancia, firmeza y memoria.
Como ministra de salud, impulsó la legalización del aborto en Francia, enfrentando insultos y amenazas. Lo hizo con la autoridad moral de quien ha visto el infierno y decidió no permitir más infiernos en vida.
47. María Elena Moyano: la flor que el terrorismo no pudo marchitar
Activista peruana asesinada por Sendero Luminoso. Dirigía comedores populares, organizaba mujeres, defendía la vida frente a la barbarie.
Su historia fue escrita con el cuerpo. La mataron por hablar. Pero su nombre se volvió himno.
Su storytelling fue el del coraje civil. No empuñó armas: empuñó cucharas y discursos. Y eso bastó para desafiar al miedo.
48. Bernie Sanders: el viejo rebelde de Vermont
Autodenominado socialista democrático, Bernie construyó un relato auténtico, sin maquillaje, sin cálculo.
Defendió durante décadas lo mismo: salud para todos, educación gratuita, equidad fiscal. Y cuando llegó el momento, las nuevas generaciones lo entendieron.
Su storytelling fue intergeneracional. Un abuelo furioso contra Wall Street. Un viejo con alma joven. Un radical con ternura.
49. Michelle Bachelet (segunda etapa): la alta comisionada de los derechos humanos
Tras la presidencia, Bachelet volvió como Alta Comisionada de la ONU. Desde ahí, su relato cambió de tono: menos política, más humanidad global.
Se enfrentó a dictaduras, denunció abusos, abrió debates incómodos. Y lo hizo con su sello: firmeza sin estridencia.
Su storytelling mutó, pero conservó lo esencial: la dignidad de quien ha sufrido y aun así se levanta para proteger a otros.
50. Gustavo Gutiérrez: el teólogo de los pobres
Sacerdote peruano, autor de la Teología de la Liberación. Su storytelling fue espiritual, profético, político.
Predicó que Dios estaba en los pobres, no en los palacios. Que la fe debía convertirse en justicia. Fue perseguido, marginado, pero nunca se retractó.
Su vida fue una homilía encarnada. Y su palabra sigue viva en cada comunidad que cree que el Reino también se construye aquí.
51. Argelia Laya: la feminista negra de Venezuela
Educadora, activista, política. Laya rompió doble techo: de clase y de color. Luchó por el voto femenino, la educación sexual, la dignidad afrovenezolana.
Su storytelling fue incómodo para todos los poderes. Pero también fue una fuente de inspiración profunda.
No aparece en todos los libros. Pero su historia sigue contándose en cada aula donde una niña negra alza la voz.
52. Ernesto Cardenal: la poesía como revolución
Sacerdote, poeta, revolucionario. En Nicaragua, Cardenal fue el alma lírica de la revolución sandinista.
Su storytelling fue el de un artista místico que creía en el Evangelio y en la justicia popular. Fue suspendido por el Vaticano, pero nunca dejó de escribir ni de resistir.
Su voz aún resuena en los versos que hablan de amor, de Dios y de insurrección.
53. Dita Charanzová: la voz europea contra la censura
Vicepresidenta del Parlamento Europeo, checa, crítica del autoritarismo digital. Defensora de derechos civiles y libertad en línea.
Su storytelling mezcla tecnología, legalidad y derechos humanos. No es viral, pero es vital.
Una voz firme que narra la defensa de la libertad digital con argumentos, sensibilidad y coraje institucional.
54. Daniel Ortega (la traición del mito)
Alguna vez héroe revolucionario, hoy símbolo de represión. Su storytelling fue poderoso en los 80: liberador, carismático, esperanza.
Pero el relato cambió. Y con él, su historia. Hoy gobierna con autoritarismo, negando las libertades que alguna vez prometió.
Su caso es ejemplo de cómo un gran storytelling puede volverse sombra. Y de cómo el mito, si se traiciona, se vuelve condena.
55. Claudia Sheinbaum: la científica que quiere gobernar con razón y emoción
Física, académica, ambientalista. Su narrativa mezcla conocimiento técnico con causas sociales.
Ha intentado construir un relato de mujer firme, profesional, hija de movimientos, cercana al pueblo.
Su gran reto narrativo es proyectar emoción sin perder su identidad racional. Su historia está en construcción. Pero ya inspira a miles de mujeres que saben que se puede llegar sin renunciar al rigor.
56. Marielle Franco: la semilla que creció tras su muerte
Negra, lesbiana, favelada. Concejal de Río asesinada en 2018. Su historia explotó después de su muerte.
Su storytelling se volvió colectivo: el de los que luchan y los que no callan. El de los cuerpos marcados que dicen basta.
Hoy, Marielle es bandera. Y su nombre es consigna en cada marcha por justicia social.
57. Francisco Sagasti: el sabio que gobernó en medio del naufragio
Académico, ingeniero, respetado por todos los sectores. Llegó a la presidencia de Perú en una crisis extrema.
No prometió milagros. Gobernó con mesura, ciencia, respeto. Su storytelling fue sereno, adulto, sensato.
A veces, un tecnócrata con valores es más revolucionario que un radical sin rumbo.
58. Luisa González: la heredera del correísmo con rostro amable
Abogada ecuatoriana, candidata presidencial, protegida de Rafael Correa. Su relato fue continuidad, pero con sensibilidad.
Mujer firme, creyente, nacionalista. Habló de justicia sin confrontar, de derechos sin agresión.
Aunque perdió la elección, ganó presencia. Y su narrativa quedó sembrada para futuras batallas.
59. Eduardo Galeano: el contador de historias del sur
Uruguayo, escritor, periodista, cronista. Nunca fue político de cargo, pero fue político con cada palabra.
Su obra 'Las venas abiertas de América Latina' narró una región saqueada con poesía y rabia. Galeano convirtió la historia en arte, y el arte en conciencia.
Su storytelling fue continental, visceral, inolvidable.
60. Hebe de Bonafini: la madre que nunca soltó la foto
Fundadora de Madres de Plaza de Mayo. Su hijo desaparecido, su pañuelo blanco, su rabia incorruptible.
Su storytelling fue el de la madre que convirtió el dolor en resistencia. La mujer que no pidió permiso para gritar verdades.
Fue controversial. Fue incómoda. Pero su historia es indispensable para entender la dignidad de una lucha sin tumba ni final.
Relatos de frontera, cuerpos en disputa
61. Jean-Luc Mélenchon: el tribuno furioso de la Francia insumisa
Orador encendido, crítico del neoliberalismo, defensor de la República social. Su storytelling mezcla pasión con ideas, rebeldía con raíces ilustradas.
Se presenta como heredero de Jaurès, de la izquierda histórica. Con lenguaje épico y propuesta popular, interpela desde los márgenes del sistema político francés.
Su relato conecta con jóvenes, obreros, excluidos. No siempre gana elecciones, pero siempre gana atención.
62. Berta Cáceres: la defensora que el río no olvidará
Lenca, indígena, ambientalista. Asesinada por oponerse a un megaproyecto hidroeléctrico en Honduras.
Su storytelling es espiritual y político. Una mujer que habló con los árboles y contra las transnacionales. Su voz sigue resonando en cada río que se niega a morir.
63. Julian Assange: el hacker que desenmascaró al imperio
Fundador de WikiLeaks, símbolo del derecho a saber y del costo de revelarlo.
Su narrativa es la del fugitivo, del perseguido, del periodista sin país. Entre héroe y villano, su historia representa la tensión entre verdad, seguridad y libertad.
Preso, aislado, enfermo… pero aún contado por millones como el hombre que desafió a los más poderosos.
64. María Corina Machado: la voz firme de la oposición venezolana
Conservadora, liberal, dura. Machado ha construido una narrativa de valentía y constancia frente al régimen de Maduro.
Su storytelling se apoya en la claridad de ideas, el coraje al hablar y el orgullo de clase que no oculta.
Es la figura más incómoda para el chavismo. Y su relato se construye como el de una mujer que no pide permiso para luchar.
65. Olga Sánchez Cordero: la jurista que caminó entre el derecho y el poder
Ministra de la Corte, secretaria de Gobernación, senadora. Su historia se cuenta en sentencias, pero también en silencios valientes.
Abrió camino a otras mujeres, promovió el derecho a decidir, defendió la autonomía judicial.
Su storytelling es de temple, no de gritos. Pero deja huella donde pisa.
66. Lula da Silva (segunda presidencia): el regreso del sobreviviente
Tras la cárcel, la infamia y la absolución, Lula volvió a la presidencia. Y con ello, reactivó su narrativa épica.
Ya no era solo el obrero que llegó. Era el que cayó y regresó. El resucitado político, el que no odia, el que vuelve con ternura y convicción.
Su historia es latinoamericana en esencia: dolor, injusticia, resistencia, esperanza.
67. Gustavo Petro (presidente): la redención del señalado
Ya no solo exguerrillero. Ahora jefe de Estado. Su storytelling se actualizó: el que se transformó, el que escucha, el que convoca.
Sus gestos simbólicos, sus discursos sobrios, su equipo diverso. Todo habla de una narrativa de inclusión con memoria.
Cada paso suyo parece decir: 'No he olvidado de dónde vengo'. Y esa coherencia lo sostiene.
68. Andrés Manuel López Obrador (presidente): el cuento largo del pueblo paciente
Tres campañas. Dieciocho años de caminatas, zócalos, silencios, agravios.
Ningún político mexicano moderno ha narrado tanto tiempo su propia historia sin interrupción.
Y ningún pueblo ha seguido a un candidato tanto tiempo como lo hizo el que creyó en “el Peje”.
Su storytelling se construyó con tiempo, con rabia contenida, con símbolos persistentes:
el Tsuru, el bastón de mando, la imagen de Juárez, la estampa de Madero.
No fue un político: fue un personaje narrado por millones. Cada uno lo imaginaba distinto, pero todos lo entendían.
“Primero los pobres” no era una frase, era una deuda histórica.
Su lenguaje fue llano, pero lleno de carga simbólica.
Cada “fuchi”, “guácala” o “me canso ganso” no eran solo bromas: eran signos que el pueblo adoptaba como propios.
Los adversarios veían en él un resentido.
Sus seguidores, un profeta popular.
Pero lo cierto es que, más allá del juicio político, su storytelling fue invencible.
Porque logró lo que nadie: ser amado, odiado, esperado, despreciado, pero nunca ignorado.
Sus conferencias mañaneras no eran ruedas de prensa:
eran capítulos diarios de una novela nacional.
Con enemigos, moralejas, burlas, promesas y enojos.
Un presidente que no delegó la palabra. Que quiso escribir él mismo la versión oficial de su gobierno… día a día.
Su gobierno tuvo contradicciones, y muchas.
Pero en su relato nunca se apartó de lo que siempre dijo ser:
el que vino de abajo, el que perdió sin rendirse, el que no se vendió ni se rajó.
Y eso, en un país donde casi todos se rinden, se venden o se rajan, es una narrativa que resiste.
69. Rosa Luxemburgo: la rosa roja que no marchitó el plomo
Intelectual, revolucionaria, feminista. Ejecutada en 1919, dejó una obra poética y combativa.
Su frase 'la libertad es siempre la libertad del que piensa distinto' quedó como síntesis de su ética.
Su historia es trágica, hermosa, eterna.
70. Hugo Chávez (post mortem): el mito vivo de los excluidos
Tras su muerte, el chavismo construyó un storytelling místico. Chávez como protector, guía, redentor del pueblo.
Lo evocan en murales, discursos, canciones. Su figura se volvió liturgia política.
Su historia sigue contándose. Aunque sus sombras también crecen con los años.
71. Casey Camp-Horinek: la abuela que defendió la Tierra con rezos y rebelión
Indígena Ponca de Oklahoma, actriz, poeta, activista. Pero sobre todo: abuela, guardiana del agua y del espíritu. Casey se volvió una figura clave en los movimientos contra oleoductos, en especial en Standing Rock, donde miles de pueblos originarios resistieron pacíficamente.
Su storytelling nace del canto, del humo, de la historia no contada de los pueblos nativos. No lidera con consignas de moda, sino con rezos, ceremonias y palabras antiguas que sobreviven al despojo.
En sus discursos hay llanto, sabiduría, dolor y ternura. No pide permiso: invoca memoria. Representa a las mujeres que no necesitan micrófono para ser escuchadas.
Cada vez que habla, no es solo ella quien habla: hablan las generaciones que fueron enterradas sin justicia. Y por eso su historia arde… como la tierra que juró defender.
72. Javier Sicilia: el poeta que caminó con el dolor
El asesinato de su hijo, Juan Francisco, lo transformó. Javier Sicilia pasó de ser un poeta discreto a una figura nacional. No buscó la tribuna: el dolor lo empujó a ella.
Su narrativa no era política, era elegía. No hablaba como líder social: hablaba como padre, como huérfano de la justicia, como mexicano que se negaba a normalizar el horror.
La Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad cruzó el país tocando heridas abiertas. Sicilia abrazaba, lloraba, escuchaba. No prometía nada. Pero su sola presencia traía sentido donde solo había rabia.
Llevó su duelo hasta el Congreso, hasta Estados Unidos, hasta los foros internacionales. Siempre sin dejar de ser poeta. Su storytelling era distinto: no era propaganda, era plegaria. Era verso que sangra.
Nunca se volvió político, y quizás por eso su voz tuvo tanto eco. Supo hablar por miles sin querer representarlos. Solo quería que no olvidáramos que las cifras tienen nombres. Y que detrás de cada nombre, hay una historia que merecía ser contada, no enterrada.
Javier Sicilia hizo del luto un acto público. Y lo volvió memoria compartida.
73. Tamara Adrián: la ley escrita en cuerpo trans
Primera diputada trans en Venezuela. Su storytelling es el del derecho encarnado: leyes, identidad, visibilidad.
Desde lo académico hasta lo legislativo, ha luchado sin esconder su historia. Y eso da fuerza a su causa.
74. Malcolm X: el filo de la palabra
No nació Malcolm X. Nació Malcolm Little.
Hijo de un predicador asesinado por supremacistas blancos y de una madre que fue internada en un hospital psiquiátrico.
Pasó por orfanatos, cárceles, callejones. Hasta que el fuego encontró su voz.
En prisión descubrió la Nación del Islam.
Cambiaron su dieta, su nombre, su propósito.
Se convirtió en un orador de cuchilla, en una grieta que atravesaba la conciencia blanca.
Mientras Martin Luther King hablaba de sueños, Malcolm hablaba de pesadillas.
No creía en esperar: creía en despertar.
No pidió permiso. Exigió respeto.
Su storytelling no era blando ni conciliador.
Era fuego, verbo cortante, rabia justificada.
“No soy americano. Soy la víctima de América.”
Sus discursos eran terremotos en auditorios llenos de jóvenes que por fin escuchaban algo que les dolía y también los levantaba.
Decía que el sistema no necesitaba reformas. Necesitaba ser destruido.
Que la libertad no era algo que se mendiga, sino algo que se toma con dignidad o con los puños si es necesario.
Pero su historia no se detuvo ahí.
Viajó a La Meca. Conoció otras realidades.
Abrazó un islam más abierto, una lucha más global.
Y con ello, comenzó a construir otra narrativa: menos sectaria, más humana, más peligrosa aún para el sistema.
Fue asesinado en 1965, a los 39 años, frente a su esposa y sus hijas.
Tres disparos. Una leyenda. Una semilla.
Hoy, Malcolm X sigue ardiendo.
Porque su storytelling no fue una campaña:
fue una vida vivida al límite, con palabras que nunca pidieron permiso y que todavía hacen temblar al mundo.
75. Leonor Zalabata: la voz arhuaca ante el mundo
Indígena colombiana, embajadora ante la ONU. Su narrativa es de memoria ancestral, dignidad silenciosa y lucha diplomática.
Cada palabra suya es ceremonia. Cada aparición pública, una reivindicación de siglos.
No es estridente. Pero su storytelling tiene raíz profunda.
Patrias íntimas, memorias en combate
76. Pepe Mujica (después de la presidencia): la coherencia que sobrevive al poder
Tras dejar el cargo, Mujica no se fue del todo. Siguió cultivando flores, dando charlas, caminando lento pero hablando fuerte.
Su storytelling se volvió leyenda viva. El presidente pobre que no se corrompió. El filósofo del campo. El testimonio de que la política aún puede ser decente.
77. Aung San Suu Kyi (antes del desencanto): la dama que esperó de pie
Pasó más de 15 años bajo arresto domiciliario en Birmania. Se volvió símbolo de la no violencia, la paciencia, la dignidad femenina.
Su storytelling fue inspirador durante décadas. Recibió el Nobel, recorrió el mundo con su ejemplo silencioso.
Aunque su rol posterior en el poder fue polémico, su historia de resistencia aún conmueve a muchos.
78. Evo Morales (expulsado y regresado): el ciclo del pueblo
Fue forzado a renunciar y salir del país. Su partida fue descrita como golpe, y su retorno como resurrección política.
Evo no necesitó nuevas palabras: su sola presencia volvía a contar la historia del indígena que no se deja borrar.
Su storytelling es cíclico, terco, emocional. Bolivia lo volvió a ver con ojos de pueblo que no olvida.
79. Manuela D’Ávila: la ternura radical de Brasil
Periodista, feminista, comunista. Su campaña vicepresidencial junto a Haddad mostró un nuevo rostro de la izquierda: joven, maternal, moderna.
Manuela mezcla dulzura con firmeza. Usa redes con sensibilidad, habla sin odio, representa una esperanza generosa.
Su storytelling no grita: acaricia. Y eso también moviliza.
80. Ilhan Omar: la refugiada que se sentó en el Congreso
Somalí, musulmana, mujer. Llegó a EE. UU. como refugiada. Se convirtió en congresista por Minnesota.
Su narrativa es ferozmente honesta. Se enfrenta a Trump, a los lobbies, al racismo estructural.
Ella no pide tolerancia: exige justicia. Su historia es la del otro que ahora legisla.
81. Pedro Kumamoto: el independiente que tocó la esperanza mexicana
Joven, sin partido, sin presupuesto, sin padrinos. Kumamoto ganó una diputación local en Jalisco con narrativa limpia, de barrio, de comunidad.
Su storytelling fue artesanal: bicicleta, puertas tocadas, asambleas ciudadanas. Representó una generación cansada del cinismo.
Aunque después perdió, su historia ya había dejado semilla.
82. Mireya Pazmiño: la voz amazónica del Ecuador profundo
Defensora de la selva, activista por los derechos indígenas, voz incómoda en la Asamblea ecuatoriana.
Su relato se construye con urgencia y con tierra. Habla por los que no fueron escuchados. Exige desde la raíz.
No necesita adornos. Su sola existencia como lideresa ya narra una historia de dignidad ambiental.
83. Óscar Arnulfo Romero: el pastor que no quiso callar
Arzobispo de San Salvador, asesinado mientras oficiaba misa. Su voz incomodaba al poder militar y a la jerarquía eclesiástica.
Su storytelling fue de coraje espiritual. Denunció desde el púlpito con la Biblia en una mano y la sangre del pueblo en la otra.
Hoy es santo. Pero su santidad viene de haber hablado cuando el silencio era cómplice.
84. Cristina Fernández de Kirchner (la viuda política que resistió el linchamiento)
Fue presidenta, fue perseguida, fue condenada mediáticamente. Pero nunca fue silenciada.
Cristina construyó un storytelling de resistencia, de dignidad en la tormenta, de liderazgo sin sometimiento.
A favor o en contra, su historia aún provoca pasión. Aún desde la prisión domiciliaria.
85. Gabriel Boric (presidente): la calle que llegó al Palacio
Desde el movimiento estudiantil hasta La Moneda. Su narrativa es la del hijo del pueblo que aprendió a ser presidente sin olvidar de dónde viene.
Habla sin protocolo, viste sin armadura, gobierna con humanidad. Su historia es aún joven. Pero ya deja huella.
86. Irene Vélez: la ministra ambiental que desafió a los poderosos
Colombiana, académica, activista. Fue ministra de Minas y Energía con una visión de transición energética con justicia social.
Su storytelling fue disruptivo. Hablaba de decrecimiento, de pueblos, de futuro. El poder económico la rechazó, pero su semilla quedó.
Representa el relato del futuro que aún no se acepta, pero ya se escucha.
87. Rafael Bielsa: el diplomático poeta de Argentina
Canciller, escritor, contradictorio, profundo. Su narrativa se aleja de lo técnico y se acerca a lo humano.
Sus discursos están llenos de metáforas, silencios, referencias literarias. Es diplomacia con alma.
No fue presidente. Pero fue voz que conmueve en el escenario internacional.
88. Elizabeth Gómez Alcorta: el feminismo con voz de Estado
Primera ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina. Su gestión marcó un antes y un después en políticas públicas con perspectiva de género.
Su storytelling fue académico y callejero a la vez. Teoría con sensibilidad. Militancia con datos.
Representa a quienes lucharon en las calles y ahora escriben leyes.
89. David Choquehuanca: el canciller de la Pachamama
Vicepresidente de Bolivia, intelectual aymara. Habla lento, ceremonial, con sabiduría milenaria.
Su storytelling no es del siglo XXI: es ancestral. Y por eso, impacta.
Cada frase suya parece escrita hace siglos y dicha para el presente.
90. Eva Copa: la joven aimara que desafió al MAS y ganó
Exsenadora, marginada por su propio partido, ganó la alcaldía de El Alto con el apoyo del pueblo.
Su narrativa fue de dignidad indígena, de juventud valiente, de mujer que no se arrodilla.
Hoy gobierna con fuerza tranquila. Su historia no necesita escándalos: solo verdad.
Las voces que quedan, los ecos que resisten
91. Marina Silva: la selva que aprendió a hablar
Hija de caucheros, analfabeta hasta los 16 años, ambientalista, senadora, ministra. Su historia es selvática, resiliente, profundamente espiritual.
Habla por la Amazonía con el tono de quien ha sobrevivido y de quien cree. Su storytelling no es grito: es oración de raíces.
92. Ernesto Zedillo: el tecnócrata que dejó el poder sin aferrarse
No fue carismático. No fue populista.
No hablaba con metáforas, hablaba con números.
Y quizá por eso, pocos lo entendieron mientras gobernaba.
Ernesto Zedillo llegó a la presidencia por accidente.
Luis Donaldo Colosio había sido asesinado. Zedillo, su coordinador de campaña, fue designado como candidato del PRI… no por ser el más popular, sino por ser el más confiable.
Un economista, académico, sin tribu política, sin discurso encendido.
Pero con un temple que nadie imaginó.
Asumió el poder en diciembre de 1994, en medio de una de las peores crisis económicas que haya vivido México.
El “error de diciembre” lo marcó desde el primer día. El peso se desplomó, los bancos quebraron, la clase media se empobreció.
Zedillo cargó con culpas ajenas y con decisiones propias que dolieron.
Pero no se escondió. Gobernó como un cirujano: sin aspavientos, con frialdad, con precisión.
Rescató al sistema financiero a costa de su popularidad.
Fortaleció la autonomía del Banco de México.
Respetó a los medios.
No persiguió opositores.
Y en 2000, hizo lo impensable: permitió que su partido, el PRI, perdiera el poder.
No montó un aparato para perpetuarse.
No cerró el paso a la oposición. No manipuló el resultado.
Aceptó la derrota del PRI como un acto democrático.
Y entregó la banda presidencial a Vicente Fox sin resistencias, sin descalificaciones, sin fantasmas.
Ese momento fue su mayor storytelling.
El momento en que el tecnócrata gris se volvió símbolo de institucionalidad.
El presidente que prefirió pasar a la historia como el que terminó el ciclo, y no como el que lo prolongó a cualquier costo.
Hoy, muchos lo ven como “el presidente que no quiso ser leyenda”.
Pero en esa renuncia a la gloria, Zedillo escribió un capítulo limpio.
Uno que, en tiempos de polarización, suena casi heroico:
el poder no se hereda, no se impone, no se eterniza. Se entrega. Con dignidad.
93. Wado de Pedro: la memoria como bandera silenciosa
Ministro argentino, hijo de desaparecidos, tartamudo desde niño. Su storytelling es callado, contenido, pero cargado de fondo.
Habla poco. Pero cuando lo hace, conmueve. Porque su historia camina con él.
94. Petra Herrera: la soldadera que se hizo general
Mujer combatiente en la Revolución Mexicana. Se hizo pasar por hombre, comandó tropas, fue negada por la historia oficial.
Su relato emerge desde el rescate feminista: las mujeres que no solo cuidaban sino también disparaban. Y comandaban. Y vencían.
95. Ignacio Ellacuría: el intelectual que murió por pensar en voz alta
Filósofo jesuita, asesinado en El Salvador junto a otros religiosos por el ejército. Pensaba con libertad, hablaba con claridad.
Su storytelling es el del mártir académico. El que supo que enseñar también era un acto revolucionario.
96. Rosario Ibarra de Piedra: la madre que se volvió senadora
Una madre no nace para la política. La política nació para que no existieran madres como Rosario.
Pero cuando desaparecieron a su hijo, la historia cambió de rumbo. Y ella también.
Jesús Piedra Ibarra, joven médico y militante, fue detenido en 1975 por elementos del Estado mexicano.
Nunca más volvió a casa. Nunca más volvió a hablar.
Y Rosario, su madre, nunca más volvió a dormir tranquila.
Buscó entre archivos, en fosas, en oficinas. Tocó puertas, templos, palacios.
Y al no encontrar justicia, fundó un movimiento.
El Comité ¡Eureka!, el primero en México que hablaba sin miedo de desapariciones forzadas, de tortura, de represión.
Rosario cambió los altares por carteles.
Caminó con la foto de su hijo en el pecho y con el corazón desgarrado, pero en alto.
No pidió venganza: pidió memoria. No exigió privilegios: exigió verdad.
Fue senadora, candidata presidencial, pero nunca dejó de ser madre.
Una madre que se volvió institución.
Una madre que hablaba con firmeza, con coraje, con ternura cuando el país solo sabía callar.
En el Senado, interpeló al poder con pañuelos blancos y listas de nombres.
Nombres que ya nadie decía. Que solo ella repetía para que no se extinguieran.
Se enfrentó a presidentes, generales, funcionarios, medios…
Pero nunca con odio. Siempre con la dignidad de quien ha perdido todo menos la convicción.
Rosario hizo de su maternidad una bandera nacional.
Y cuando murió, no murió una política. Murió una llama que se había negado a apagarse.
Hoy su voz vive en los pasos de su hija, Rosario Piedra Ibarra,
pero sobre todo, vive en cada madre que grita un nombre en la calle, buscando un hijo que el Estado no quiso devolver.
Porque Rosario no fue solo madre de Jesús.
Fue madre de una causa. Y esa causa, en México, sigue sangrando.
97. Adolfo Pérez Esquivel: el artista que se volvió conciencia del continente
Ganó el Nobel de la Paz sin ser jefe de Estado. Fue arquitecto, escultor, preso político, defensor de derechos humanos.
Su storytelling fue estético y ético. Un mensaje de paz firme, latinoamericano, incansable.
98. María Teresa Kumar: la comunicadora del voto latino
Activista, presentadora, líder de Voto Latino en EE. UU. Su narrativa visibiliza a millones de latinos que quieren votar, decidir, ser reconocidos.
Combina datos con emoción, causas con rostro. Su storytelling es moderno, urgente, inclusivo.
99. Claudia López: la alcaldesa que incomodó al machismo colombiano
Primera alcaldesa abiertamente lesbiana de Bogotá. Académica, senadora, líder. Su storytelling mezcla ruptura, inteligencia, vulnerabilidad.
No pidió permiso. Y su historia abrió camino para muchas otras.
100. Thomas Sankara: el presidente que gobernó como vivía
Africano, revolucionario, austero, coherente. Su storytelling fue ejemplar: sin lujos, sin miedo, sin doble discurso.
Lo asesinaron. Pero su ejemplo vive como mito continental de honestidad.
101. Dilma Rousseff (post juicio político): la mirada que no bajó
Ya fuera del cargo, su storytelling no se extinguió. Se fortaleció.
La mujer que enfrentó tortura, juicio, misoginia… sin rendirse. Su rostro se volvió el espejo de muchas otras que resisten con dignidad.
102. Fernando Haddad: el profesor que quiso heredar una utopía
Designado por Lula tras su condena, Haddad asumió la candidatura con serenidad, educación y visión.
Su storytelling fue el del académico que escucha, el del heredero que no imita, el del puente que no se rompió.
103. Marichuy: la vocera indígena que cruzó el país sin pedir votos
Candidata independiente en México. No buscaba el poder, buscaba visibilidad. Y la consiguió.
Su relato fue sin espectaculares, sin millones. Pero con rostros, con trenzas, con polvo, con verdad.
104. Andrés Manuel López Obrador (post sexenio): el líder que quiso trascender a la historia
Se va, dice él, para no estorbar. Para no repetirse. Para no traicionarse.
Pero nadie como él ha marcado tanto la conversación nacional en el México moderno.
Por eso, su retiro no es solo una decisión política: es parte de su storytelling.
Durante décadas narró su ascenso como si fuera un corrido, un libro sagrado, un episodio bíblico.
Y ahora, quiere narrar su final con el mismo estilo: con humildad, con simbología, con intención.
Ha dicho que se irá a Palenque, a escribir, a leer, a desaparecer de la escena pública.
Ha insistido en que no buscará poder tras bambalinas, que no dará opiniones, que no será un “jefe moral”.
Y aunque muchos dudan que realmente lo haga, su promesa ya forma parte de su relato.
Su retiro anunciado no es una huida. Es una coreografía. Una forma de cerrar el círculo.
Porque si algo ha demostrado López Obrador es que entiende el poder del símbolo:
del no usar avión presidencial, del bastón de mando, de las giras por carretera, de las conferencias al alba.
Quiere que su última gran enseñanza sea que el poder no se eterniza. Que incluso los más grandes deben saber irse.
Y si cumple su palabra, si realmente se retira, sin buscar imponer a nadie, sin regresar al centro,
será el final perfecto para su narrativa épica:
el hombre que llegó desde abajo, que venció al sistema, que gobernó sin arrodillarse,
y que se fue… como llegó: caminando solo, sin escoltas, entre libros y árboles.
Ese sería su último acto narrativo.
Y quizás, el más poderoso de todos.
105. Lula da Silva (el mito completo): de la cárcel al corazón del mundo
Pocos hombres han vivido tantas vidas dentro de una sola.
Lula fue niño pobre, tornero mecánico, líder sindical, preso político, presidente, ícono global, y nuevamente encarcelado.
Pero nunca dejó de contar la misma historia: la historia de los que nacieron sin nada, pero lo merecen todo.
Su biografía es una novela latinoamericana.
Creció entre el hambre y la dignidad. Fue obrero, huelguista, organizador de masas.
Se enfrentó a dictadores, a empresarios, a medios, a jueces.
Y aun cuando cayó en desgracia, cuando fue esposado, vilipendiado, traicionado, jamás renegó de su origen.
En prisión, escribía cartas con puño tembloroso y voz firme.
Las leían millones. Lo llamaban preso político. Lo llamaban símbolo.
Y él, desde la celda, seguía diciendo que el pueblo nunca se equivoca.
Cuando salió, no gritó venganza.
Gritó esperanza.
Y volvió a la boleta, ya no como candidato, sino como encarnación de una lucha.
En 2022, regresó a la presidencia con la barba más blanca, pero la mirada intacta.
No regresó como un salvador, sino como un sobreviviente.
Como alguien que no olvida que gobernar es servir, no mandar.
Lula no es solo Brasil.
Es el símbolo de un continente que sangra, que sueña, que resiste.
Es la historia viva de cómo la palabra puede más que la bala.
Por eso está aquí. No solo por su poder.
Sino porque su storytelling es una antología humana de lucha, caída, redención y ternura política.
Estas historias también me cuentan a mí
Este recorrido no pretende ser imparcial. No lo es. Es un análisis propio, “con mi óptica, con mis emociones, con mis criterios. “
Algunas figuras aparecen más de una vez porque sus historias no caben en una sola página. Porque “cada capítulo de sus vidas merecía una nueva mirada. “
Este no es un catálogo de perfecciones. Es un testimonio del poder de una narrativa bien construida, bien vivida o bien recordada.
Los que están aquí no solo cambiaron gobiernos. Cambiaron imaginarios, “movieron corazones, plantaron preguntas. “
Ojalá sus historias sigan contándose, no para repetirlas, sino para inspirarnos a escribir las nuestras. Con valor. Con verdad. Con sentido.
(By Notas de Libertad).









































