
LA LEYENDA
50

Donde la palabra vuelve a nacer del llanto
El país que escribe con las manos heridas
Este domingo no se escribe: se suplica.
Cada letra llega arrodillada, no ante el poder, sino ante la memoria. Hay un temblor en el aire, un murmullo de lo que aún se atreve a respirar entre los restos del miedo. La Leyenda cumple cincuenta pulsos, y ninguno ha sido en vano: cada uno nació del polvo, del desvelo, del silencio que no quiso pudrirse.
No hay palabra que sane, pero sí hay palabra que acompaña.
Y eso, en tiempos de tanta soledad, ya es una forma de esperanza.
Los que aún se atreven a sentir
Esta columna no se escribe para los fuertes, sino para los que tiemblan. Para quienes lloran a escondidas y aún así salen a trabajar, a creer, a cuidar de otros. Los que saben que la vida no se sostiene con discursos, sino con ternura.
Los que lloran también levantan al mundo.
La Leyenda les pertenece a ellos: los invisibles que cargan al país sin ser nombrados. Porque mientras ellos existan, el colapso no será definitivo.
La palabra como último refugio
Cuando todo se derrumba, queda la palabra. No la que consuela: la que recuerda.
La que tiembla, pero no retrocede. La que arde, pero no calcina.
En La Leyenda 50, escribir ya no es un acto: es una plegaria. Cada línea se escribe con las manos sucias de realidad, pero con el alma limpia de mentiras.
Hay verdades que solo sobreviven cuando alguien se atreve a escribirlas llorando.
El país de las madres sin descanso
Esta entrega es por ellas: las que buscan, las que gritan, las que aman sin tumba ni descanso. Su dolor se volvió brújula, su esperanza, bandera. Ellas son la respiración que mantiene con vida a este país que olvida.
Su amor es el único milagro que aún nos sostiene.
Si alguna vez la palabra ha tenido sentido, es cuando pronuncia sus nombres con la voz quebrada y el corazón ardiendo.
Cincuenta veces resucitar
Cincuenta domingos que no fueron domingo: fueron vigilia.
Cada entrega fue una vela encendida en medio de la tormenta.
La Leyenda no es columna: es altar.
No escribe para entender al país, sino para sobrevivirlo.
Cincuenta veces se ha caído, y cincuenta veces ha vuelto a levantarse.
Porque aún hay algo invencible en nosotros: la necesidad de creer que la verdad puede curar lo que el poder corrompe.
La ternura como resistencia
Entre tanta rabia, la ternura es el arma más peligrosa.
Es la que limpia la sangre, la que acaricia al caído, la que perdona sin olvidar.
La Leyenda 50 se sostiene sobre esa fe diminuta que no necesita promesas, solo decencia.
El amor no es consuelo: es insurrección.
Y mientras alguien sea capaz de amar en un país que todo lo rompe, el milagro seguirá ocurriendo en voz baja.
La voz que seguirá, aunque no quede nada
No sé si escribo por convicción o por necesidad.
Pero sé que, si callara, algo en el país moriría conmigo.
Escribir es llorar de pie, creer a pesar de todo, abrazar lo que duele sin soltarlo.
No escribo para que me lean: escribo para que nadie se sienta solo.
Porque cuando el último refugio sea la palabra, La Leyenda seguirá ardiendo con los nombres de todos los que aún aman a México sin permiso y sin miedo.
Epílogo para los que aún creen
Soy Wintilo Vega Murillo, y escribo La Leyenda porque aún creo que una sola línea encendida puede hacer temblar a la oscuridad.
No escribo para sobrevivir: escribo para recordar que seguimos vivos.
Cincuenta veces lo he dicho con el corazón entre las manos:
la verdad duele, pero también alumbra.
Y mientras haya alguien dispuesto a mirarla sin bajar la cabeza, esta columna —aunque tiemble— seguirá respirando.
(By Notas de Libertad).

Índice de Contenido
Hoy en “La Leyenda”
/… Bienvenida a La Leyenda 50
Donde la palabra vuelve a nacer del llanto
(By Notas de Libertad).
————————————————————————
-Pláticas con el Licenciado 1
/… Francisco Rojas Gutiérrez, el Amigo y el Estadista
La memoria de los justos siempre vuelve. Y Paco Rojas, el caballero del equilibrio y la palabra exacta, habita para siempre entre quienes lo vimos ser grande sin ruido, firme sin aspaviento, cercano sin pedirlo.
(By operación W).
————————————————————————-
-Agenda del Poder:
/… El relanzamiento del PAN: entre la nostalgia y el vacío
Cuando el cambio se anuncia, pero no se siente
/… Rectorías en disputa: el secretario de Educación y la urgencia de corregir
ITESA e ITESI: cuando el mérito se pierde en la burocracia
/… El desafío del Profesor Escamilla en Apaseo el Grande: representar al campo real
Cuando la tierra pide voz y no discursos
/… El campo ya no pide: exige
La rebelión campesina que México no quiere escuchar
/… Segalmex: el agujero negro que volvió al centro del país
De la cuenta pública 2023 a la extinción por fusión: cifras, responsabilidades y el costo político de mirar a otro lado
(By Operación W).
————————————————————————-
“El Seminarista de los Ojos Negros”
De: Miguel Ramos Carrión.
Sobre el poema:
El deseo detrás de la sotana
Un análisis integral de “El seminarista de los ojos negros” de Miguel Ramos Carrión
Sobre el autor:
Miguel Ramos Carrión: el eco sentimental de la España decimonónica
Reseña biográfica y literaria
*Si quieres escucharlo en la voz de: Víctor Manuel Lujan
(By Notas de Libertad).
————————————————————————-
- “Rincones y Sabores: La guía completa para el alma, el paladar y la vida”
/… Una mesa para el alma
Guía completa para saborear la Ciudad de México con los cinco sentidos
(By Notas de Libertad).
/… El corazón que late bajo las piedras: El Centro Histórico de la Ciudad de México
Donde la historia respira entre ecos de imperios y murmullos de esperanza
(By Notas de Libertad).
/… El Castillo de Chapultepec: la colina que mira la historia
De emperadores y soñadores en el bosque que respira a la ciudad
(By Notas de Libertad).
/… El Museo Nacional de Antropología: el guardián del tiempo
Donde el pasado se abre como una puerta al alma de México
(By Notas de Libertad).
/… Coyoacán y la Casa Azul: el corazón que pinta su silencio
Donde la vida y el arte se confunden en el azul profundo de la memoria mexicana
(By Notas de Libertad).
/… Xochimilco: el espejo donde el agua recuerda
Entre trajineras, flores y silencios que aún repiten el nombre de los dioses
(By Notas de Libertad).
/… La Basílica de Guadalupe: la fe que sostiene a un país
Donde el milagro no se explica, se siente: el Tepeyac, la colina que aprendió a escuchar
(By Notas de Libertad).
/… Paseo de la Reforma: la avenida donde el país camina
Entre monumentos, memoria y esperanza, el gran corredor que une pasado, poder y ciudad
(By Notas de Libertad).
————————————————————————
-Del Cielo a la Historia, Los Ecos del Calendario.
Donde el tiempo se queda a vivir
Una carta para entrar despacio al corazón de los días
La casa de las horas
Hay un lugar donde el tiempo no se va: se sienta.
No tiene paredes ni relojes, pero huele a pan recién hecho y a hojas que caen despacio. Es el sitio donde los días guardan su voz y las fechas, su respiración. Ahí vive Los Ecos del Calendario: no como una lista de fechas, sino como una casa habitada por memorias que aún laten.
Domingo 19 de octubre al sábado 25 de octubre.
Santoral.
Del cielo a la historia: los nombres que siguen iluminando el tiempo.
Efemérides Nacionales e Internacionales.
Los acontecimientos que moldearon la memoria del tiempo.
Conmemoración de Días Nacionales e Internacionales.
Los días que recuerdan la conciencia y el espíritu del mundo.
(By Notas de Libertad).
————————————————————————-
-Al Ritmo del Corazón: Música para recordar el ayer.
/… Ricchi e Poveri: la melodía que unió a medio mundo
Cuando la alegría y la nostalgia se abrazaron en una sola canción.
*Con un click escucha: *Ricchi e Poveri Greatest Hits
(By Notas de Libertad).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
/… Ana Carolina: la confesión del alma brasileña
La voz que hizo del amor una herida luminosa.
*Con un click escucha: Ana Carolina as Melhores (PlayList).
(By Notas de Libertad).
————————————————————————-
¿Qué leer esta semana?
“Casa de Arena y Niebla”
De: Andre Dubus III
Resumen:
Entre la arena y la culpa: la tragedia de un hogar perdido
La historia de dos almas que se desmoronan en nombre de la dignidad y del sueño americano.
Sobre el autor:
André Dubus III: el arquitecto de las grietas humanas
Del silencio de la periferia al eco de la conciencia moral
(By Notas de Libertad).
————————————————————————-
-Pláticas con el Licenciado 2.
/… 50 domingos de voz viva
La historia de una columna que aprendió a respirar entre la palabra y el silencio
(By operación W).

Bienvenida a La Leyenda 50
Donde la palabra vuelve a nacer del llanto
El país que escribe con las manos heridas
Este domingo no se escribe: se suplica.
Cada letra llega arrodillada, no ante el poder, sino ante la memoria. Hay un temblor en el aire, un murmullo de lo que aún se atreve a respirar entre los restos del miedo. La Leyenda cumple cincuenta pulsos, y ninguno ha sido en vano: cada uno nació del polvo, del desvelo, del silencio que no quiso pudrirse.
No hay palabra que sane, pero sí hay palabra que acompaña.
Y eso, en tiempos de tanta soledad, ya es una forma de esperanza.
Los que aún se atreven a sentir
Esta columna no se escribe para los fuertes, sino para los que tiemblan. Para quienes lloran a escondidas y aún así salen a trabajar, a creer, a cuidar de otros. Los que saben que la vida no se sostiene con discursos, sino con ternura.
Los que lloran también levantan al mundo.
La Leyenda les pertenece a ellos: los invisibles que cargan al país sin ser nombrados. Porque mientras ellos existan, el colapso no será definitivo.
La palabra como último refugio
Cuando todo se derrumba, queda la palabra. No la que consuela: la que recuerda.
La que tiembla, pero no retrocede. La que arde, pero no calcina.
En La Leyenda 50, escribir ya no es un acto: es una plegaria. Cada línea se escribe con las manos sucias de realidad, pero con el alma limpia de mentiras.
Hay verdades que solo sobreviven cuando alguien se atreve a escribirlas llorando.
El país de las madres sin descanso
Esta entrega es por ellas: las que buscan, las que gritan, las que aman sin tumba ni descanso. Su dolor se volvió brújula, su esperanza, bandera. Ellas son la respiración que mantiene con vida a este país que olvida.
Su amor es el único milagro que aún nos sostiene.
Si alguna vez la palabra ha tenido sentido, es cuando pronuncia sus nombres con la voz quebrada y el corazón ardiendo.
Cincuenta veces resucitar
Cincuenta domingos que no fueron domingo: fueron vigilia.
Cada entrega fue una vela encendida en medio de la tormenta.
La Leyenda no es columna: es altar.
No escribe para entender al país, sino para sobrevivirlo.
Cincuenta veces se ha caído, y cincuenta veces ha vuelto a levantarse.
Porque aún hay algo invencible en nosotros: la necesidad de creer que la verdad puede curar lo que el poder corrompe.
La ternura como resistencia
Entre tanta rabia, la ternura es el arma más peligrosa.
Es la que limpia la sangre, la que acaricia al caído, la que perdona sin olvidar.
La Leyenda 50 se sostiene sobre esa fe diminuta que no necesita promesas, solo decencia.
El amor no es consuelo: es insurrección.
Y mientras alguien sea capaz de amar en un país que todo lo rompe, el milagro seguirá ocurriendo en voz baja.
La voz que seguirá, aunque no quede nada
No sé si escribo por convicción o por necesidad.
Pero sé que, si callara, algo en el país moriría conmigo.
Escribir es llorar de pie, creer a pesar de todo, abrazar lo que duele sin soltarlo.
No escribo para que me lean: escribo para que nadie se sienta solo.
Porque cuando el último refugio sea la palabra, La Leyenda seguirá ardiendo con los nombres de todos los que aún aman a México sin permiso y sin miedo.
Epílogo para los que aún creen
Soy Wintilo Vega Murillo, y escribo La Leyenda porque aún creo que una sola línea encendida puede hacer temblar a la oscuridad.
No escribo para sobrevivir: escribo para recordar que seguimos vivos.
Cincuenta veces lo he dicho con el corazón entre las manos:
la verdad duele, pero también alumbra.
Y mientras haya alguien dispuesto a mirarla sin bajar la cabeza, esta columna —aunque tiemble— seguirá respirando.
(By Notas de Libertad).





Francisco Rojas Gutiérrez, el Amigo y el Estadista
La memoria de los justos siempre vuelve. Y Paco Rojas, el caballero del equilibrio y la palabra exacta, habita para siempre entre quienes lo vimos ser grande sin ruido, firme sin aspaviento, cercano sin pedirlo.
El origen de una vocación
De la infancia a los primeros pasos en el servicio público: el temple que se forma en silencio
La niñez donde el carácter comenzó
Desde niño, Paco fue distinto: tranquilo, observador, sereno ante el bullicio. No imponía, influía sin quererlo.
Su entorno familiar le inculcó un respeto casi sagrado por la palabra y el trabajo. Creció en un hogar donde el deber no se discutía: se cumplía.
Carlos, su hermano —mi querido amigo, hoy ausente— fue su espejo más fiel. Entre ambos existía una lealtad de esas que no necesitan juramentos.
De aquella unión fraterna nacería la fuerza moral que los distinguiría en caminos paralelos: dos hombres hechos para servir.
Paco no era un niño de aplausos, era un niño de silencios. Y en ese silencio, como en las raíces de un árbol, se gestaba la grandeza.
Los años lo moldearon sin estridencia, como el agua que pule la piedra sin romperla.
La formación universitaria: donde la ética se volvió método
En la UNAM descubrió que la contaduría no era solo una profesión, sino una forma de vida basada en la verdad.
Su tesis sobre ética profesional fue más que un trabajo académico: fue un manifiesto personal. Allí dejó claro que la honestidad también puede ser una ciencia.
Era metódico hasta en la amistad: escuchaba, razonaba, pensaba antes de hablar. Por eso sus palabras tenían peso, incluso en los pasillos universitarios.
No buscó liderar, pero muchos lo seguían. Tenía esa autoridad callada que solo da la coherencia.
Viajó a Israel con la mente abierta y el corazón dispuesto. Regresó con una visión del mundo más amplia, pero con las mismas convicciones.
Paco entendió que el conocimiento no se mide en diplomas, sino en la utilidad con que se comparte.
Los primeros pasos en el gobierno
Entró al servicio público como quien entra a un templo: con respeto, con disciplina, sin ansiedad de poder.
Su escritorio era un altar al orden. Revisaba los números con devoción y trataba los expedientes como si cada uno tuviera rostro.
En Hacienda y luego en Programación y Presupuesto, dejó huellas invisibles pero imborrables: procesos claros, prácticas limpias, decisiones justas.
Nunca lo movió la ambición. Lo movía la convicción de que servir era una manera de agradecer.
No subió por intrigas, sino por mérito. Y cuando llegó, no cambió: siguió caminando despacio, saludando a todos.
Cada vez que ascendía, parecía más humilde. Era su forma de mantener el equilibrio.
El despertar de la vocación pública
Cuando Miguel de la Madrid le pidió asumir la Contraloría, Paco no vio un honor: vio una responsabilidad.
Era 1983, el país necesitaba un rostro limpio, y él lo fue. Desde ese despacho austero levantó la bandera del orden moral sin gritar consignas.
Persiguió la corrupción con bisturí, no con martillo. No castigaba al hombre, corregía al sistema.
Encarceló a quienes creyeron intocables, pero nunca perdió la compostura. Era justicia sin ira, firmeza sin soberbia.
Transformó la función pública en una escuela de probidad. Y lo hizo sin discursos, solo con ejemplo.
Quienes trabajaban con él decían: “No hay que quedar bien con Paco, hay que hacer las cosas bien”.
La herencia invisible
No todos los legados se ven. Algunos, como el de Paco, se sienten en el aire de las instituciones.
Su paso por la Contraloría dejó una semilla: la del respeto al servicio público como vocación, no como botín.
Creía que el país no se mejora desde el escándalo, sino desde el archivo, desde la honestidad cotidiana.
Esa fe lo acompañó siempre, incluso cuando los tiempos políticos se volvieron turbulentos.
Su ética era tan profunda que muchos no la entendían: confundían su prudencia con distancia, su mesura con frialdad.
Pero quienes lo conocimos sabíamos que detrás de su silencio había fuego.
El hombre detrás de los títulos
Nunca fue altivo. Ni cuando su nombre sonaba en los pasillos del poder, ni cuando ocupó cargos que otros habrían usado como trono.
Era igual con todos: con el diputado más joven, con el conserje del Congreso o con el empresario que pedía audiencia.
Decía que la educación se demuestra cuando no hay cámaras. Y así vivía.
Podía estar rodeado de poderosos, pero su tono nunca cambiaba. Su trato era su firma.
A mí me decía “sobrino” con afecto sincero, un gesto que venía de su cariño por Carlos, pero que terminó siendo propio.
Aquel sobrenombre no era jerarquía, era vínculo: la manera más humana de decir “confío en ti”.
El hombre que no tembló ante el poder
La Contraloría, la prueba moral y la decencia institucional
Un encargo que pesaba más que un título
Cuando Miguel de la Madrid lo llamó para ofrecerle la Contraloría General, Paco guardó silencio unos segundos antes de aceptar. No dudaba del reto, meditaba el compromiso.
Aquel puesto no era una distinción, era una cruz. El país venía herido por los excesos de un sistema que empezaba a resquebrajarse, y el nuevo gobierno hablaba de “renovación moral”.
Paco sabía que no se trataba de limpiar un escritorio, sino de restaurar la confianza. Y aceptó porque entendía que la ética también puede ser una política de Estado.
Desde su despacho no buscó la revancha, sino el equilibrio. Sabía que castigar sin mesura era tan grave como perdonar sin razón.
Asumió el poder como quien entra a un quirófano: sin miedo, sin ego, con precisión de cirujano.
Y así comenzó la etapa más exigente de su vida pública: el combate al abuso desde la serenidad.
El fiscal del decoro
Su manera de investigar no era inquisidora, era metódica. No buscaba culpables a gritos, sino pruebas en silencio.
Sus colegas decían que trabajaba con la calma de quien sabe que el tiempo no borra las verdades, solo las revela.
Cuando los expedientes de Jorge Díaz Serrano y Arturo Durazo llegaron a su escritorio, no vaciló. Sabía que detrás de esos nombres había símbolos: poder, corrupción y miedo.
Firmó cada instrucción sin temblar, sin hacer espectáculo. Lo suyo era un acto de fe en la justicia, no en la fama.
México necesitaba un rostro limpio y una mano firme. Paco dio ambas sin pedir aplauso.
Su mayor logro fue hacer del deber una costumbre y no un acto heroico.
El enemigo invisible: la impunidad
Paco entendía que el problema no era solo la corrupción, sino la impunidad que la alimentaba.
Trabajó día y noche para crear mecanismos internos que sobrevivieran más allá de su mandato. Quería que el orden se volviera hábito, no decreto.
Cada funcionario sabía que, mientras él estuviera ahí, el descuido no tendría pretexto.
No hacía amenazas, hacía auditorías. No levantaba la voz, levantaba estándares.
Esa fue su verdadera victoria: transformar el miedo a ser descubierto en el deber de hacer bien las cosas.
A veces la honestidad no necesita castigos, solo presencia. Y Paco era la presencia misma de la rectitud.
El hombre y el contexto
Aquel México de los ochenta era un país dividido entre el desencanto y la esperanza. Mientras algunos creían que todo estaba perdido, Paco creía que aún podía rescatarse la confianza.
La economía tambaleaba, la política envejecía, pero él no se quejaba: trabajaba. Y lo hacía con una fe que hoy parece un milagro civil.
Nunca confundió austeridad con pobreza, ni transparencia con debilidad.
Decía que los gobiernos debían ser como los relojes: “funcionar con precisión, no con ruido”.
Su calma era contagiosa, su disciplina, admirable. Lo escuchabas y entendías que la moral también se administra.
Fue el único capaz de transformar un lema presidencial en una práctica cotidiana.
El respeto de los poderosos
No todos los hombres honestos son escuchados, pero Paco sí lo fue. Porque su palabra tenía peso y su voz, autoridad moral.
Los empresarios lo consultaban antes de invertir; los secretarios, antes de decidir; y los presidentes, antes de anunciar.
Nunca impuso su opinión. Solo preguntaba: “¿Eso es correcto?”. Y la conversación cambiaba de rumbo.
Esa pregunta sencilla desarmaba ambiciones, recordaba principios y devolvía al poder su dimensión humana.
No necesitaba presionar: bastaba su mirada serena para poner en orden una sala llena de ministros.
No mandaba por jerarquía, mandaba por ejemplo. Y eso es lo que más escasea en el poder.
La lección que dejó la Contraloría
Cuando dejó el cargo, no se llevó reconocimiento ni riquezas: se llevó respeto, y eso es más escaso.
Su oficina siguió funcionando como él la dejó, con rigor y limpieza. Nadie se atrevió a alterar los cimientos de lo que había construido.
Había demostrado que el servicio público puede ser sinónimo de honor, no de privilegio.
Su nombre se convirtió en referencia. En los pasillos de la administración federal, todavía se decía: “Hazlo al estilo Rojas”.
Esa frase no significaba rapidez ni improvisación: significaba hacer las cosas bien, aunque nadie te vea.
Su legado no fue un modelo administrativo, fue una ética viviente. Y eso no se archiva: se recuerda.
El timón de la nación petrolera
Pemex bajo la mirada del estadista: eficiencia sin perder la patria
El llamado al frente
En 1987, cuando fue designado director general de Pemex, Paco sabía que asumía no solo una empresa, sino un país dentro del país.
El petróleo seguía siendo la columna vertebral de México. Cada decisión en Pemex afectaba empleos, finanzas, orgullo nacional.
Él no llegó a dirigir: llegó a servir con la misma sobriedad con que había fiscalizado la Contraloría.
No hubo celebración, ni discursos de poder. Solo la misma frase que lo definía: “Haré lo que deba hacerse, con responsabilidad”.
Así inició una etapa donde la grandeza del cargo no lo transformó: fue él quien transformó el cargo.
Y México tuvo en Pemex, por un tiempo, algo más que un director: tuvo un guardián.
El navegante entre tempestades
Los años noventa se abrieron con un mundo cambiante, un país en ajuste y una empresa en tensión. Paco tomó el timón con serenidad.
Sabía que dirigir Pemex era manejar una tormenta de intereses, pero él solo respondía al deber y al país.
Reestructuró la empresa con criterio técnico y corazón político: modernizó sin privatizar, cambió sin traicionar.
Mientras otros hablaban de rentabilidad, él hablaba de soberanía. Y lo hacía con la claridad del que entiende que un barril no vale más que la dignidad.
Dividió Pemex en cuatro subsidiarias para hacerlo más eficiente, pero cada reforma llevaba su sello: transparencia, control y respeto al trabajador.
La empresa se volvió más ágil, más moderna, pero siguió siendo mexicana en alma y en raíz.
El peso del desastre
El 22 de abril de 1992, las explosiones en Guadalajara sacudieron al país y marcaron un antes y un después. Paco enfrentó esa tragedia con el rostro firme y el alma dolida.
Mientras otros buscaban culpables, él buscó respuestas. No se escondió: fue a la zona, escuchó, atendió, reparó.
Pidió perdón en nombre de la institución, aunque no hubiera sido su culpa directa. Esa fue su grandeza: asumir lo que a otros paraliza.
Coordinó indemnizaciones, revisó protocolos, rediseñó normas. Dejó claro que la seguridad no era un trámite, sino un principio moral.
Nunca permitió que la tragedia se usara como argumento político. Para él, las víctimas merecían respeto, no discursos.
Ese episodio lo acompañó siempre, pero nunca lo derrotó. Aprendió que incluso el dolor puede ser parte del servicio.
El respeto a los trabajadores
Paco tenía una relación única con los obreros y técnicos de Pemex. No los veía como empleados, sino como guardianes del país.
Cada visita a una refinería era un acto de reconocimiento. Escuchaba al soldador, al ingeniero, al chofer. Nadie era pequeño frente a él.
“Ustedes son la sangre que mueve a México”, les decía con esa voz pausada que inspiraba confianza.
Nunca usó la autoridad para imponer. Convencía, explicaba, negociaba. Era un líder que entendía que la productividad sin respeto es una forma de esclavitud.
Por eso, en Pemex lo recordaban con cariño: el director que no olvidó el nombre de los que trabajan con las manos manchadas de petróleo.
Esa cercanía fue su mejor política laboral. Y su legado, el de un jefe que supo ser compañero.
El equilibrio entre eficiencia y patria
Mientras el mundo empujaba hacia la apertura, Paco mantenía su brújula firme: la soberanía no se negociaba.
El neoliberalismo soplaba con fuerza, pero él navegaba con prudencia. Modernizó Pemex sin entregarla.
Decía que el petróleo debía rendir frutos, pero sin perder el alma. “México no se vende en barriles”, repetía.
Por eso fue respetado incluso por sus críticos. Nadie dudaba de su patriotismo, ni de su inteligencia técnica.
Logró aumentar la producción y mejorar la eficiencia, pero lo que realmente fortaleció fue la confianza en la empresa.
Su visión fue clara: la riqueza nacional debía beneficiar primero al pueblo que la sostenía.
El hombre que no cambió en el poder
Al dejar Pemex en 1994, lo hizo con las manos limpias y la conciencia tranquila. No había cuentas ocultas ni promesas incumplidas.
Volvió a su vida con la misma sencillez con la que llegó. Sin escoltas innecesarios, sin discursos de despedida.
Su legado no fue la cifra ni el aplauso, fue la serenidad de haber cumplido.
En los pasillos de la empresa aún se hablaba de él con respeto, no con temor. Esa es la diferencia entre mandar y dirigir.
Paco Rojas demostró que el poder no cambia a quien ya aprendió a ser fiel a sí mismo.
Y cuando dejó el timón, México siguió navegando con la brújula que él dejó marcada.
El amigo que no se fue
El puente entre la política y la vida personal
El reencuentro en la Cámara
Nos reencontramos en la LIX Legislatura. Él llegaba con paso tranquilo, con esa serenidad que siempre parecía ordenar el entorno.
Recuerdo aquel primer saludo: “Sobrino”, me dijo con una sonrisa cómplice que llevaba el eco de su hermano Carlos, a quien tanto quise y admiré.
En ese instante supe que no solo estaba frente a un político respetable, sino ante un ser humano que hacía familia donde otros solo hacían alianzas.
Compartíamos largas jornadas de trabajo, y aunque su presencia imponía respeto, nunca imponía distancia.
Era de esos hombres que logran estar por encima del conflicto sin dejar de ser parte del equipo.
En los pasillos del Congreso, su palabra tenía peso, pero su trato, calidez.
El “sobrino” y los otros hermanos
Así me llamaba, con afecto sincero. “Sobrino”, decía, como si quisiera recordar que en la política también hay espacio para el cariño.
No era un gesto casual, era una forma de incluirte en su círculo moral, en esa hermandad invisible donde la confianza vale más que el cargo.
A Carlos Flores Rico también lo llamaba así, y en ese tono familiar se tejía algo más que una amistad: una comunidad de lealtad.
En esas sobremesas de legislatura, entre café y cansancio, él sabía cuándo callar y cuándo decir lo justo para reencaminar las cosas.
Nunca buscaba protagonismo, pero todos terminábamos escuchándolo. La sabiduría no necesita micrófono, y Paco lo sabía.
En aquel recinto, donde las vanidades competían con las ideas, su serenidad era una forma de resistencia.
La amistad que no conoció jerarquías
Paco tenía un modo único de relacionarse: trataba al más joven con la misma deferencia que al más veterano.
A su lado uno aprendía que la verdadera elegancia no está en la vestimenta ni en la oratoria, sino en el respeto cotidiano.
Nunca levantó la voz, pero nadie lo interrumpía. Había una autoridad silenciosa en su presencia.
Y aunque su trayectoria era monumental, su humildad era aún mayor. Escuchaba con genuino interés incluso a quien recién comenzaba. Era un político en el sentido más noble de la palabra: aquel que entiende que gobernar empieza por escuchar.
Esa capacidad de escuchar sin juzgar fue, quizá, su mayor lección para quienes lo acompañamos.
José Adolfo Murat, la lealtad compartida
José Adolfo Murat fue uno de sus más cercanos colaboradores en su segunda legislatura, cuando Paco encabezó la fracción parlamentaria del PRI.
A ambos los unía una misma forma de entender la política: no como teatro, sino como oficio de responsabilidad.
Murat veía en él un referente ético, un ejemplo de cómo dirigir sin gritar, convencer sin doblegar.
Esa relación, tejida en el trabajo y la confianza, mostraba una de las virtudes más notables de Paco: sabía reconocer el talento ajeno sin miedo a la comparación.
Cuando Murat hablaba de él, lo hacía con respeto filial. “Don Paco es de los que enseñan sin alzar la voz”, me dijo una vez.
Y era cierto: su liderazgo era de esos que se sienten más que se explican.
Las conversaciones que enseñaban sin proponérselo
Hablar con Paco era un ejercicio de claridad. No daba consejos, contaba historias; no sermoneaba, compartía experiencias.
Recuerdo cómo, en medio de un debate presupuestal, me dijo: “No te desgastes discutiendo lo evidente. Convence con resultados.”
Aquella frase me acompañó desde entonces, como si la hubiera tallado en la memoria.
Su sabiduría era natural, nacida de la observación y del tiempo, no del cálculo.
Era maestro sin título, mentor sin poses, amigo sin condiciones.
De esos con los que basta una charla para recuperar la fe en el oficio público.
Un ejemplo de humanidad
En los momentos tensos, cuando los ánimos se crispaban, bastaba su mirada para devolver calma a la sala.
Nunca respondió a un agravio con otro; respondía con una sonrisa breve, como si dijera: “No vale la pena ensuciar el alma”.
Esa templanza lo hacía inquebrantable. Era el tipo de hombre que no necesita ganar para tener razón.
Lo veía caminar por los pasillos del Congreso y pensaba que su sola presencia bastaba para recordarnos por qué habíamos elegido servir.
Cuando el respeto se volvió un valor escaso, él siguió dándolo. Y eso, en política, es casi un milagro.
Paco no solo nos dejó enseñanzas, nos dejó un estándar: la decencia como forma de vida.
La tarde con Salinas
Lealtad, palabra y destino político
El día que empezó con una llamada
Aquel día de 2006 comenzó con una llamada breve, de esas que cambian el rumbo sin hacer ruido: “Sobrino, vente, te llevo con Salinas.”
La voz de Paco no tenía urgencia, tenía dirección. Hablaba con la misma serenidad con la que resolvía una votación o una crisis.
Sabía que yo buscaba el respaldo para mi aspiración a la gubernatura, y no esperó a que se lo pidiera dos veces.
No había cálculo en su gesto, solo afecto y compromiso. Así era él: si creía en ti, te acompañaba hasta el final.
En política, hay favores que cuestan y amistades que salvan. Aquella tarde supe que la suya pertenecía a lo segundo.
Su generosidad era silenciosa, pero inolvidable.
El camino a la casa del poder
Viajamos juntos hacia la casa del expresidente Carlos Salinas de Gortari. El trayecto fue sereno, casi solemne. Paco no hablaba mucho, pero cada frase era enseñanza.
El auto olía a silencio y propósito. Me habló de prudencia, de paciencia, de no confundir impulso con destino.
“Lo importante no es llegar primero, sobrino. Es llegar limpio”, me dijo mirando la ventana.
Esa frase me acompañó más allá de la política. Era su manera de entender la vida: sin trampas, sin atajos.
Mientras avanzábamos, comprendí que la verdadera influencia no grita: se ejerce desde el respeto.
Con él, el poder nunca era espectáculo, era deber.
El encuentro con Salinas
Entramos a la casa de Salinas con paso firme. No hubo intermediarios ni discursos: Paco habló por mí, y bastó.
Presentó mi nombre con la serenidad de quien avala no con palabras, sino con historia. “Es mi sobrino, y vale la pena escucharlo”, dijo.
El expresidente, que conocía bien a Paco, no pidió más explicaciones. La confianza entre ambos era un pacto silencioso de viejos estadistas.
Yo observaba, comprendiendo que aquel diálogo entre ellos era más que política: era una lección sobre la lealtad como fuerza moral.
Salinas lo escuchó con respeto y afecto. Había en sus ojos la gratitud de quien sabe que Paco jamás traicionó una amistad.
Y en ese intercambio de miradas se decidió más que un apoyo: se selló un destino.
El respaldo y la palabra
Salí de aquella casa con el apoyo que buscaba, pero sobre todo con el honor de haber sido presentado por un hombre cuya palabra valía más que un decreto.
No hubo promesas escritas, ni documentos firmados. Solo la fuerza de un apretón de manos y la presencia de Paco, garantía suficiente.
Él no presumió el favor ni comentó el resultado. Para él, ayudar era natural, como respirar.
Durante el regreso, no hablamos de política, sino de gratitud. Me habló del deber de corresponder con trabajo, no con elogios.
“Cuando el poder te mire, que te encuentre de pie, no arrodillado”, me dijo con esa calma que aún hoy me guía.
Fue una lección que no se enseña en ningún libro, sino en el corazón de quien sabe servir.
El eco de aquella tarde
A veces, los momentos decisivos no hacen ruido. Esa tarde quedó grabada en mí como símbolo de confianza y amistad verdadera.
El poder estaba en la mesa, pero la grandeza estaba al lado mío, en el asiento de Paco Rojas.
Nunca buscó que le debiera un favor. Solo quería verme avanzar, porque la política para él era eso: ayudar sin esperar.
Pasaron los años y, cada vez que recuerdo aquella escena, vuelvo a sentir la calma con la que él caminaba, la seguridad con la que miraba, la nobleza con la que actuaba.
Esa tarde entendí que el poder no se pide, se inspira. Y Paco lo inspiraba con solo existir.
De todas las puertas que me abrió la vida, esa fue de las más dignas: la que me llevó a creer en la palabra de un hombre justo.
El regreso a la trinchera del Congreso
El coordinador que enseñó liderazgo sin gritos
El retorno del estadista
Cuando Paco Rojas regresó a la Cámara de Diputados como coordinador de la bancada del PRI, el recinto cambió de tono.
Ya no era solo un legislador experimentado: era la conciencia moral del grupo. Su sola presencia bastaba para poner orden.
No necesitaba alzar la voz. Bastaba su mirada para que los demás recordaran por qué estaban ahí.
En un Congreso fragmentado, lleno de intereses cruzados, él representaba la sensatez que equilibra las pasiones.
Su liderazgo no nacía del miedo, sino del respeto. Y eso, en la política mexicana, es casi un acto de fe.
Volvía a su casa, no para mandar, sino para servir nuevamente.
El coordinador que no dividía
Ser líder de una fracción parlamentaria no es fácil: cada diputado lleva un ego, una historia y un reclamo. Paco lo sabía, y aún así logró unirlos.
Conocía a cada integrante de su bancada por nombre, escuchaba sus razones, entendía sus heridas.
Su método era simple pero profundo: la empatía. Sabía que la unidad no se impone, se cultiva.
No repartía órdenes, sino confianza. Y quien recibía su palabra, la cumplía como mandato.
En un Congreso acostumbrado al ruido, él impuso la disciplina del silencio y el poder del argumento.
Era el tipo de líder que recordaba que las bancadas no se alinean: se convencen.
El respeto de los adversarios
Los diputados de otras fuerzas políticas —PAN, PRD, Convergencia— hablaban bien de él, incluso en desacuerdo.
No porque coincidieran en ideas, sino porque reconocían su honestidad y su trato digno.
Paco nunca usó el micrófono para humillar a nadie. Su tono era sereno, su lenguaje limpio, su decoro intachable.
Más de una vez calmó debates que amenazaban con volverse insultos. Bastaba su presencia para recordar que la política es diálogo, no guerra.
En un Congreso polarizado, fue un puente. Y en cada sesión, un recordatorio de que la civilidad también es una forma de valentía.
Por eso, incluso quienes no votaban con él, lo aplaudían de pie.
La confianza en José Adolfo Murat
Entre sus cercanos estaba José Adolfo Murat, un joven que había sido nuestro compañero Diputado en la LIX Legislatura que admiraba profundamente a Paco.
Ambos compartían una visión institucional: que la política debía recuperar su vocación de servicio.
Murat veía en Paco a un mentor; Paco veía en Murat a la continuidad. Juntos trabajaron para que el PRI volviera a hablar con inteligencia y serenidad.
Aquella relación de respeto mutuo dio frutos: los acuerdos que salían de su oficina eran escuchados hasta por la oposición.
Decían en los pasillos que la oficina del coordinador del PRI era el único lugar donde se podía dialogar sin gritar.
Y esa atmósfera era mérito de Rojas, que había convertido el poder en un acto de civilidad.
El hombre que no olvidaba a los suyos
A pesar de la carga del cargo, Paco seguía siendo el mismo amigo amable y atento de siempre.
En medio del bullicio legislativo encontraba tiempo para preguntar cómo estabas, para interesarse en la familia, para reír un instante.
Decía que la amistad es también una forma de liderazgo: si no puedes inspirar afecto, no puedes guiar.
Nunca permitió que la política lo endureciera. Su humanidad seguía intacta, y eso lo hacía aún más grande.
Quienes lo conocimos sabemos que su verdadera fuerza estaba en su capacidad de mantenerse fiel a sí mismo.
Paco no era un político más: era el hombre que recordaba que el poder sin bondad no vale la pena.
Un liderazgo que aún respira
Cuando dejó la coordinación, lo hizo sin dramatismos. Entregó el cargo como quien devuelve una antorcha, no como quien pierde un trono.
Los suyos lo despidieron con aplausos sinceros, los otros con respeto. Sabían que se iba un líder que no buscó protagonismo, sino eficacia.
Su paso dejó una huella: la del político capaz de unir sin rendirse, de convencer sin gritar, de mandar sin humillar.
El Congreso no volvió a ser igual sin él. Había dejado un vacío moral que pocos han sabido llenar.
Porque Paco no solo coordinó una bancada: coordinó una generación de conciencias.
Y quienes lo vieron hacerlo, aprendieron que el liderazgo verdadero no se impone, se inspira.
El legado del amigo
La huella humana y moral de Paco Rojas
El hombre que sigue dando sin cargo
Paco no se retiró: sigue cambiando de trincheras sin dejar de servir.
Su agenda actual es silenciosa pero constante: acompaña, orienta, cuida los detalles.
Prefiere el bajo perfil, pero su influencia se nota donde hay decencia y método.
Quien lo busca, encuentra tiempo; quien necesita consejo, encuentra claridad.
Mantiene encendida la llama del compromiso cívico sin pedir reflectores.
Su forma de estar es la misma de siempre: útil, serena, oportuna.
Sigue convencido de que el servicio público es una forma de gratitud al país.
Y por eso no se cansa: se administra para durar.
Cada conversación con él deja tarea: ser mejores sin anunciarlo.
El maestro silencioso
Sin proponérselo, es maestro de varias generaciones.
No dicta cátedra: comparte oficio.
Responde con sencillez preguntas complejas y desactiva la estridencia con datos.
Su calma educa más que cualquier discurso.
Nunca impone su visión: ofrece perspectiva y preguntas que ordenan.
La autoridad le nace de la coherencia.
Relata historias de la administración como quien habla de familia y deber.
Hay memoria y respeto en cada anécdota.
Resume la política en una idea: el poder solo vale si sirve.
La vida cultural y su amor por la UNAM
Sigue cerca de la UNAM y de la vida cultural: ahí se reconoce y nos reconoce.
Considera la universidad un patrimonio vivo.
Apoya proyectos que fortalecen educación, ciencia y música sin reclamar autoría.
Prefiere resultados a placas.
Repite que un país sin arte y pensamiento se vuelve obediente y triste.
Por eso empuja, discreto, lo que nos eleva.
La música lo acompaña como una ética: armonía, precisión, silencio oportuno.
Escuchar también es construir.
Cada iniciativa que impulsa busca devolver algo a México.
El amigo que deja ejemplo, no vacío
Con Paco, la amistad se ejerce: pregunta, acompaña, orienta.
No deja huecos: deja estándares.
Su presencia ordena los ánimos y baja la temperatura de las discusiones.
La serenidad también es liderazgo.
No necesita monumentos porque su ejemplo es portátil.
Camina con quienes lo conocimos.
No despierta nostalgia: despierta ganas de estar a la altura.
Eso explica su influencia sin cargo.
Sostiene que el afecto también es servicio y lo practica todos los días.
El tiempo y la gratitud
El tiempo confirma su reputación: decencia, método, palabra cumplida.
Los años no le han quitado nitidez.
Cuando se habla de su trabajo, hoy se habla de su integridad en presente.
Su nombre sigue abriendo puertas limpias.
En un país cansado de escándalos, su sobriedad descansa.
El ejemplo también repara.
No busca herederos políticos: forma conciencias responsables.
Ahí está su continuidad.
La gratitud con Paco se demuestra trabajando mejor.
El amigo que se queda
Cuando escucho su nombre, lo escucho a él: “sobrino”, con la misma cordialidad de siempre.
La palabra permanece porque la persona permanece.
En los pasillos, en una llamada, en una reunión breve, sigue poniendo orden sin imponer.
Así se nota su presencia.
Más que colega, es brújula: recuerda la ruta ética cuando el mapa político se mueve.
Su consejo cabe en una frase justa.
Lo veo caminar sin prisa, saludando, escuchando, restituyendo la calma.
Hace política de la buena: la que humaniza.
Paco Rojas vive y su ejemplo vive con él: por eso sigue entre nosotros.
(By operación W).

Desliza a la derecha para leer el siguiente título
/… El relanzamiento del PAN: entre la nostalgia y el vacío




Cuando el cambio se anuncia, pero no se siente
El eco de un intento nacional
El Partido Acción Nacional quiso renacer ante el país, pero su relanzamiento nacional pareció un acto de nostalgia más que de renovación.
En la Ciudad de México, bajo luces azules y discursos solemnes, el PAN presentó su nueva imagen como si el cambio dependiera del color y no del contenido.
El país observó un esfuerzo por recobrar identidad, pero la palabra “renovación” se escuchó hueca.
En un México que exige hechos, no gestos, el simbolismo se volvió insuficiente.
El relanzamiento mostró la paradoja del PAN: quiere ser nuevo, pero se rodea de los mismos rostros.
El guion fue el de siempre: valores, familia, libertad, sin un solo destello de autocrítica.
Hablar del futuro sin limpiar las sombras del pasado es como pintar un muro sobre la humedad.
Y el PAN aún no ha aprendido esa lección.
La asamblea que quiso ser despertar
El evento en la capital tuvo el tono de una misa política: fervor, símbolos, repeticiones.
Los dirigentes hablaron de refundación moral, de retomar principios, pero la emoción se sintió impostada.
El público panista buscaba señales de vida, y encontró un discurso de museo.
Las frases “Patria, Familia y Libertad” fueron pronunciadas como si el tiempo no hubiera pasado.
Mientras tanto, en redes sociales el eco fue devastador: el 65% de las opiniones en X fueron negativas o sarcásticas.
Los usuarios lo vieron como un maquillaje superficial.
Un partido no se transforma con un eslogan, sino con propósito.
Y el PAN, en su intento de ser moderno, eligió el camino más corto: el cosmético.
La sombra de Diego Sinhue
En medio de la asamblea nacional, un rostro familiar apareció en escena: Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.
El exgobernador de Guanajuato, símbolo del desgaste, las acusaciones de corrupción y de las heridas internas del panismo estatal, se sentó entre los protagonistas.
Su presencia fue un recordatorio de todo lo que el PAN debía superar.
No hay discurso de cambio que resista la foto de lo viejo.
En Guanajuato, su figura dejó una huella amarga: señalamientos, confrontaciones y una pérdida de confianza que aún duele.
Verlo en primera fila fue, para muchos militantes, una ironía.
La aparición de Sinhue manchó el mensaje de renovación: se habló del futuro con el rostro del pasado en cámara.
La política también tiene símbolos, y ese fue el más desafortunado.
Guanajuato, el bastión que se agrieta
El PAN sigue gobernando Guanajuato, pero su hegemonía se sostiene más por inercia que por entusiasmo.
Las nuevas generaciones miran con escepticismo un modelo que envejeció sin reinventarse.
La inseguridad, la desigualdad y la falta de renovación política erosionan la narrativa del “buen gobierno”.
El bastión se mantiene, pero ya no inspira.
El panismo guanajuatense corre el riesgo de volverse autorreferencial: celebrarse a sí mismo sin escuchar al ciudadano.
El poder sin autocrítica siempre termina cansando.
Si el PAN no repara sus propias fracturas internas, el desgaste local terminará reflejándose en el tablero nacional.
Y la mancha de Guanajuato será, también, la del partido entero.
El espejo del desencanto
El relanzamiento del PAN, en el fondo, mostró más dudas que certezas.
La puesta en escena fue correcta, pero el país ya no se conmueve con escenografías.
Los ciudadanos no buscan lemas: buscan respuestas.
Y mientras el PAN sigue mirando su identidad, el poder se le escapa entre los dedos.
La oposición no puede construirse solo desde la nostalgia moral.
La sociedad quiere oposición eficaz, no sermones dominicales.
En política, los espejos son crueles: el PAN vio reflejado su pasado, pero no su porvenir.
Y la imagen que devolvió fue la del cansancio.
Un domingo que significa aún una incógnita
El PAN aún tiene una oportunidad si decide hablarle al México real.
No al país de los valores en abstracto, sino al que sufre y trabaja.
Debe atreverse a mirar a los jóvenes, a las mujeres, a las voces distintas que esperan una derecha moderna.
Sin eso, su relanzamiento será epitafio, no resurrección.
El camino comienza por reconocer los errores: y uno de ellos fue sentar al pasado en la mesa del futuro.
El silencio autocrítico sigue siendo su enemigo más feroz.
El relanzamiento del PAN fue un espejo: uno que mostró cansancio, pero también la posibilidad de cambio.
(By operación W).

Donde el tiempo se queda a vivir
Una carta para entrar despacio al corazón de los días
La casa de las horas
Hay un lugar donde el tiempo no se va: se sienta.
No tiene paredes ni relojes, pero huele a pan recién hecho y a hojas que caen despacio. Es el sitio donde los días guardan su voz y las fechas, su respiración. Ahí vive Los Ecos del Calendario: no como una lista de fechas, sino como una casa habitada por memorias que aún laten.
El tiempo no pasa, nos pasa.
Y mientras nos pasa, deja migas de eternidad en cada jornada.
Cada semana abre una puerta. Detrás del 19, del 20, del 21, hay vidas que siguen escribiendo en silencio su propio testamento de amor o de lucha. El calendario no los encierra: los abraza.
Los días que aún respiran
Algunos creen que los días se marchan. Pero los días no se van: cambian de piel.
Se esconden en los rezos, en los himnos, en las calles donde alguien aún recuerda. Cada nombre en el santoral es una luz que no se apagó del todo. Cada efeméride es un eco que insiste en ser escuchado. Cada conmemoración, una mano que se levanta contra el olvido.
Las fechas son heridas que aprendieron a florecer.
Y al recorrerlas, uno descubre que la historia no vive en los libros, sino en la ternura de quienes todavía la pronuncian con respeto.
El rumor del pasado
Hay una música que solo se escucha con los ojos cerrados.
Es el rumor de las cosas que ocurrieron y aún siguen pidiendo sentido.
El tiempo tiene su propio idioma: lo hablan los que aman, los que trabajan, los que esperan. Los Ecos del Calendario es ese rumor convertido en palabra: un intento de escuchar lo que los días no pudieron decir a gritos.
El pasado no se repite, se recuerda. Y al recordarlo, vuelve a nacer.
Las manos del tiempo
El tiempo no corre, teje.
Con los hilos de la fe, del esfuerzo, de la memoria, va bordando nuestra piel invisible. Hay días que huelen a madera tallada por un santo; otros saben a sudor de obrero, a tinta de maestro, a pan de madre.
Todo eso somos: la suma de lo que ha resistido el olvido.
El presente es solo un instante sostenido por la memoria.
Cuando uno mira el calendario con gratitud, descubre que no hay fechas vacías: todas contienen a alguien que creyó en algo.
Lo que el calendario no dice
Ningún día fue creado para ser normal.
Bajo cada fecha, duerme un gesto que transformó el mundo: una voz que enseñó a amar mejor, una derrota que enseñó humildad, una invención que dio luz, una oración que encendió esperanza.
Los días más humildes suelen ser los que sostienen la eternidad.
Por eso esta sección no es solo un recuento, sino un refugio. Aquí, cada acontecimiento deja de ser pasado para convertirse en compañía.
La eternidad en los detalles
Cuando termines de leer, no cierres el calendario.
Déjalo abierto, como una ventana.
Cada nombre, cada hecho, cada día que celebramos o recordamos, es un pequeño faro encendido en la orilla del tiempo. Nos recuerda que seguimos vivos, y que mientras alguien pronuncie la palabra “ayer” con ternura, el mundo no se habrá acabado.
Porque el tiempo, cuando se ama, se queda a vivir.
Domingo 19 de octubre al sábado 25 de octubre.
Santoral.
Del cielo a la historia: los nombres que siguen iluminando el tiempo.
Domingo 19 de octubre
San Pablo de la Cruz. Fundador de los Pasionistas, comprendió que el sufrimiento podía ser una forma de amor. En su silencio, convirtió la cruz en poesía, enseñando que el dolor sólo redime cuando se ofrece con ternura.
Santa Laura de Santa Catalina de Siena. Misionera colombiana que caminó entre pueblos indígenas y selvas olvidadas para enseñar el Evangelio desde el respeto. No llevó dogmas, llevó palabras que curaban.
San Pedro de Alcántara. Franciscano austero, amigo de Santa Teresa, que hizo de la pobreza un templo. Su vida fue una oración continua entre montañas y desiertos interiores.
San Juan de Brébeuf. Mártir jesuita canadiense, asesinado por predicar entre los hurones. Su fe fue más fuerte que el miedo; su sangre se volvió semilla de esperanza.
Beata Agnès de Langeac. Religiosa dominica que vio en la humildad su camino de grandeza. Creyó que la obediencia no era sumisión, sino el modo más puro de amar.
Lunes 20 de octubre
Santa Irene de Tesalónica. Joven mártir que enfrentó al poder con la fe. Murió por no renunciar al Evangelio, dejando como legado una serenidad que todavía asombra.
San Adauto. Funcionario romano que defendió a los perseguidos. Fue ejecutado junto a San Félix, y su historia recuerda que la compasión siempre desafía al poder.
San Andrés Kaggwa. Mártir ugandés del siglo XIX, educador y catequista, que abrazó la fe cristiana con alegría hasta su último aliento. Su sonrisa fue más fuerte que la espada.
Beato Contardo Ferrini. Jurista y profesor italiano, llamado “el santo de la universidad”. Mostró que el estudio también puede ser oración cuando se busca la verdad.
San Leopoldo de Gaiche. Predicador incansable, caminó por toda Italia con una sola convicción: que cada palabra pronunciada con amor es una semilla que florece en los corazones.
Martes 21 de octubre
San Hilarión. Discípulo de San Antonio Abad, llevó el monacato a Palestina. Vivió entre el desierto y la oración, convencido de que la soledad es el idioma de Dios.
Santa Úrsula y las Once Mil Vírgenes. Leyenda de pureza y sacrificio, símbolo de las mujeres que prefirieron morir antes que perder su libertad espiritual.
San Viator de Lyon. Diácono ejemplar que acompañó a San Justo. Representa a quienes sirven sin buscar reconocimiento, sosteniendo el mundo desde el silencio.
Beato Carlos de Austria. Último emperador del imperio austrohúngaro, vivió la guerra con espíritu cristiano. Gobernó con bondad cuando los demás preferían la fuerza.
San Gaspar del Búfalo. Fundador de los Misioneros de la Preciosa Sangre, predicó la redención en tiempos de miedo. Su palabra era consuelo y fuego.
Miércoles 22 de octubre
San Juan Pablo II. El Papa que llevó la fe a los jóvenes y el perdón a los enemigos. Poeta, peregrino y testigo del siglo, enseñó que la santidad también puede ser sonrisa.
Santa María Salomé. Madre de los apóstoles Santiago y Juan, acompañó a Jesús hasta el sepulcro. Representa la fidelidad callada, la que permanece cuando todos se van.
San Abercio. Obispo y misionero del siglo II, cuya inscripción funeraria es uno de los testimonios más antiguos del cristianismo primitivo. Fe convertida en historia de piedra.
Beata Dulce Lopes Pontes. La “madre de los pobres” de Brasil. Fundó hospitales y refugios donde el Evangelio se hacía pan. Su ternura fue su milagro constante.
San Filoteo de Antioquía. Joven mártir que murió proclamando su fe en medio de la persecución. Su nombre significa “amante de Dios”, y lo fue hasta el final.
Jueves 23 de octubre
San Juan de Capistrano. Fraile franciscano, abogado y predicador, que cruzó Europa hablando de justicia y fe. Su voz era firme, pero su corazón, profundamente humano.
San Teodoro. Soldado mártir de Antioquía, símbolo de la lealtad inquebrantable a Dios en tiempos de traición y miedo.
Beata Josefina Leroux. Monja francesa ejecutada durante la Revolución. Murió bendiciendo a sus verdugos: su martirio fue la oración más pura.
San Ignacio de Constantinopla. Patriarca que prefirió el exilio antes que someter su conciencia al poder imperial. Su vida es una lección de valentía espiritual.
San Román de Antioquía. Diácono que alentaba a los cristianos perseguidos. Su palabra era refugio para los que ya no tenían fuerza.
Viernes 24 de octubre
San Antonio María Claret. Fundador de los Misioneros Claretianos, misionero ardiente que soñó con un mundo educado en el amor. Su vida fue una llama que nunca se apagó.
San Rafael Arnáiz Barón. Joven trapense español, místico del siglo XX. En su enfermedad halló plenitud: el cuerpo dolía, pero el alma cantaba.
Santa Magdalena de Nagasaki. Mártir japonesa que abrazó la cruz en secreto. Su vida fue una oración silenciosa entre la niebla de la persecución.
Beata Josefina Hendrina Stenmanns. Cofundadora de las Misioneras del Espíritu Santo, descubrió que la verdadera caridad no se grita: se ofrece.
San Evergencio de Tours. Obispo que enseñó la paciencia como virtud política. Gobernó con dulzura en tiempos de turbulencia.
Sábado 25 de octubre
San Crispín y San Crispiniano. Hermanos y patronos de los zapateros. Predicaron mientras trabajaban el cuero, recordando que la santidad también se fabrica con las manos.
Santa Daría y San Crisanto. Mártires de Roma, pareja que convirtió su amor humano en testimonio divino. Juntos murieron, juntos fueron recordados.
Beata María Teresa Kowalska. Clara polaca que encontró en la prisión nazi su vía al cielo. Hizo de su celda un pequeño altar de esperanza.
San Bernardo Calbó. Monje y obispo catalán, constructor de paz durante las guerras medievales. Su sabiduría evitó que muchos templos se llenaran de sangre.
Beato Carlos Gnocchi. Sacerdote italiano que dedicó su vida a los huérfanos de guerra. Hizo del dolor de su tiempo una obra de misericordia.





“El Seminarista de los Ojos Negros”
De: Miguel Ramos Carrión.
Desde la ventana de un casucho viejo abierta en verano, cerrada en invierno por vidrios verdosos y plomos espesos, una salmantina de rubio cabello y ojos que parecen pedazos de cielo, mientas la costura mezcla con el rezo, ve todas las tardes pasar en silencio los seminaristas que van de paseo. Baja la cabeza, sin erguir el cuerpo, marchan en dos filas pausados y austeros, sin más nota alegre sobre el traje negro que la beca roja que ciñe su cuello, y que por la espalda casi roza el suelo. Un seminarista, entre todos ellos, marcha siempre erguido, con aire resuelto. La negra sotana dibuja su cuerpo gallardo y airoso, flexible y esbelto. Él, solo a hurtadillas y con el recelo de que sus miradas observen los clérigos, desde que en la calle vislumbra a lo lejos a la salmantina de rubio cabello la mira muy fijo, con mirar intenso. Y siempre que pasa le deja el recuerdo de aquella mirada de sus ojos negros. Monótono y tardo va pasando el tiempo y muere el estío y el otoño luego, y vienen las tardes plomizas de invierno. Desde la ventana del casucho viejo siempre sola y triste; rezando y cosiendo una salmantina de rubio cabello ve todas las tardes pasar en silencio los seminaristas que van de paseo. Pero no ve a todos: ve solo a uno de ellos, su seminarista de los ojos negros; cada vez que pasa gallardo y esbelto, observa la niña que pide aquel cuerpo marciales arreos. Cuando en ella fija sus ojos abiertos con vivas y audaces miradas de fuego, parece decirla: -¡Te quiero!, ¡te quiero!, ¡Yo no he de ser cura, yo no puedo serlo! ¡Si yo no soy tuyo, me muero, me muero! A la niña entonces se le oprime el pecho, la labor suspende y olvida los rezos, y ya vive sólo en su pensamiento el seminarista de los ojos negros. En una lluviosa mañana de inverno la niña que alegre saltaba del lecho, oyó tristes cánticos y fúnebres rezos; por la angosta calle pasaba un entierro. Un seminarista sin duda era el muerto; pues, cuatro, llevaban en hombros el féretro, con la beca roja por cima cubierto, y sobre la beca, el bonete negro. Con sus voces roncas cantaban los clérigos los seminaristas iban en silencio siempre en dos filas hacia el cementerio como por las tardes al ir de paseo. La niña angustiada miraba el cortejo los conoce a todos a fuerza de verlos... tan sólo, tan sólo faltaba entre ellos... el seminarista de los ojos negros. Corriendo los años, pasó mucho tiempo... y allá en la ventana del casucho viejo, una pobre anciana de blancos cabellos, con la tez rugosa y encorvado el cuerpo, mientras la costura mezcla con el rezo, ve todas las tardes pasar en silencio los seminaristas que van de paseo. La labor suspende, los mira, y al verlos sus ojos azules ya tristes y muertos vierten silenciosas lágrimas de hielo. Sola, vieja y triste, aún guarda el recuerdo del seminarista de los ojos negros...




*Si quieres escucharlo en la voz de: Paco Stanley
Sobre el poema:
El deseo detrás de la sotana
Un análisis integral de “El seminarista de los ojos negros” de Miguel Ramos Carrión
Una historia pequeña que contiene un abismo
Pocas narraciones líricas condensan con tanta sencillez un conflicto tan desgarrador: el pulso entre la vocación impuesta y el impulso del corazón. “El seminarista de los ojos negros” sobrevive porque habla de la fragilidad humana sin aspavientos: un joven destinado al culto descubre que el amor —cuando llega— no pide permisos, y su mundo se quiebra donde parecía más firme.
Autor y contexto: romanticismo tardío con oído popular
Miguel Ramos Carrión (1848–1915) escribe desde la bisagra entre el romanticismo tardío y una sensibilidad ya moderna, menos grandilocuente y más urbana. En la España decimonónica, los seminarios representan disciplina, promesa y prestigio social; también, renuncia. El poema aprovecha esa tensión histórica: un ideal colectivo (el sacerdocio) choca contra una verdad íntima (el enamoramiento). No hay panfleto; hay humanidad.
Forma y ritmo: la claridad como trampa emocional
La pieza se apoya en verso octosílabo y cuartetas de rima consonante, con cadencia de romance tradicional. Ese “andar” métrico cercano a la copla hace dos cosas a la vez: vuelve memorable la historia y, a la vez, disimula la hondura trágica. El lector cree escuchar un canto popular… hasta que advierte que la melodía lleva un cuchillo adentro.
Escenografía simbólica: tres objetos que cuentan la historia
- La reja: frontera porosa. Une y separa; permite la confidencia, prohíbe el abrazo. Es la metáfora perfecta de lo “casi”: casi tocar, casi elegir, casi vivir.
- El hábito: promesa de obediencia que se vuelve armadura y cárcel. No es solo ropa; es un contrato con los otros.
- El coro y la misa: el reloj moral del seminario. Cuando el joven “no aparece”, el poema marca el derrumbe del orden y el inicio de la culpa.
Itinerario dramático: del susurro al duelo
Atracción: dos miradas se encuentran, y la vida se acelera en el borde de la reja.
Transgresión: el joven falta a su cita con el rito; el deseo lo descoloca del calendario sagrado.
Sanción social: el rumor sustituye al juicio; el pueblo castiga sin matices.
Catástrofe íntima: la muchacha se apaga —pena, vergüenza, desamparo— y la historia se cierra con un funeral.
Tarde comprensión: el seminarista, ya revestido de sacerdocio, llora ante la tumba: el deber se cumplió, pero llegó sin alma.
Personajes: la inocencia cercada
- El seminarista: no es un villano ni un mártir perfecto; es un muchacho dividido. Sus “ojos negros” concentran deseo, candor, miedo y decisión. Mirar es ya comprometerse: por eso la mirada funciona como eje moral del poema.
- La joven: figura de amor sin defensas. No encarna el pecado sino la naturalidad del afecto; su tragedia es ser arrollada por la maquinaria de los mandatos ajenos.
- La comunidad: coro tácito, juez sin toga. En su discreta presencia se lee el peso del qué dirán.
Recursos expresivos: música, contraste y rumor
- Repetición y anáfora: la insistencia rítmica crea un estribillo emocional; lo que suena vuelve a doler.
- Antítesis: cielo/tierra, hábito/cuerpo, deber/deseo. El poema progresa a golpes de contraste.
- Imaginación sensorial: veranos, ventanas, silencios del coro; un paisaje mínimo que basta para que la emoción estalle.
- Narrador sobrio: cuenta sin subrayar; la contención multiplica el efecto trágico.
Lectura ética: cuando la norma desatiende a la persona
La obra no ridiculiza a la fe ni glorifica la infracción: señala el daño de los absolutos. El joven no es un hipócrita; es alguien a quien la norma no le dejó margen para integrar su deseo. El resultado es doblemente triste: se pierde el amor y tampoco se conquista la paz interior. La culpa queda como residuo perpetuo.
Estética híbrida: popular en la forma, moderna en la herida
La elección de molde tradicional (octosílabo, cuarteta) acerca el poema al oído colectivo; el tema y su resolución, en cambio, lo vuelven moderno: no hay héroes, hay consecuencias. Esa mezcla explica su permanencia en la memoria hispánica: se recita con la naturalidad de una canción y se recuerda como una cicatriz.
Vigencia: el conflicto que no envejece
Cambian los trajes y las instituciones, pero sigue intacta la encrucijada entre identidad y mandato. Cualquier lector contemporáneo reconoce la sensación de vivir para cumplir expectativas ajenas. El llanto del final no es solo el de un clérigo joven: es el de quien entendió demasiado tarde qué vida deseaba.
Una elegía sobre el precio de no elegir
“El seminarista de los ojos negros” conmueve porque pone el dedo en una verdad incómoda: amar sin permiso suele cobrar facturas altísimas, y obedecer sin escucharse también. Entre la reja y el altar, el poema elige narrar el costo humano de postergar el corazón. Por eso su último gesto —el llanto ante la tumba— no clausura la historia: la deja resonando como advertencia íntima.
Sobre el autor:
Miguel Ramos Carrión: el eco sentimental de la España decimonónica
Reseña biográfica y literaria
Orígenes y formación
Miguel Ramos Carrión nació en Zamora en 1848, en una España que aún buscaba el equilibrio entre el absolutismo que se derrumbaba y la modernidad que apenas despertaba. Desde muy joven sintió fascinación por la palabra: por su música, su ironía y su poder para retratar la vida común.
La vida le enseñó a escribir con el oído y con el corazón.
Su educación no fue académica, sino existencial. Aprendió de la calle y de los cafés literarios, donde la tertulia valía más que un diploma. Desde entonces su lenguaje fue natural, claro y humano.
El periodista que descubrió al dramaturgo
Ramos Carrión empezó en la prensa, el gran laboratorio de las ideas modernas. Allí pulió su ironía y su sentido crítico. Con el tiempo pasó al teatro, donde trasladó ese humor periodístico a la vida escénica. Sus sainetes y comedias retrataron la España real, la de los mercados, las tabernas y los amores sin gloria.
El periódico fue su universidad y el teatro su grado de honor.
Escribió para un público popular sin rebajar la inteligencia del texto, y eso lo convirtió en un autor querido por la gente común.
El poeta discreto y sincero
No buscó la fama ni la teoría, solo la verdad emocional. “El seminarista de los ojos negros” es la mejor prueba: una historia de culpa y ternura que tocó la fibra de un siglo entero.
Su poesía no grita: susurra.
Ramos Carrión logró un tono íntimo en medio de la épica romántica de su tiempo. Esa moderación, esa forma de emocionar sin exceso, lo hace moderno incluso hoy.
Un estilo entre la ironía y la ternura
Su obra es una mirada compasiva sobre la debilidad humana. Podía reírse de la sociedad, pero nunca de las personas. Su ironía no era sarcasmo, sino un modo de comprensión.
Fue un romántico sin gritos y un realista sin amargura.
Por eso su voz sobrevive entre los autores del XIX: porque equilibra razón y sentimiento sin quebrarse en ninguno de los dos extremos.
Legado y permanencia
Murió en 1915, cuando España ya entraba en una nueva era. Sin embargo, su nombre perdura gracias a la sencillez con que mostró la condición humana. Fue testigo y voz de un país que aprendía a reírse de sí mismo.
Su legado es haber convertido la empatía en estilo.
No fundó escuelas ni movimientos, pero dejó una lección vigente: la literatura no debe ser pretensión, sino honestidad.
Finalmente
Miguel Ramos Carrión fue un artesano de la palabra. Su vida enseña que la creación literaria no nace del ruido, sino de la escucha. Su obra es una puerta entre el humor y la melancolía, entre la fe y la razón.
Recordarlo es reconocer que la ternura también puede ser una forma de inteligencia.
*Si quieres escucharlo en la voz de: Víctor Manuel Lujan
(ByNotas de Libertad).

Desliza a la derecha para leer el siguiente título
/… Una mesa para el alma




Guía completa para saborear la Ciudad de México con los cinco sentidos
La ciudad que se descubre con el corazón
Hay urbes que se caminan con los pies, y otras que se recorren con el alma. La Ciudad de México pertenece a las segundas. En sus calles palpita un país entero, con sus heridas y sus resplandores. No hay visitante que la entienda sin sentirla, porque esta ciudad no se explica: se respira.
Cada piedra del Centro Histórico late con siglos de memoria, y cada esquina guarda una promesa de asombro.
Entre el bullicio de los mercados y el murmullo de las iglesias, la capital se revela como un territorio espiritual. Aquí, la historia no duerme: conversa. En sus avenidas se cruzan los imperios, los amores, las revoluciones y los silencios.
Caminarla es aprender que la fe, el arte y la vida caben en una misma respiración.
Por eso esta edición de Rincones y Sabores no ofrece una guía: ofrece un itinerario del alma. Siete lugares donde la Ciudad de México deja de ser mapa para convertirse en experiencia.
Siete destinos, una sola emoción
He elegido siete rincones que definen la esencia capitalina, siete capítulos de un mismo relato:
El Centro Histórico, donde México nació dos veces —una bajo el sol de los mexicas y otra bajo el eco de las campanas coloniales—;
el Castillo y Bosque de Chapultepec, donde los héroes, los emperadores y los paseantes comparten el mismo horizonte;
el Museo Nacional de Antropología, guardián de los dioses y espejo del pasado;
Coyoacán y la Casa Azul, donde el arte aprendió a doler con belleza;
Xochimilco, el corazón que aún flota sobre el agua;
la Basílica de Guadalupe y el Cerro del Tepeyac, donde la fe se volvió patria;
y Paseo de la Reforma, la avenida donde el país camina todos los días entre monumentos y sueños.
Siete lugares distintos, un solo país latiendo.
Cada uno guarda un tono, una enseñanza, una forma de mirar. No hay jerarquía entre ellos: juntos forman el retrato más humano de la capital.
No son destinos turísticos: son espacios del alma.
Historia, arte y fe: el alma que sostiene la ciudad
En esta ciudad, el pasado no es pasado. Es piedra, agua, canto y raíz. Desde el Templo Mayor que duerme bajo el Centro hasta las torres que se reflejan sobre Reforma, todo está vivo. Los siglos se mezclan sin pudor: los dioses prehispánicos y los santos cristianos comparten el aire; los museos dialogan con los parques; los templos se abren a los murmullos de la calle.
La Ciudad de México es la única donde la historia camina de la mano del presente.
El arte, la fe y la cotidianidad conviven como si se necesitaran. En el Tepeyac, las rodillas rezan; en Coyoacán, las manos pintan; en Xochimilco, la tierra canta. Todo forma parte del mismo milagro: el de un pueblo que se niega a olvidar de dónde viene.
Cada sitio de esta guía es un testimonio de permanencia.
Porque la capital no se mide por sus edificios, sino por la emoción que deja en quien la mira.
El asombro, aquí, es patrimonio nacional.
El sabor de lo que permanece
En la Ciudad de México, la vida también se come. Cada barrio tiene su propia voz culinaria: el olor a pan dulce del amanecer, el maíz de los antojitos, el café que acompaña las conversaciones eternas. Comer aquí no es un acto: es una ceremonia.
El sabor es otra forma de rezar.
En el Centro, los aromas de los portales mezclan siglos; en Coyoacán, las cocinas se vuelven refugios del alma; en Xochimilco, los sabores navegan entre flores y música. Los sabores capitalinos son, en realidad, la biografía de un pueblo que cocina como quien escribe poesía.
Cada platillo cuenta una historia que comenzó mucho antes de servirse.
Por eso, esta guía no solo recorre espacios: degusta sentimientos. Porque donde hay gusto, hay pertenencia; y donde hay pan y palabra, hay vida.
La Ciudad de México alimenta más que el cuerpo: alimenta la identidad.
Una ciudad que nunca termina
Nada en la capital ocurre una sola vez. Se puede volver mil veces al Zócalo y siempre será distinto. Los amaneceres sobre Reforma no repiten su luz, y el azul de Coyoacán cambia con cada estación. La ciudad envejece sin marchitarse; se renueva sin olvidar.
Aquí, la eternidad se disfraza de cotidianidad.
Por eso, visitar la Ciudad de México es una experiencia emocional. Es mirar hacia adentro mientras se mira alrededor. Es escuchar el pasado sin nostalgia y el presente sin miedo.
Cada paso en esta ciudad es un regreso a uno mismo.
En los siete lugares que propongo, el visitante encontrará más que paisajes: encontrará motivos para creer. Porque cuando una ciudad logra conmoverte, deja de ser destino y se vuelve casa.
La capital no se despide: se queda latiendo en quien la amó.
En resumen, la mesa está servida
Esta edición de Rincones y Sabores es una invitación abierta:
a caminar despacio,
a mirar con ternura,
a dejar que la historia entre por los cinco sentidos.
La Ciudad de México no es una escala: es un encuentro.
Quien la recorra con el alma entenderá que no hay viaje pequeño cuando se viaja hacia dentro. Siete lugares bastan para descubrir un país entero, porque en cada uno late un pedazo del corazón de México.
Esta guía no se lee: se vive. Y cada lector será, sin saberlo, un peregrino de lo que aún somos.
(By Notas de Libertad).

Música para recordar el ayer
Ricchi e Poveri: la melodía que unió a medio mundo




Cuando la alegría y la nostalgia se abrazaron en una sola canción.
Los días de Génova
En la Italia de finales de los años sesenta, cuando las calles de Génova olían a puerto y promesas, cuatro jóvenes decidieron juntar sus voces para contarle al mundo que la alegría también podía tener armonía. Franco Gatti, Angela Brambati, Marina Occhiena y Angelo Sotgiu dieron vida a Ricchi e Poveri en 1967, y sin saberlo, fundaron una de las agrupaciones más queridas de Europa.
Su nombre era ironía y esperanza: ricos en talento, pobres en fortuna.
Influenciados por la canción melódica italiana y la frescura del pop europeo, comenzaron interpretando temas ligeros pero profundamente humanos. Su primera gran oportunidad llegó en el Festival de San Remo de 1970, donde interpretaron La prima cosa bella. No ganaron, pero el país entero tarareaba ya su melodía.
Aquel día, Italia descubrió una nueva forma de ternura.
El público los adoptó de inmediato: eran un reflejo de la clase media que soñaba con la felicidad cotidiana.
Génova fue su cuna, pero el mundo se volvió su escenario.
Canciones que cruzaron el Mediterráneo
El éxito de La prima cosa bella les abrió las puertas del mundo discográfico. En 1971 presentaron Che sarà, una canción escrita por Jimmy Fontana y Franco Migliacci, que se convirtió en su pasaporte internacional. Con ella alcanzaron las listas de popularidad en Europa y América Latina.
La nostalgia se volvió idioma común en su voz.
Siguieron álbumes como E penso a te (1972) y Ricchi e Poveri (1973), donde consolidaron su estilo de coros luminosos y melodías simples pero envolventes. Sus letras hablaban de amor, familia y esperanza con una naturalidad desarmante.
Lo que otros complicaban con palabras, ellos lo decían cantando.
En la década de los setenta compartieron escenario con figuras como Al Bano y Romina Power, Mina y Gianni Morandi, llevando su armonía coral a todos los rincones del país.
Cantaban para recordar que el amor todavía era posible.
Los años dorados
A comienzos de los ochenta, Ricchi e Poveri vivió su apogeo. En 1981 lanzaron Sarà perché ti amo, tema incluido en el álbum E penso a te. La canción se convirtió en un fenómeno global: fue traducida a más de quince idiomas, versionada por artistas de toda Europa y América, y vendió millones de copias.
Fue la melodía que convirtió al amor en una fiesta.
Ese mismo año participaron de nuevo en San Remo, y aunque la competencia era feroz, su energía conquistó al público. En 1983 llegó Mamma Maria, otro clásico eterno que mezclaba humor, ritmo y cariño maternal.
Donde sonaba Ricchi e Poveri, sonreía la vida.
Entre 1980 y 1985 editaron discos emblemáticos como Voulez-vous danser, Dimmi quando, Ciao Italy, ciao amore y Buona giornata. Cada uno representaba un puente entre la alegría italiana y el pop internacional.
La década les pertenecía: eran la voz amable del tiempo.
Entre separaciones y permanencias
En 1981, la salida de Marina Occhiena marcó una herida profunda en la historia del grupo. La formación continuó como trío —Angela, Franco y Angelo—, pero el público no los abandonó. Su química seguía intacta.
La armonía sobrevivió al silencio.
Con cada disco, su sonido se hacía más maduro. En los noventa publicaron Buona giornata (1990) y Parla col cuore (1992), donde la producción moderna abrazaba el alma clásica del grupo.
Cambiaron los instrumentos, pero no la emoción.
Su éxito cruzó generaciones: mientras los padres bailaban sus viejos temas, los hijos descubrieron que también podían cantarlos. La televisión italiana los convirtió en íconos, y sus giras por España, México, Chile y Rusia confirmaron su dimensión universal.
Eran embajadores del optimismo.
La madurez del recuerdo
En el siglo XXI, Ricchi e Poveri siguió vivo como un eco de belleza persistente. En 2004 lanzaron el recopilatorio Perdutamente amore, que devolvió al público sus grandes éxitos remasterizados. En 2012 celebraron 40 años de carrera con un espectáculo en el que repasaron su trayectoria desde Che sarà hasta Mamma Maria.
El tiempo no los venció: los afinó.
En 2016, Franco Gatti anunció su retiro, dejando a Angela y Angelo al frente del grupo. Pero en 2020, durante el Festival de San Remo, el milagro ocurrió: los cuatro miembros originales regresaron al escenario después de casi cuarenta años.
Italia volvió a cantar su propia juventud.
Ese reencuentro se volvió histórico: lágrimas, ovaciones y la certeza de que algunas melodías jamás terminan.
Su música era un puente entre el pasado y el porvenir.
El eco que no se apaga
El fallecimiento de Franco Gatti en 2022 cerró un capítulo, pero no la historia. Angela y Angelo continúan girando, llevando las canciones a nuevos públicos. En Rusia, Chile, España o México, Ricchi e Poveri sigue significando lo mismo: alegría, esperanza, vida.
El amor sigue siendo su idioma.
En más de cinco décadas han vendido más de 20 millones de discos y han sido traducidos a decenas de lenguas. Sus melodías, aparentemente ligeras, esconden una sabiduría que solo el tiempo revela:
La felicidad también puede tener profundidad.
Hoy su repertorio acompaña bodas, amaneceres, carreteras y despedidas. Son parte de la memoria emocional del siglo XX, pero también una compañía luminosa para el XXI.
Ricchi e Poveri no envejecen: se repiten en la voz de quienes alguna vez amaron.
(By Notas de Libertad).
Sara Perche Ti Amo.
Che Sara.
Donde Estaras.
Ana Carolina: la confesión del alma brasileña




La voz que hizo del amor una herida luminosa.
Los primeros acordes
Nació en Juiz de Fora, Minas Gerais, el 9 de septiembre de 1974, en una casa donde la música no era un lujo: era el aire. Su madre cantaba samba, su padre tocaba violão, y su abuela le enseñó que una voz no se mide por la potencia, sino por la verdad que transmite. Desde niña, Ana Carolina escuchaba los discos de Elis Regina y Chico Buarque como si fueran oraciones.
Antes de entender el amor, entendió la melodía.
A los ocho años comenzó a tocar la guitarra, y a los doce ya componía canciones para sí misma, como si el futuro estuviera esperando detrás de cada acorde. La adolescencia la encontró en un entorno marcado por la timidez y la introspección; pero en el silencio, algo crecía: una voz grave, envolvente, distinta.
La música le sirvió de refugio cuando las palabras no alcanzaban.
Su familia vio en ella una artista, pero Ana Carolina vio en sí una sobreviviente: alguien destinada a hablar desde la vulnerabilidad.
Cada nota sería su forma de resistir al olvido.
El nacimiento de una voz
A los veinte años empezó a presentarse en pequeños bares de Minas Gerais. Su repertorio era una mezcla de bossa nova, samba y soul; su estilo, una alquimia de dulzura y desgarro. Los asistentes no sabían si escucharla o confesarse.
Su voz no cantaba: envolvía.
En 1999 lanzó su primer álbum, Ana Carolina, con el sello BMG. El disco fue una revelación. “Garganta”, su primer gran éxito, se convirtió en un himno de deseo contenido. En poco tiempo, pasó de los bares a los escenarios nacionales. Brasil la abrazó sin reservas.
Cada canción era un espejo donde el país se veía vulnerable.
Su figura rompía moldes: una mujer alta, de voz profunda y andrógina, con letras que hablaban de amor, deseo, culpa y ternura. No se parecía a nadie.
Ana Carolina no buscó un lugar en la música: lo inventó.
Entre el amor y la guitarra
Los años dos mil consolidaron su ascenso. Llegaron los álbumes Ana Rita Joana Iracema e Carolina (2001), Estampado (2003) y Dois Quartos (2007). En ellos, su voz maduró, se hizo más íntima, más confesional. Canciones como “Quem de Nós Dois”, “Encostar na Tua” o “Pra Rua Me Levar” marcaron una generación.
En sus letras, el amor es un campo de batalla donde nadie sale ileso.
Sus colaboraciones con artistas como Seu Jorge, Gilberto Gil y Maria Bethânia confirmaron su lugar entre los grandes nombres de la MPB. Pero Ana no cantaba para la industria: cantaba para las emociones que nadie se atrevía a nombrar.
Su guitarra no acompañaba su voz: dialogaba con su alma.
En cada álbum exploraba una nueva textura: la sensualidad del jazz, la poesía de la bossa, la furia del pop. Pero el corazón seguía siendo el mismo: un pulso de ternura herida.
Hizo de su vida una partitura imperfecta y honesta.
El alma expuesta
En una entrevista, confesó su bisexualidad sin dramatismo ni espectáculo. Lo hizo con naturalidad, como quien abre una ventana. Desde entonces, su figura se convirtió en un símbolo de libertad emocional y autenticidad artística.
Cantó sin miedo lo que otros temían sentir.
Sus canciones comenzaron a leerse como declaraciones de identidad: historias de amor sin etiquetas, donde la piel y el alma no tienen género. En una sociedad conservadora, su transparencia fue un acto de resistencia.
La vulnerabilidad, en su voz, se volvió revolución.
Su público encontró en ella una cómplice. Cada concierto se convirtió en una catarsis colectiva donde el dolor y la belleza compartían escenario.
Ana Carolina no solo cantó el amor: lo desnudó.
Madurez y riesgo
Con los años, su arte se volvió más arriesgado, más introspectivo. N9ve (2009), #AC (2013) y Fogueira em Alto Mar (2019) muestran una artista en permanente reinvención. Combina géneros, experimenta con la electrónica, el blues, la palabra hablada.
La madurez no la volvió prudente: la volvió libre.
También incursionó en la pintura y la poesía; publicó libros y expuso sus obras. Su creatividad es una casa con muchas ventanas. En el escenario, mezcla humor, dramatismo y complicidad con el público: un ritual de cercanía.
Sabe que el arte no cura, pero acompaña.
En cada nueva obra hay una búsqueda: reconciliar lo vivido con lo que aún duele.
Su carrera no es una línea ascendente, sino una espiral hacia el centro del alma.
La herida luminosa
Hoy, Ana Carolina es una de las voces más reconocidas de Brasil y de toda Iberoamérica. Su legado no está solo en los premios, sino en la forma en que logró unir la música con la confesión emocional.
Transformó el dolor en un idioma compartido.
Su voz sigue siendo una cicatriz hermosa, una huella que no se borra. En cada verso, late una historia personal que se vuelve universal.
Nadie sale igual después de escucharla.
El amor, para ella, no es promesa ni salvación: es el escenario donde la vida se vuelve canción.
Ana Carolina no canta para olvidar: canta para recordar que sentir todavía es un milagro.
(By Notas de Libertad).
E Isso Ai.
Garganta.
Confesso.

“Casa de Arena y Niebla”
De: Andre Dubus III



Resumen:
Entre la arena y la culpa: la tragedia de un hogar perdido
La historia de dos almas que se desmoronan en nombre de la dignidad y del sueño americano.
La casa arrebatada
La historia comienza con un error, uno de esos descuidos burocráticos capaces de destruir una vida. Kathy Nicolo, una joven mujer marcada por el abandono y el divorcio, pierde su casa en la costa de California por un supuesto impago de impuestos. Ella no debía nada, pero el aviso nunca llegó. Cuando la realidad la alcanza, el hogar de su infancia ya ha sido embargado y vendido.
La pérdida de una casa puede parecer un trámite; en realidad, es la demolición de una identidad.
En ese mismo instante, un hombre llamado Massoud Amir Behrani, ex coronel del ejército iraní exiliado en Estados Unidos, compra la propiedad con los ahorros que le quedan. En su mente, la casa no es un negocio: es la posibilidad de recuperar su dignidad perdida, de ofrecer a su esposa Nadi y a su hijo Esmail una vida decente.
El sueño americano empieza, muchas veces, con una puerta ajena.
Behrani pinta, repara, reconstruye cada muro con la precisión de un soldado y el orgullo de quien ha sobrevivido al destierro. Pero en ese mismo gesto empieza la tragedia.
Dos personas miran la misma casa: una ve su pasado, la otra su redención.
La mujer que se niega a desaparecer
Kathy no logra aceptar la pérdida. Lucha con el vacío, con el alcohol, con la soledad que se adhiere como polvo. Comienza a merodear la casa, estaciona su coche frente al jardín, observa desde la acera las cortinas que antes le pertenecían.
Cuando la nostalgia se vuelve obsesión, la cordura se vuelve un lujo.
Su desesperación atrae a un hombre: Lester Burdon, un oficial de policía que la mira con compasión y termina cayendo en el torbellino. Pronto, la ayuda se convierte en deseo, y el deseo en una fuerza destructiva. Kathy lo arrastra sin querer hacia su caída.
Behrani, por su parte, observa a la mujer con una mezcla de incomodidad y desconcierto. No comprende el idioma del dolor ajeno; para él, la justicia se mide en papeles firmados.
Pero no hay documento que legitime la tristeza.
A medida que Kathy insiste en recuperar lo que perdió, ambos comienzan a entender que lo que defienden no es solo una casa, sino su propio derecho a existir.
El precio del orgullo
Lester, consumido por los celos y la furia, decide intervenir. Con su placa y su autoridad, presiona al coronel Behrani para que devuelva la casa. No actúa por justicia: actúa por amor confundido. Behrani, ofendido por el tono del policía, responde con la rigidez del militar que alguna vez fue.
El orgullo es el arma más letal de los hombres rotos.
Nadi, la esposa, percibe el peligro. Le ruega a su marido que suelte la casa, que no arriesgue su paz por un pedazo de tierra. Pero el coronel siente que si cede, todo lo que ha reconstruido en el exilio se desmoronará.
A veces no defendemos lo que amamos; defendemos lo que nos queda de nosotros mismos.
Kathy, cada vez más desesperada, pierde el control. Bebe, llora, se culpa. La casa parece observarla desde lejos, indiferente a su sufrimiento.
Ninguna casa es culpable, pero todas guardan fantasmas.
La tragedia en la puerta
Una noche, Kathy intenta suicidarse frente a la casa. Behrani la ve y, movido por la compasión, la lleva adentro. Nadi la cuida. Es un instante humano en medio del desastre: la víctima y el supuesto culpable compartiendo el mismo techo.
A veces la bondad llega demasiado tarde.
Pero Lester, fuera de sí, llega armado. Irrumpe en la vivienda, toma a la familia Behrani como rehenes y exige que devuelvan la casa a Kathy. En su mente, aún puede corregir el error, rescatar la justicia. En realidad, solo está acelerando la catástrofe.
Durante el forcejeo, Esmail, el hijo, trata de desarmar al policía. En el caos, un disparo retumba. El muchacho cae al suelo. El silencio que sigue no es de miedo: es de destrucción.
Cuando la culpa encuentra su eco, ya no hay nada que salvar.
La arena se hunde
El coronel Behrani recoge el cuerpo de su hijo. No grita. No llora. Solo lo sostiene. La guerra que había dejado atrás lo alcanza al fin en suelo americano. Comprende que nada, ni el dinero ni la casa ni su honor, pueden rescatarlo del vacío.
Esa noche prepara un té con veneno para su esposa Nadi. Ella obedece, lo bebe, sin preguntar. Luego, él se recuesta junto a ella, abre la llave del gas y espera.
El amor, cuando no tiene salida, se convierte en un pacto con la muerte.
Kathy llega minutos después. Encuentra los cuerpos, siente el gas, el horror. No puede gritar: solo se derrumba. La casa está en silencio. El aire es denso, como si la niebla hubiera entrado a vivir ahí.
La tragedia nunca necesita testigos; se basta a sí misma.
Entre la arena y la culpa
Kathy Nicolo sobrevive, pero el mundo que conocía ha desaparecido. Se queda sola, mirando una casa que ya no le pertenece a nadie. El coronel defendió su honor, ella defendió su pasado, y ambos terminaron enterrados bajo la misma arena.
Entre la arena y la culpa no hay vencedores, solo sobrevivientes.
La novela cierra sin redención. La niebla cubre todo, y el hogar que fue símbolo de esperanza se vuelve mausoleo moral. Dubus III no escribe una historia de buenos y malos: escribe la tragedia de dos personas atrapadas entre el orgullo y la pérdida.
Lo que ambos buscaban no era una casa, sino un lugar donde el alma pudiera descansar.
El título —“Casa de arena y niebla”— resume la esencia: todo lo que construimos sobre el deseo o la culpa termina por desmoronarse. La arena es la materia de la vida, y la niebla, la confusión que nos impide vernos a nosotros mismos.
Nadie puede habitar para siempre en la niebla. Pero todos, alguna vez, levantamos una casa sobre la arena.
Sobre el autor:
André Dubus III: el arquitecto de las grietas humanas
Del silencio de la periferia al eco de la conciencia moral
Infancia entre los márgenes
André Dubus III nació el 11 de septiembre de 1959 en Oceanside, California, pero creció en Massachusetts, entre las ciudades pequeñas donde el frío se mezcla con la precariedad y los sueños. Su infancia fue marcada por la inestabilidad y la ausencia: su padre, André Dubus II, fue un reconocido cuentista y ensayista, admirado por su sensibilidad moral, pero su vida familiar estuvo llena de rupturas y silencios.
El pequeño André creció en una casa donde las palabras tenían peso, pero el amor se medía en ausencias.
Antes de escribir, aprendió a observar el vacío.
Cuando sus padres se separaron, la familia cayó en la pobreza. Dubus trabajó desde joven en empleos físicos —construcción, limpieza, guardias nocturnas—, y esa experiencia moldeó su visión del mundo: la dignidad del trabajo manual, el esfuerzo de quienes no son escuchados y la brutalidad del sistema social estadounidense.
La educación del sobreviviente
Estudió en la Universidad de Texas en Austin, donde comenzó a escribir relatos cortos mientras se mantenía con trabajos temporales. A diferencia de su padre, que era un escritor meticuloso y religioso, André hijo buscó un lenguaje más terrenal, violento y contemporáneo, capaz de retratar el conflicto entre la moral y la supervivencia.
Durante años fue boxeador amateur, experiencia que lo marcaría profundamente. En sus memorias contaría que el ring lo ayudó a entender el miedo, la resistencia y la ira, tres emociones que luego trasladó a la escritura.
Su literatura nace del cuerpo antes que del intelecto.
En sus clases y entrevistas suele decir que escribe no para entender el mundo, sino para “quedarse quieto dentro de él”, como si cada historia fuera un intento de contener el caos que lo habita.
El salto literario
Su primer libro, The Cage Keeper and Other Stories (1989), reunió cuentos sobre personajes marginados: presos, obreros, mujeres atrapadas en vidas sin salida. Aunque tuvo poca repercusión, llamó la atención por su honestidad y su fuerza narrativa.
Su consolidación llegó con la novela House of Sand and Fog (1999), traducida como Casa de arena y niebla, que se convirtió en un fenómeno literario y fue finalista del National Book Award. La obra fue adaptada al cine en 2003 por Vadim Perelman, protagonizada por Ben Kingsley y Jennifer Connelly, y recibió tres nominaciones al Óscar.
Esa historia marcó su nombre en la literatura estadounidense contemporánea: la tragedia de dos seres que defienden la dignidad hasta destruirse.
El éxito lo catapultó, pero Dubus siguió escribiendo con la misma crudeza y compasión. No se volvió complaciente ni buscó repetir su fórmula: cada libro posterior exploró otra herida.
Los años de madurez
En 2008 publicó The Garden of Last Days, inspirada en los atentados del 11 de septiembre, una novela donde entrelaza la fragilidad de la vida cotidiana con la violencia del fanatismo. El libro fue elogiado por su capacidad de retratar la humanidad detrás del horror.
Luego vinieron Dirty Love (2013), una colección de historias cruzadas por el deseo y la soledad, y su aclamada memoria Townie (2011), donde narró su juventud marcada por la pobreza, la rabia y la redención a través de la escritura y el perdón.
“Townie” no es solo su autobiografía: es su ajuste de cuentas con el dolor.
En ella confiesa cómo la violencia de las calles lo formó tanto como la literatura de su padre, y cómo cada golpe, literal o simbólico, se convirtió en un intento de recuperar ternura.
El estilo y la mirada
Dubus III escribe con una mezcla de compasión y brutalidad. Sus personajes viven al borde de la desesperación, atrapados en dilemas morales donde nadie tiene razón del todo. Sus historias no buscan moralejas, sino verdad: la del alma humana frente al fracaso.
Su lenguaje es cinematográfico, pausado, lleno de silencios y gestos. A menudo utiliza la casa, el cuerpo y el desarraigo como metáforas de la identidad. No idealiza el dolor, pero tampoco lo elude: lo enfrenta con una honestidad que incomoda y conmueve.
En su mundo no hay héroes, solo seres que intentan no hundirse.
Esa tensión moral lo ha convertido en uno de los escritores más respetados de su generación, heredero del realismo moral norteamericano, junto a autores como Richard Ford o Tobias Wolff.
El hombre detrás del escritor
Hoy, André Dubus III vive en Massachusetts, donde enseña escritura creativa en la Universidad de Massachusetts Lowell. A pesar de su reconocimiento, mantiene un perfil bajo. No busca el espectáculo literario; busca el silencio, la rutina, la observación.
Está casado con la artista Fontaine Dollas y tiene tres hijos. Sus días transcurren entre clases, caminatas y escritura. Habla poco de política, mucho de compasión. Suele decir que no escribe sobre lo que sabe, sino sobre lo que lo asusta.
“Escribo para entender cómo la gente sobrevive al amor y a la pérdida”, repite.
Esa frase podría resumir toda su obra: una exploración constante del alma humana, donde la fragilidad no es debilidad, sino el territorio donde aún es posible la esperanza.
(By Notas de Libertad).


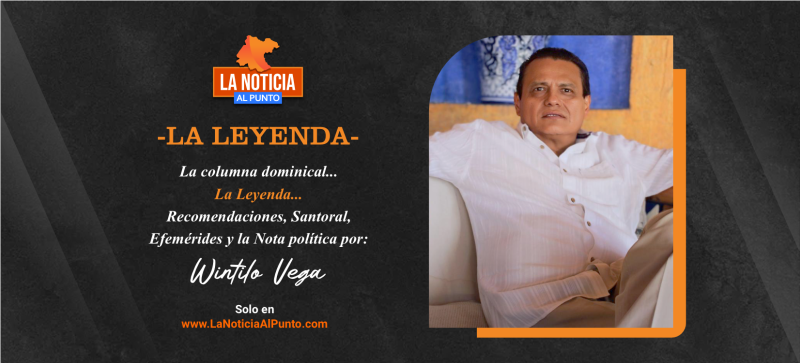


/… 50 domingos de voz viva
La historia de una columna que aprendió a respirar entre la palabra y el silencio
El primer domingo y el fuego de la palabra
Cuando escribir fue un acto de fe
El comienzo sin promesa
Ninguna historia empieza con un aplauso: empieza con un temblor. Así nació La Leyenda, una madrugada de domingo donde la palabra no buscaba ser leída, sino sobrevivir.
El arranque fue frágil y honesto: una voz buscando aire en un país de ruido.
El primer texto salió al mundo con pudor y coraje: no prometía nada, pedía oportunidad.
La página en blanco era espejo y reto a la vez.
El país parecía desmoronarse entre noticias grises, y escribir fue una forma de respirar bajo el agua.
Había que decir para poder seguir viviendo.
No escribí para convencer a nadie, sino para recordar que aún quedaba voz en medio del estruendo.
La convicción era pequeña, pero entera.
Así empezó esta historia: con el pulso temblando y la certeza de que la palabra todavía podía salvarnos.
Cuando la palabra se levantó del polvo
El segundo domingo dejó de ser intento y se volvió latido: la columna respiró por sí misma.
El texto ya no era prueba, era camino.
Comprendí que escribir no es registrar lo que pasa, sino devolverle sentido a lo que parece perdido.
Nombrar es rescatar del olvido.
Cada edición fue un ladrillo en una casa hecha de tinta, duda y coraje.
La arquitectura era moral antes que literaria.
Desde las grietas del país, la columna levantó su pequeña catedral de palabras.
No era templo de certezas: era refugio de preguntas.
En el intento de nombrar el dolor, nació también la posibilidad del consuelo.
Los domingos como trinchera
Los domingos dejaron de ser descanso: se volvieron vigilia, ritual, compromiso.
El reloj marcaba urgencia, no horarios.
Cada texto era un combate contra la indiferencia: recordar que México aún respira.
La tinta aprendió a ser respiración.
La columna no se escribía con tinta, sino con memoria y desvelo.
El insomnio se volvió aliado.
Aprendí que el silencio también tiene ruido y hay que enfrentarlo con la frase justa.
Buscar la palabra era buscar oxígeno.
Desde entonces, La Leyenda se convirtió en mi manera de estar en el mundo.
Los lectores invisibles
Nunca supe quién fue el primer lector, pero sí la primera respuesta: “Gracias por escribir lo que muchos callamos”.
Ese mensaje justificó todas las madrugadas.
Comprendí que escribir no es hablar solo: es compartir el eco con quienes ya no gritan.
La lectura es una forma de abrazo.
Los lectores se volvieron cómplices: almas dispersas que coinciden en el mismo párrafo.
Así nació la comunidad que resiste en silencio.
Ellos le dieron cuerpo a la columna: la convirtieron en refugio y en resistencia.
Sin lectores, no hay casa posible.
Cada lectura fue una pequeña rebelión contra la costumbre de callar.
El temblor y la certeza
Hubo semanas de cansancio y miedo a repetirme, pero siempre ganó la voz.
El deber era más fuerte que la duda.
Los temas —política, memoria, fe, cultura, justicia— encontraron su tono en el mismo corazón.
El hilo conductor era la dignidad.
En La Leyenda aprendí que la palabra no se impone: se gana.
Cada párrafo es un voto por el país que soñamos.
Cincuenta domingos después, escribir sigue siendo un acto de fe.
La constancia es la forma más humilde del valor.
Mientras haya domingo, habrá fuego.
El pacto con el próximo domingo
La columna no termina: se prolonga hacia el siguiente amanecer.
El futuro cabe en una página en blanco.
El país sigue exigiendo palabras limpias y miradas valientes.
La tinta no se negocia, se honra.
Escribir La Leyenda se volvió la forma de agradecer estar vivo y atento.
Contar es cuidar.
Cada entrega es un compromiso con quienes leen y con quienes ya no pueden hacerlo.
La memoria nos convoca a seguir.
Si algo aprendí en estos cincuenta domingos es que la palabra se sostiene cuando la sostiene la gente.
El eco de los nombres y la memoria de los temas
Cómo La Leyenda aprendió a ser muchas voces sin perder su corazón
Una columna que se volvió constelación
Desde los primeros meses, La Leyenda empezó a multiplicar su voz como si cada tema pidiera su propio espacio para respirar.
La columna dejó de ser una sola mirada: se convirtió en una constelación de tonos, de ritmos, de lenguajes.
No nació de un plan editorial, sino de una necesidad vital: hablar del país desde todos sus ángulos.
Política, historia, fe, memoria, cultura, sabor: cada uno se volvió su propio idioma dentro del mismo cuerpo.
Así surgieron las secciones: no como compartimentos, sino como latidos.
Cada domingo abría sus ventanas y el lector elegía desde dónde mirar el amanecer.
El índice de La Leyenda terminó siendo un mapa emocional del país.
Y en cada ruta, una misma certeza: la palabra puede ser casa, mesa, espejo y camino.
La columna se volvió coral: distintas voces, un solo pulso.
Pláticas con el Licenciado 1 y 2: la memoria que conversa
Pláticas con el Licenciado nació para reconciliarme con la política desde la memoria.
Era mi manera de volver a hablar con los días que alguna vez me dolieron o me hicieron creer.
En cada entrega converso con el pasado: con los que soñaron, los que lucharon, los que perdieron y los que todavía esperan.
Ahí la política no es cálculo, sino humanidad.
Pláticas con el Licenciado 1 fue el origen: el reencuentro con las voces que me formaron.
Pláticas con el Licenciado 2 se convirtió en el eco más íntimo de mi vida pública: la emoción detrás del discurso.
No hay nostalgia en esas páginas, hay gratitud.
Y el lector lo sabe: lo que se escribe ahí no busca aplauso, busca comprensión.
Son recuerdos, sí, pero también advertencias.
Agenda del Poder: la verdad bajo la lupa
En Agenda del Poder la pluma se convierte en faro. No hay complacencia: hay precisión.
Aquí se revisa el pulso político con la calma del que ha estado dentro y sabe dónde duelen las grietas.
No escribo para acusar, sino para comprender.
La crítica no se grita: se construye con datos, contexto y ética.
Cada texto nace del asombro ante la fragilidad del poder y de la terquedad de la esperanza.
Porque el país no se cambia desde el odio, sino desde la claridad.
La Agenda se volvió también conciencia: un recordatorio de que vigilar lo público es un deber privado.
Nadie tiene derecho a mirar hacia otro lado.
En sus líneas hay fuego, pero también respeto.
Alimento para el Alma: el respiro necesario
Después del análisis, llega el silencio que sana. Alimento para el Alma es la respiración profunda del domingo.
Allí descansa la emoción que el país nos arrebata entre semana.
No es una sección, es una pausa. Un alto para mirar hacia dentro y recordar que seguimos vivos.
A veces con un poema, a veces con una oración laica.
La belleza no es ornamento, es defensa.
Por eso, en ese espacio, la palabra se quita los zapatos.
Cada lectura ahí es una tregua.
Un recordatorio de que el alma también paga impuestos y necesita descanso.
Ese rincón nació para que el lector no olvide que todavía se puede sentir.
Rincones y Sabores: la geografía del alma
Rincones y Sabores es más que gastronomía: es la historia que se mastica y se camina.
Allí contamos edificios, plazas, calles, cocinas y memorias.
Cada ciudad es un personaje, cada plato, un capítulo.
León, Guanajuato, Celaya, Irapuato, San Miguel, Pénjamo: todas hablan con aroma y piedra.
Los restaurantes y los paseos se vuelven pretextos para narrar lo invisible: la identidad.
El gusto como patria, el viaje como introspección.
Nada está ahí por casualidad: cada reseña es una crónica, cada dirección, una historia.
Y así, entre sabor y paisaje, el país se vuelve íntimo.
Rincones y Sabores recuerda que México también se escribe con el paladar y con los pasos.
Del Cielo a la Historia y las otras melodías del tiempo
Del Cielo a la Historia guarda los días, las fechas, los nombres que tejieron nuestra identidad.
Allí el calendario se vuelve espejo.
Cada efeméride, cada santo, cada conmemoración, recuerda que el tiempo también tiene memoria.
Nada es solo pasado si se aprende de él.
Al Ritmo del Corazón rescata canciones y artistas que son parte del alma colectiva.
Y Qué leer esta semana abre libros como quien abre ventanas.
En esas secciones, el país se escucha y se lee.
El arte se convierte en ciudadanía.
Así, la historia, la música y la literatura completan el retrato.
El país contado por sus fragmentos
Hoy, después de cincuenta domingos, sé que cada sección es una forma distinta de decir México.
La política lo describe, la historia lo explica, la música lo acompaña, la comida lo abraza.
La Leyenda no es una columna: es un espejo donde cabemos todos.
Desde el poder hasta la plaza, desde el poema hasta la noticia.
Cada domingo es un país en miniatura: a veces áspero, a veces luminoso, pero siempre vivo.
Y en ese retrato plural late la convicción de quien escribe para comprender, no para convencer.
Así se completó el mapa: el de los temas, los nombres, los sabores y las causas.
El de una voz que se multiplica sin perder su raíz.
A quienes cada domingo eligen creer en la palabra: gracias.
El corazón guanajuatense de La Leyenda
El territorio donde la palabra aprendió a quedarse
El origen en una tierra que respira historia
Guanajuato no fue solo el lugar donde nació la columna: fue la semilla que le dio voz y sentido.
Cada piedra, cada plaza, cada esquina guarda un susurro que empuja a escribir.
Aquí la palabra no se improvisa, se madura con el tiempo y el polvo de los caminos.
Las letras huelen a cantera, saben a mezcal y suenan a campana.
Desde León hasta San Miguel, cada domingo se escribe con la luz de una ciudad distinta.
Cada una tiene su tono, su ritmo, su forma de decir “presente”.
La Leyenda nació aquí porque aquí la historia no es pasado: es diálogo.
Y ese diálogo sigue latiendo entre el murmullo del comercio, la misa y la música de la calle.
Guanajuato le enseñó a la palabra a quedarse, a no huir del silencio.
El paisaje como maestro
Escribir desde Guanajuato es aprender de su geografía.
Las montañas enseñan paciencia; los valles, humildad; las minas, profundidad.
Cada curva del terreno se parece a una frase que busca su equilibrio.
No hay texto plano donde la tierra es relieve.
Desde los portales de León hasta las cúpulas de Salamanca, el horizonte dicta su propio ritmo.
Y uno solo debe escuchar.
Las ciudades del estado no se leen: se escuchan.
Y en esa cadencia se construye la respiración de La Leyenda.
Por eso los domingos no empiezan en la redacción: empiezan en el paisaje.
Los lectores del terruño
Los lectores guanajuatenses fueron los primeros en escuchar y responder.
Le dieron a la columna su medida humana y su tono cercano.
No leen por costumbre, sino por afecto. Saben que cada texto lleva algo de ellos.
Una calle conocida, un mercado, una historia que se parece a la suya.
Sus mensajes no llegan con pretensión literaria, sino con verdad.
Un saludo en el mercado, una nota en la misa, una frase en voz baja: “Lo leí el domingo”.
La columna encontró en ellos su raíz y su familia.
Porque antes que audiencia, son comunidad.
Guanajuato es la primera voz que contesta cada semana.
El eco que cruza fronteras
Desde este corazón provincial, la voz viajó más lejos de lo que imaginó.
Llegó a estados y ciudades que nunca visité, pero que reconocen el tono.
No fue estrategia: fue autenticidad. Lo local se volvió universal por su verdad.
La palabra guanajuatense no pretende, simplemente es.
El lector de fuera percibe en ella un país más sincero, más humano.
Porque escribir desde la raíz es hablar en idioma nacional.
Guanajuato, sin proponérselo, se volvió metáfora del país que aún resiste.
Y La Leyenda su carta de presentación.
Desde esta tierra pequeña, se escribe para un país entero.
La historia que enseña a mirar
Aquí todo recuerda el valor del tiempo: los templos, los museos, las fachadas y los callejones.
Por eso La Leyenda no escribe al instante: escribe al ritmo de lo eterno.
El eco de Hidalgo y Juárez sigue flotando, no como monumento, sino como advertencia.
La libertad aún se escribe con letra diaria.
Cada artículo es también homenaje a la historia que no se resigna.
Porque en Guanajuato, el pasado no se contempla: se consulta.
La columna hereda esa costumbre: revisar los hechos sin miedo al espejo.
Ahí está la lección de esta tierra: que la historia no pasa, enseña.
Y escribir es aprenderla de nuevo cada semana.
El alma que sostiene la voz
Guanajuato no solo inspira: acompaña.
Su gente, sus silencios, sus ritos, dan sustancia a la columna.
Cada domingo se escribe con la calma de quien mira al Cerro del Cubilete y recuerda lo sagrado de estar vivo.
La fe aquí no se impone, se comparte.
Los portales, los cafés, las campanas, los mercados: todo se vuelve coro.
El periodista y el ciudadano se confunden en la misma voz.
Escribir desde aquí es escribir con los pies sobre piedra y el alma en el aire.
Por eso cada palabra pesa y vuela al mismo tiempo.
Porque todo lo que se escribe en Guanajuato termina siendo parte de México.
El umbral del año: la palabra que aprendió a quedarse
Cincuenta domingos y el eco que anuncia el nuevo tiempo
La víspera de un año encendido
Cincuenta domingos después, escribir ya no es un hábito: es una forma de estar vivo.
Cada entrega fue un paso, cada palabra, una semilla.
No hay cansancio cuando se escribe desde la convicción.
El tiempo no desgasta la voz, la pule.
Al mirar atrás, no encuentro textos: encuentro huellas.
Cada una marcó su propio rumbo en la arena del país.
Y aunque faltan dos columnas para el año, ya se siente el aire de lo conseguido.
Hay algo de celebración en cada silencio.
Porque llegar hasta aquí no fue rutina, fue resistencia.
Y resistir es, también, una forma de amar.
El peso y la levedad del oficio
Aprender a escribir cada semana fue aprender a sostener el alma con letras.
La palabra pesa, pero también aligera.
Cada domingo enseñó una lección: que la disciplina es una forma de fe.
No hay descanso posible cuando se sirve al verbo.
Al principio la columna era desvelo; hoy es equilibrio.
La constancia le dio voz, y el país le dio sentido.
Ser cronista dominical no es tener oficio, es tener destino.
Y en ese destino, la tinta se volvió oración.
La Leyenda encontró su tono no en el ruido, sino en la calma de quien escribe con gratitud.
Ahí reside su permanencia.
Los lectores, guardianes del fuego
Cada lector ha sido un guardián del fuego que sostiene este proyecto.
Nadie llega solo a cincuenta domingos.
Las miradas que leen completan las frases que el autor apenas intuye.
Ellas encienden lo que el texto insinúa.
De cada rincón de Guanajuato, de cada palabra compartida, la columna recibe oxígeno.
El lector es su aire, su frontera y su hogar.
Por eso escribir no es soltar, es regresar.
A los ojos que esperan, a la fe que escucha.
El eco de la gente es el verdadero aplauso.
El más honesto, el más necesario.
El país visto desde la palabra
Escribir durante un año casi entero es mirar al país como quien mira un espejo antiguo: dolido, pero aún reflejante.
Cada domingo mostró una grieta y una esperanza.
Las historias de poder, de arte, de fe, de amor, se cruzaron sin plan: solo con la intención de entender.
El país cambió, pero también el modo de escribirlo.
La Leyenda aprendió a no juzgar, sino a acompañar.
A nombrar lo que duele sin herir, a agradecer lo que cura sin endulzar.
Desde Guanajuato hasta el último rincón donde llega su voz, la columna es testigo.
Y en ese testimonio descansa su verdad.
No escribe sobre México: escribe desde México.
Esa es su manera de permanecer.
El aprendizaje del silencio
En medio de tanta palabra, también hubo silencios.
Semanas en que escribir dolía más que callar.
Pero el silencio enseñó lo que la voz no sabía: que a veces se dice más con una pausa que con un párrafo.
La calma también comunica.
Cada espacio en blanco fue un gesto de respeto hacia lo que no podía nombrarse.
Y el lector lo entendió.
Aprender a callar fue el siguiente paso para escribir mejor.
Ahí se purificó la voz.
Porque la palabra solo vale cuando sabe cuándo detenerse.
Y ese equilibrio es lo que mantiene viva a La Leyenda.
El nuevo tiempo
Ahora, dos columnas antes del año, la columna se mira en el espejo del porvenir.
Y sonríe, no por vanidad, sino por conciencia.
El camino recorrido no es pasado, es raíz.
Y desde esa raíz se levantará el nuevo tiempo.
No será una más entre las columnas: será la que aprendió a quedarse.
Porque sobrevivir cada domingo también es escribir historia.
El fuego del inicio sigue intacto, solo más sabio, más contenido, más humano.
Y el país sigue ahí, esperándola cada amanecer de domingo.
El domingo de cumplirse un año, la edición 52 de La Leyenda marcará al siguiente domingo como uno diferente, ya no será uno más: será el primero del nuevo tiempo.
(By Notas de Libertad).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



































