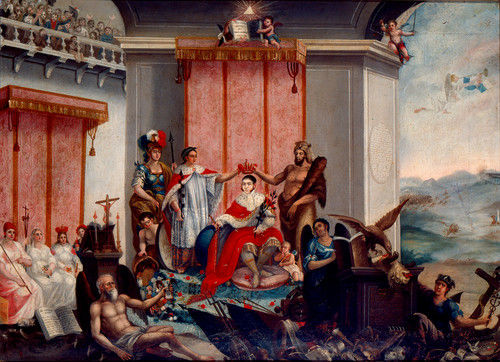LA LEYENDA
37

La Leyenda 37
Lo que no se dice allá afuera, aquí se escribe con el alma abierta
Hay semanas donde todo parece ruido. Todo gira, todo arde, todo grita.
Pero debajo del estruendo, hay algo más: un temblor que nadie nombra, pero todos sentimos.
La Leyenda 37 nace para eso. Para mirar donde nadie más mira. Para escuchar lo que otros callan. Para decir, sin estridencias, lo que todavía importa.
Esta edición no llega a dar respuestas. Llega a sostenerte la mirada, cuando todo lo demás ha preferido desviarla.
Aquí la política no se grita: se analiza con los pies en la tierra.
Aquí los sucesos no se embellecen: se entienden desde la raíz, con claridad y sin desprecio.
Aquí no hay voces únicas: hay ideas que se respetan, aunque no se compartan.
En Pláticas con el Licenciado, las historias regresan con su dignidad intacta. Vidas, nombres, trayectorias. Relatos que no buscan juzgar, sino comprender.
Historias que no son anécdota: son espejo.
Porque hay muchas formas de contar un país, pero pocas lo hacen desde el corazón, y con el oído atento al silencio de los demás.
También está lo otro. Lo profundo. Lo que no se cubre, ni se debate, ni se mide en encuestas:
—La casa donde nacen los gestos verdaderos.
—El poema que arde sin quemar.
—La canción que no se olvida aunque pasen las décadas.
—La fecha que el calendario no grita, pero el alma sí.
Todo eso también está aquí. Porque esta columna no solo informa: acompaña.
La Leyenda 37 no te pide que estés de acuerdo.
Solo te pide que sientas sin miedo. Que pienses más lento. Que abraces la duda.
Que leas con el corazón abierto y la mirada encendida.
Este domingo no vienes por certezas.
Vienes porque sabes que aquí hay algo que todavía se parece a la verdad.
Una verdad sin maquillaje. Sin violencia. Sin atajos.
Una verdad dicha con palabras que no quieren lucirse, solo quedarse contigo un rato más.
La Leyenda 37 ya está aquí.
No va a darte respuestas fáciles.
Pero sí puede regalarte algo más raro y más valioso: una pausa, una herida que piensa, una página que no olvida.
Soy Wintilo Vega Murillo,
y escribo para quienes aprendieron a quedarse,
incluso cuando todo les decía que se fueran.

Índice de Contenido
-Bienvenida.
/… Donde el ruido ya no nos distrae
Una columna para quienes aprendieron a mirar sin bajar la voz
(By Notas de Libertad).
————————————————————————
-Pláticas con el Licenciado 1
/… El día que la serenidad nos visitó
Cuando el Dalai Lama caminó entre curules y dejó una huella de paz más fuerte que cualquier consigna
(By operación W).
————————————————————————-
-Agenda del Poder:
/… El cauce del consenso: cuando el agua une lo que la política dividió
En Guanajuato, el desafío del agua ha dejado de ser solo una crisis técnica para convertirse en una prueba de gobernabilidad. El mayor mérito del gobierno estatal no ha sido imponer soluciones, sino construirlas con diálogo, argumentos y acuerdos.
/… Los 75 millones que rugen en secreto
El millonario favor de Diego Sinhue al Club León, y la estela de sus excesos que no cesa
/… Una extraña en casa: el desastre de Cristina Villaseñor en Economía
Economía intervenida: el costo de no conocer el estado
Cuando una institución se vacía por dentro, el colapso no se anuncia con ruido: se respira en el silencio tenso de quienes ya no se atreven ni a proponer.
/… El fiscal del espectáculo: justicia sin sustancia y reflectores sin resultados
Guanajuato no necesita una estrella mediática en la Fiscalía, sino un servidor público que entienda que los reflectores no dictan sentencias, y que los aplausos no son justicia.
/… Juan Manuel Oliva Ramírez: sembrando un nuevo futuro republicano desde Guanajuato
/… La derrota de Alejandra Gutiérrez: cuando el marquesineo no mueve votos
La elección juvenil nacional del PAN dejó muchas lecciones. Pero la más dura fue para quien intentó imponer, sin estructuras ni respaldo, una decisión personal disfrazada de estrategia política.
/… Dinero público, fiesta pública: el reclamo por una feria transparente
Una celebración histórica exige reglas claras y cuentas abiertas
(By Operación W).
————————————————————————-
-Alimento para el alma.
“Coloquio amoroso”
Santa Teresa de Jesús
Sobre el poema.
La danza espiritual entre el alma y su Dios
El umbral del misterio: amor que interroga
Sobre el autor.
Teresa de Jesús: el fuego que aprendió a decirse
Mística, fundadora, escritora... y mujer que ardió sin apagarse nunca
*Si quieres escucharlo en la voz de: Sonia L. Rivas-Caballero
(By Notas de Libertad).
————————————————————————-
-“Rincones y Sabores: La guía completa para el alma, el paladar y la vida”
/… Aquí donde las casas también respiran
(By Notas de Libertad).
/… Diego en la casa donde todo comenzó (Guanajuato Capital)
La memoria suspendida en los muros donde nació el muralismo mexicano
(By Notas de Libertad).
/… El legado vivo de Luis Long (León de los Aldama)
La casa-torre que fusiona relojería, astronomía y cultura musical
(By Notas de Libertad).
/… El umbral de la patria encendida (San Miguel de Allende)
La casa donde Ignacio Allende nació como hijo de la corona… y murió soñando una república libre
(By Notas de Libertad).
/… Donde nació la insurrección callada (Dolores Hidalgo)
La casa del padre Hidalgo, donde la historia susurra antes de gritar
(By Notas de Libertad).
/… La casa donde el deber pesaba más que la obediencia (San Felipe)
Entre los muros de La Francia Chiquita, Miguel Hidalgo empezó a conspirar consigo mismo
(By Notas de Libertad).
/… Entre claustros y ecos de revolución interior (Salamanca)
El exconvento de San Juan de Sahagún: de silencio agustino a arte que respira
(By Notas de Libertad).
/… La casa donde el arte volvió a latir (Irapuato)
Una casona viva donde la historia se volvió cultura y la cultura, resistencia
(By Notas de Libertad).
————————————————————————
-Del Cielo a la Historia, Los Ecos del Calendario.
Domingo de 20 julio al sábado 26 de julio.
Los ecos ya están aquí. Escúchalos.
Cada semana, las fechas nos hablan. No solo miden el tiempo: lo recuerdan. Santos, hechos históricos y causas vivas entretejen el alma de los días.
Del cielo a la historia, esta sección revive lo que aún late.
Porque el calendario no olvida. Solo espera ser leído con el corazón.
-Santoral.
-Efemérides Nacionales e Internacionales.
-Conmemoración de Días Nacionales e Internacionales.
(By Notas de Libertad).
————————————————————————-
-Al Ritmo del Corazón: Música para recordar el ayer.
/… Armando Manzanero: El susurro eterno del amor
Crónica emotiva sobre el trovador que convirtió cada canción en refugio y cada nota en caricia
*Con un click escucha: Grandes Éxitos, Sus mejores Canciones.
(By Notas de Libertad).
/… Marco Antonio Muñiz: El estilo que se volvió sentimiento
La historia viva de una voz que nunca se apresuró, porque sabía que el amor también se canta despacio
*Con un click escucha: Playlist Las Mejores Canciones de Marco Antonio Muñiz.
(By Notas de Libertad).
————————————————————————-
- ¿Qué leer esta semana?
“El rostro del sueño”
Luis Spota
Resumen de la Novela:
Cuando el idealismo se disfraza de pólvora
Una novela sobre el precio de los sueños en un país atrapado entre la fe y el fuego
(By Notas de Libertad).
————————————————————————-
-Pláticas con el Licenciado 2.
/… La ética de la dimisión
Germán Martínez Cázares: el político que supo irse cuando todos se quedaban
(By operación W).

Donde el ruido ya no nos distrae
Una columna para quienes aprendieron a mirar sin bajar la voz
Aquí donde ya no esperamos milagros, pero seguimos buscando señales.
Esta vez llegamos sin dramatismos.
Sin cicatrices abiertas.
Sin necesidad de gritar lo que ya se entiende con los ojos.
Esta columna no quiere salvarte.
Quiere mirarte de frente.
Como se mira a quien ha sobrevivido muchas versiones de sí mismo y ya no necesita explicaciones.
La Leyenda 37 no trae consignas. Trae preguntas.
No impone ritmos: los escucha.
No romantiza el dolor: lo reconoce sin convertirlo en bandera.
Aquí no hay urgencia por ser comprendido.
Hay un ritmo más lento, como quien camina de regreso a casa
después de entender que no todo lo perdido debía quedarse.
Aquí los textos no lloran.
Piensan.
Y en ese pensamiento hay ternura, sí, pero también firmeza.
Hay fuego, pero también filo.
Cada palabra fue puesta con el cuidado de quien ya aprendió a no hablar por hablar.
Cada sección es una brújula, pero no hacia el futuro,
sino hacia una versión de ti que tal vez habías dejado de escuchar.
Hoy no prometemos consuelo.
Ofrecemos otra cosa más valiosa:
compañía sin expectativa,
verdad sin escándalo,
mirada sin juicio.
Bienvenido a La Leyenda 37.
Aquí no estamos para señalar errores.
Estamos para dar testimonio de lo que todavía permanece,
aunque el ruido del mundo intente distraerte de lo esencial.
Y si algo de esto resuena contigo,
es porque —aunque no lo sepas—
también estabas buscando este espacio.
(By Notas de Libertad).





El día que la serenidad nos visitó
Cuando el Dalai Lama caminó entre curules y dejó una huella de paz más fuerte que cualquier consigna
El silencio que abría puertas
No todos los días entra en San Lázaro una figura que no busca poder, sino renuncia.
No todos los días se sienta en el mismo recinto un hombre que habla despacio, que sonríe como si conociera a cada quien desde antes de nacer, y que lo único que exige con su sola presencia es que uno respire más despacio, piense mejor y odie menos.
El 6 de octubre de 2004, en mi vida pública como diputado federal y vicecoordinador del PRI, fui testigo —y también parte— de una escena imposible de olvidar.
Ese día, la Cámara de Diputados dejó de ser estridente. Dejamos de pelear por el micrófono, por el posicionamiento, por la cámara encendida. Ese día, el Congreso se convirtió en algo que rara vez consigue: en templo.
Fue la visita del Dalai Lama, el líder espiritual del pueblo tibetano, Premio Nobel de la Paz, el exiliado más visible del planeta. Y fue, también, la primera vez que muchos de nosotros nos enfrentamos —de frente, sin mediaciones— a la fuerza de la calma.
Llegó sin grandes escoltas. Sin pancartas. Sin discursos de advertencia.
Y, sin embargo, en cuanto entró, el aire del recinto cambió. Un murmullo detenido en la garganta. Una solemnidad distinta a la del protocolo. Una presencia que no pedía atención: la generaba.
Caminó despacio, saludando con las palmas juntas. Sus ojos —vivaces, profundos— nos miraban como si ya nos conociera. No traía reclamos. Traía presencia.
Un monje tibetano nos recordó que legislar también puede ser un acto de compasión.
Y no lo dijo: lo encarnó.
Una historia que pesa más que los tronos
Tenzin Gyatso nació en 1935 en Taktser, un pequeño poblado del noreste del Tíbet. Era el séptimo hijo de campesinos. A los dos años, unos monjes budistas lo identificaron como la reencarnación del XIII Dalai Lama. Lo llevaron a Lhasa, al Palacio de Potala, y ahí comenzó una vida marcada por la espiritualidad, el aislamiento y la preparación.
A los quince años asumió, a la fuerza, la jefatura de Estado de un país sitiado. A los veinticuatro, lideró una resistencia pacífica frente a la ocupación china. A los veinticinco, cruzó los Himalayas a pie para salvar su vida.
Desde entonces vive en el exilio. En Dharamsala, India, estableció el Gobierno tibetano en el exilio y fundó escuelas, hospitales, monasterios y una comunidad vibrante para su pueblo desplazado.
Pero su lucha nunca fue por la independencia a través de la violencia. Propuso una vía intermedia: autonomía cultural, lingüística y religiosa dentro de China. Y por eso, fue perseguido por unos, e incomprendido por otros.
Ganó el Premio Nobel de la Paz en 1989. No por lo que había hecho, sino por lo que representaba: la perseverancia sin odio. La renuncia activa. La resistencia pacífica en su forma más honda.
Ese era el hombre que ese día cruzó el salón del Congreso mexicano. Y lo hizo sin alardes.
Nosotros sabíamos su historia. Él no la mencionó.
Nos habló del alma de los pueblos, de la dignidad como deber moral, del poder como servicio.
Pero nunca mencionó la palabra “Tíbet” a menos que se le preguntara.
Nunca acusó. Solo enseñó.
La paz tiene rostro
Uno espera que una figura de esa talla llegue con solemnidad. Pero el Dalai Lama entró con una sonrisa limpia y la túnica granate ondeando como si fuera la prenda más ligera del mundo.
A nosotros, los miembros de la Junta de Coordinación Política, nos entregó un regalo que conservo como un talismán: un libro autografiado, y una kata, ese pañuelo blanco tibetano que simboliza respeto, pureza y buenos deseos.
No era jefe de Estado en funciones. No era un político profesional. Era algo más.
Lo supimos apenas estrechó nuestras manos. Su mirada —serena y frontal— nos decía: “Te veo”.
Y no como al diputado. Ni al priista. Ni al funcionario. Nos veía como seres humanos.
Hay gestos que no se olvidan. El suyo fue uno de ellos.
Había algo en su forma de caminar que hacía silencio a su paso. No imponía. Atraía.
En la Cámara, donde cada día se dice mucho, él vino a enseñarnos cómo habla el que sabe callar.
Y sin una sola exigencia, sin pretensión alguna, nos cambió el ritmo del día.
CUANDO LA POLÍTICA GUARDÓ SILENCIO
El momento en que todo se detuvo
Nunca vi la Cámara de Diputados así. No con ese silencio.
No con esa forma de escucha: limpia, libre de cálculo, sin esa prisa por rebatir al de enfrente.
Éramos legisladores, sí. Pero por una hora fuimos alumnos. Y él, nuestro maestro.
El Dalai Lama tomó el micrófono sin ceremonias. No hablaba desde el ego. Hablaba desde algo más profundo, más antiguo, más humano.
No vino a recitar doctrina. Vino a ofrecernos conciencia.
Nos dio la bienvenida con voz suave, mirando de frente, con una tranquilidad que desarmaba.
Y entonces pronunció una frase que nos quedó en el pecho:
“Hay una brecha entre lo que decimos y lo que hacemos”.
Lo dijo sin reclamo. Sin acusar a nadie. Y, sin embargo, sentimos que nos hablaba a todos.
Esa frase quedó suspendida en el aire. Como si la Cámara entera la hubiese aceptado como un espejo.
No éramos adversarios. Éramos testigos.
Lo supimos en ese instante: teníamos frente a nosotros no a un visitante, sino a un recordatorio viviente de lo que significa vivir con integridad.
Ética como ley primera
Entre las muchas palabras que escuchamos ese día, una quedó grabada con tinta espiritual: compasión.
No como valor blando, ni como consigna religiosa. Como eje civilizatorio.
Para él, legislar también era un acto moral. Una forma de elegir entre la conveniencia y el bien común.
“El desarrollo material no basta. Sin valores, la educación no es suficiente.”
No lo dijo con tono apocalíptico, sino como quien advierte desde la experiencia.
Nos habló de gobiernos, sí. Pero sobre todo de personas.
De la dignidad del servidor público. De la necesidad de entrenar no solo el pensamiento, sino también el carácter.
“El político también debe entrenar su mente y su corazón”, dijo. Y no lo dijo como reproche, sino como esperanza.
Y hubo quien bajó la vista. Y hubo quien lo anotó con la mano temblorosa.
Porque sabíamos —en el fondo— que no hablaba del mundo. Hablaba de nosotros.
Y de lo que podríamos llegar a ser, si decidiéramos hacerlo.
La libertad de decir sin ofender
Y entonces, le preguntaron por el Tíbet. Por China. Por su exilio.
La pregunta flotaba desde antes, pero nadie se atrevía a formularla en voz alta.
Él, en cambio, no dudó en responder.
“Nosotros no queremos destruir a China. Queremos convivir. Queremos autonomía real, no separación.”
Lo dijo sin rabia. Sin apelar al dolor. Con la firmeza de quien ha perdido todo, menos la esperanza.
Su voz era suave. Pero había en ella una roca firme.
Nos explicó su propuesta de la “vía media”. No era independencia. Era respeto.
Derecho a hablar su idioma. A orar en sus templos. A ser tibetanos sin pedir permiso.
Nos habló del dolor de ver su país ocupado, su gente reprimida, sus templos convertidos en ruinas. Y aun así, seguir llamando a la paz.
No venía a denunciar. Venía a dar testimonio.
Y nosotros lo escuchamos con una mezcla de vergüenza y admiración.
Porque él no insultaba. No reclamaba con rencor. Solo decía:
“Escúchenos. Somos humanos como ustedes.”
Cuando la política respiró
El aplauso que no quiso ser estruendo
Cuando terminó de hablar, nadie se levantó de inmediato.
Nos quedamos en ese instante suspendido donde no se aplaude por rutina, sino por respeto.
Entonces vino el aplauso. Largo, hondo, contenido. Como quien agradece con reverencia haber sido sacudido sin violencia.
No fue una ovación. Fue una respiración común.
Vi colegas que rara vez sonríen conmovidos hasta los ojos. Otros que se levantaron despacio, como saliendo de una meditación.
Él, en cambio, no se inmutó. Hizo un gesto leve con la cabeza. Sonrió como quien no toma nada personal. Como quien devuelve gratitud sin sentirse superior.
Nos acercamos. Le dimos un reconocimiento simbólico.
Él lo recibió como quien acepta una flor.
Y al hacerlo, no decía palabras, pero era como si nos dijera: “Gracias por intentarlo”.
Una despedida que parecía bendición
Lo acompañamos hasta la salida del recinto.
Caminaba sin prisa. Como si no tuviera otro compromiso. Como si cada paso contara.
En mis manos llevaba aún el libro autografiado. En el corazón, algo más difícil de nombrar.
Fue un adiós sin frases solemnes. Sin ruido de prensa.
Fue un adiós con alma.
Fue el visitante quien honró a la Cámara con su paso breve pero luminoso.
Nos despedimos como quien despide a un sabio. A un maestro. No a un personaje.
Él nos miró con calma. Como si supiera que lo llevaríamos dentro.
Recuerdo que al salir, un diputado me dijo: “Nos hizo vernos por dentro”. Y sí. Nos puso un espejo. No para juzgar. Para comprender.
La política y la paz pueden convivir
Después vinieron las notas diplomáticas. Las protestas de la embajada de China.
Las preguntas de si el Congreso había ido demasiado lejos.
Cuando una verdad se ha pronunciado desde la compasión, ningún aparato diplomático puede silenciarla.
Lo que ahí se dijo no fue contra nadie. Fue por algo.
Por la dignidad. Por el respeto. Por la humanidad compartida.
Si el precio era una molestia política, valía la pena.
Yo supe, ese día, que un monje puede enseñar más de política con una oración que muchos con cien discursos.
Y que el poder, cuando es verdadero, no necesita imponerse.
La política, por unos minutos, respiró. Y fue suficiente.
El exilio como camino
Un niño, un imperio y la carga del alma
A veces olvidamos que quienes portan grandes títulos alguna vez fueron niños. Que quienes hoy mueven multitudes, alguna vez caminaron descalzos en aldeas que no figuran en los mapas.
Tenzin Gyatso nació en 1935 en Taktser, una pequeña aldea del noreste del Tíbet. Era el hijo de campesinos, el séptimo entre dieciséis hermanos.
A los dos años, unos monjes llegaron a su casa tras seguir visiones y señales. Lo reconocieron como la reencarnación del XIII Dalai Lama. A esa edad, le cambió la vida y le cambió el nombre.
Fue separado de su familia y llevado a Lhasa. Allí vivió en el imponente Palacio de Potala, rodeado de incienso, sabiduría ancestral, silencio ritual y una educación espiritual rigurosa.
Filosofía, lógica, meditación, historia, compasión. El cuerpo de un niño conteniendo la memoria de siglos.
A los quince años, en plena ocupación militar china, fue obligado a asumir el poder político de su nación.
Y a los veinticuatro, con el país cercado, lideró una resistencia espiritual y diplomática. Fracasó.
En 1959, cruzó los Himalayas a pie. Dejó su tierra para salvar su vida. Y desde entonces, vive en el exilio.
Fue recibido por la India. Lo primero que hizo fue pensar en los suyos. Fundó escuelas, monasterios, hospitales y una comunidad viva para los tibetanos desplazados.
Su lucha no fue por armas, sino por identidad. Y su propuesta no fue la independencia: fue la autonomía real.
Una “vía media” donde Tíbet pudiera preservar su lengua, su cultura y su espiritualidad dentro de China. Sin romper, sin someterse.
La India, los años de ceniza y luz
No fue fácil. La nostalgia dolía. El mundo miraba poco. Las noticias llegaban tarde.
Pero desde su refugio en Dharamsala, el Dalai Lama se volvió no solo el líder de su pueblo, sino el rostro universal de la no violencia.
No eligió la furia. Eligió la paciencia. No eligió el grito. Eligió la perseverancia.
Durante décadas, habló con gobiernos, diplomáticos, estudiantes, presidentes y monjes de otras religiones. Nunca pidió revancha. Solo respeto.
Ganó el Premio Nobel de la Paz en 1989. Y con ello, se volvió un símbolo global.
Ya no era solo el jefe espiritual del Tíbet: era la voz que muchos escuchaban para encontrar claridad en medio del caos.
El mundo vio en él lo que hacía falta: alguien que, habiendo perdido todo, no había perdido la esperanza.
A donde iba, lo seguían miles. Pero él no pedía lealtad. Pedía conciencia.
En los años noventa y dos mil, su figura ya no era periférica. Era central.
Pocas personas en el mundo acumulaban tanto respeto y tan poco escándalo.
Y cuando México lo recibió, lo hizo reconociendo su peso moral. No con fuegos artificiales, sino con apertura.
El hombre detrás del símbolo
Lo vimos caminar por el Congreso. Lo vimos sonreír como un niño que contempla la luz.
Pero la historia que lo trajo hasta nosotros es más pesada de lo que parece.
Y sin embargo, él la porta como quien no tiene rencor.
Recuerdo que un compañero diputado lo miró y dijo: “Parece que flota”. Y no lo decía en broma. Lo decía con asombro.
Porque había algo en su forma de estar que no necesitaba levantar la voz.
Una dignidad silenciosa. Una fuerza suave.
Nunca se proclamó víctima. Nunca habló de sí mismo como héroe.
Pero su sola presencia decía más que muchas biografías.
Se puede perder una patria sin perder el alma. Se puede vivir en el exilio sin cargar odio.
Eso es lo que sentimos quienes lo escuchamos.
Y es lo que yo sigo llevando, hasta hoy, como parte de mi formación personal y política.
Cuando la fe respiró sin fronteras
El alma de un país también escucha
Lo que vivimos en la Cámara fue, sin duda, el clímax espiritual y político. Pero no fue el primer acto. La serenidad que vimos cruzar San Lázaro había tocado ya otros espacios.
Dos días antes, el 4 de octubre de 2004, el Dalai Lama se presentó en el corazón religioso del país: la Catedral Metropolitana.
Por primera vez en la historia, un líder espiritual no cristiano fue recibido en el altar mayor de la Catedral. No como un visitante, sino como un hermano en la fe.
Y no hubo dogma que se impusiera, ni doctrina que se defendiera. Solo la oración común, la búsqueda compartida.
El cardenal Norberto Rivera lo saludó con una inclinación de cabeza. El Dalai Lama le respondió con las palmas unidas.
Las campanas de la Catedral no sonaron para celebrar una misa. Sonaron para anunciar un momento de humanidad profunda.
Y el Zócalo entero, aunque no cabía en el templo, respiró ese instante con devoción.
La Catedral se hizo templo del mundohizo templo del mundo
Dentro, estaban líderes de distintas religiones: pastores, rabinos, imanes, representantes de pueblos originarios.
Todos sentados en las bancas, no para debatir, sino para orar. Para compartir palabra. Para escuchar en silencio.
El Dalai Lama no habló como dueño de una verdad. Habló como buscador de todas. Dijo que la paz interior es la semilla de la paz del mundo.
Y aunque lo dijo en voz baja, se oyó como un trueno amable en el corazón de quienes lo escuchamos.
Cuando un rabino y un lama caminan juntos por el mismo pasillo sin competir por Dios, es porque Dios está presente.
Afuera, el Zócalo estaba cerrado por seguridad. Pero la gente se quedaba. Encendían velas. Rezaban desde la banqueta.
Un país que quiso escucharlo todo
Ese mismo día por la tarde, el Dalai Lama asistió a un segundo evento interreligioso, esta vez en el Museo Nacional de Antropología.
Ahí no hubo altares. Solo palabra. Solo espíritu.
Fue un acto sin liturgia, pero con verdad.
El Secretario de Gobernación, Santiago Creel, y el cardenal Norberto Rivera lo acompañaron de nuevo. El mensaje era claro: el Estado y la Iglesia podían coincidir cuando se trataba de humanidad.
Se dijo ahí que la compasión no pertenece a ninguna religión. Que es patrimonio de la especie humana.
“El mundo necesita muchas religiones. Pero solo una actitud: la compasión”.
Cada representante religioso ofreció una reflexión. Nadie polemizó. Nadie corrigió.
Fue un momento en el que México mostró que podía ser plural sin fragmentarse. Que podía orar sin uniformarse.
Una voz que llenó el silencio
Del templo al pueblo
Después de verlo inclinarse en la Catedral y caminar entre credos en el Museo, la figura del Dalai Lama llegó a otro escenario: el Auditorio Nacional.
Ese espacio, acostumbrado a conciertos y luces, se transformó aquella noche del 4 de octubre de 2004 en un templo cívico.
El evento se tituló “Ética para el nuevo milenio”. Y lo que prometía no era entretenimiento, sino conciencia.
Una silla sencilla, una mesa con flores. Ni atril, ni discursos institucionales. Solo él.
Y diez mil personas esperando una lección de vida, no de religión.
La fila para ingresar daba la vuelta a Reforma.
Había jóvenes, familias, adultos mayores.
Cuando subió al escenario, el auditorio entero guardó una quietud absoluta. Caminó despacio, con la ligereza de quien no necesita imponerse.
El corazón del mensaje
No usó cifras, ni apeló al miedo. Habló de educación, pero no como contenido, sino como formación del corazón.
Dijo que la tecnología puede facilitar la vida, pero no reemplaza la ternura.
“La educación no garantiza felicidad si no se enseña también el valor de un corazón bueno”, dijo.
Y aunque eran palabras simples, golpearon como revelación.
En un país herido por la desigualdad y la prisa, eso sonaba a redención.
Habló de ética sin necesidad de mencionar dogmas.
De espiritualidad sin exigir credos.
De responsabilidad personal como eje de toda comunidad.
“Las religiones pueden ser distintas, pero la bondad no tiene bandera”, afirmó.
Y no hubo un solo aplauso forzado. Cada uno fue sincero.
Al terminar, hizo una pequeña reverencia. No esperó aplausos. Sonrió, como quien entrega algo y ya no le pertenece.
Retiro en medio del caos
Los días siguientes, en el Teatro Metropólitan, ofreció un retiro urbano de tres días.
Ahí no hubo medios. No hubo discurso oficial. Solo enseñanzas.
El tema: entrenamiento mental a través del Lojong, práctica budista de compasión.
Asistieron tres mil personas por día. No para escucharlo, sino para aprender con él.
El Dalai Lama no se colocó por encima de nadie. Se sentó como uno más.
Explicó con paciencia. Respondió preguntas con humor.
No era un taller religioso. Era una propuesta para vivir mejor.
Para transformar el sufrimiento en sabiduría.
Para dejar de culpar y empezar a comprender.
“El enemigo puede ser nuestro mejor maestro”, dijo. Y en ese teatro, muchos entendieron por primera vez que la paz empieza en uno.
Las libretas se llenaban. Pero más se llenaban los silencios.
Y al salir, no había euforia. Había quietud. Como si hubiéramos tocado algo más grande que nosotros.
Cuando un instante se vuelve eterno
El adiós discreto
El Dalai Lama se fue como llegó: sin alardes, sin reflectores.
El 8 de octubre de 2004, partió desde el aeropuerto de Toluca. Y aunque no hubo despedida oficial ni cámaras alrededor, muchos sentimos que algo profundo se alejaba.
No hubo ceremonia. Solo un adiós silencioso. Y sin embargo, su partida se sintió como si se hubiera apagado una luz que seguía iluminando.
En el hotel donde se hospedó, todo volvió a la normalidad. Pero para quienes compartimos un momento con él, nada volvió a ser exactamente igual.
Lo más impactante fue cómo su presencia no necesitó ser anunciada, y su partida no necesitó ser despedida.
Él simplemente estuvo. Y su huella no quedó en las paredes, sino en el ánimo.
A veces, el silencio con el que alguien se va dice más que cualquier declaración pública.
Él no vino a fundar templos ni a inaugurar monumentos.
Vino a mostrarnos que una vida puede ser más clara cuando se vive con propósito.
El legado invisible
Durante días, se habló de su visita. Se discutió en medios, en foros, en pasillos políticos.
Pero lo esencial no estaba en los titulares. Estaba en el recuerdo que dejó en quienes lo escucharon.
Su legado no fue un evento. Fue una semilla. Y esas semillas siguen creciendo en quienes aprendimos de su ejemplo.
No predicó una religión. No buscó conversos. Solo recordó principios que la política suele olvidar: coherencia, compasión, humildad.
La gente que salió del Auditorio, del Metropólitan, del Congreso, no hablaba de lo que se dijo, sino de cómo se sintió.
Había una energía distinta. Una forma distinta de pensar lo público y lo humano.
Nos enseñó que no hace falta hablar del poder cuando se encarna el servicio.
Y que se puede pasar por este mundo sin dejar ruido, pero dejando sentido.
Años después, sus frases siguen apareciendo cuando más se necesitan.
Y esa es la prueba más clara de que su presencia no fue fugaz. Fue honda.
Un instante para siempre
Guardo la kata que me entregó. La tengo en mi espacio de trabajo. No como símbolo decorativo, sino como recordatorio.
Cada vez que la miro, me acuerdo de que es posible una política con alma.
No todos los días se encuentra uno con alguien que ha perdido su tierra y aún así camina sin odio.
Esa enseñanza, breve pero contundente, me acompaña desde entonces.
Ese día aprendí que hay liderazgos que no se ejercen por mandato ni por popularidad.
Hay liderazgos que nacen del ejemplo, del tono, de la congruencia.
Él me recordó por qué entré a la política: para servir, no para vencer. Para dignificar, no para dominar.
Y en momentos difíciles, he vuelto a esas palabras. Y a ese silencio.
El Dalai Lama estuvo en México solo unos días. Pero el eco de su serenidad sigue en quienes nos dimos permiso de escucharlo de verdad.
Y por eso, mientras algunos lo recuerdan como un visitante ilustre, yo prefiero pensarlo como un maestro fugaz.
Uno que no pidió nada, pero lo dio todo.
(By operación W).

Desliza a la derecha para leer el siguiente título
El cauce del consenso: cuando el agua une lo que la política dividió




En Guanajuato, el desafío del agua ha dejado de ser solo una crisis técnica para convertirse en una prueba de gobernabilidad. El mayor mérito del gobierno estatal no ha sido imponer soluciones, sino construirlas con diálogo, argumentos y acuerdos.
Cuando el conflicto no fue el camino
En un contexto donde la polarización se ha vuelto la norma, resulta notable que la gobernadora haya optado por otra ruta.
Frente a un problema tan complejo como el abasto de agua, era fácil culpar, confrontar o retrasar decisiones.
Pero en lugar de asumir una postura combativa, eligió la vía más difícil: la de convencer.
Con paciencia política, articuló argumentos, construyó puentes y logró sentar a diferentes actores en torno a un objetivo común.
Eso, en tiempos de estridencia, es una forma de liderazgo que no siempre se reconoce, pero que hace toda la diferencia.
Un estilo que desactiva resistencias
No se trató solo de técnica o recursos, sino de tono. El proyecto se planteó sin amenazas ni imposiciones.
Desde el principio, se privilegió la conversación sobre la confrontación, y los datos sobre las ocurrencias.
La capacidad de argumentar, escuchar y replantear posiciones convirtió lo que parecía una propuesta aislada en una meta colectiva.
Ahí está uno de los logros más discretos, pero más profundos, de este gobierno.
No es una obra impuesta: es una solución acordada.
Una federación dispuesta a escuchar
El respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido decisivo, pero no incondicional.
Lo que permitió el acercamiento fue una lógica institucional clara, sin dobleces ni pretensiones.
La gobernadora presentó razones, diagnósticos y propuestas técnicamente viables.
Y eso permitió que el diálogo con la federación fluyera sin ruido, sin protagonismos innecesarios.
Cuando hay convicción y sustento, el entendimiento no solo es posible: se vuelve inevitable.
Infraestructura que no divide
El acueducto desde la Presa Solís es, sin duda, una obra relevante en lo técnico.
Pero su verdadero valor está en que no fue motivo de disputa, sino de colaboración.
Desde los municipios hasta el Ejército, todos los actores se han sumado con distintos grados de responsabilidad.
Eso habla de una gestión madura, que no busca el aplauso fácil, sino resultados sostenibles.
Es una apuesta por la eficacia silenciosa, no por la espectacularidad política.
La serenidad como herramienta política
En medio de un país donde muchos gritan, gobernar en voz baja se ha vuelto un acto revolucionario.
La serenidad con la que se ha conducido este proceso ha permitido reducir tensiones y evitar bloqueos institucionales.
Lejos de los reflectores, se ha construido una vía política donde el argumento sustituye al ataque.
Y ese cambio de paradigma puede ser más valioso que cualquier presupuesto aprobado.
Porque una política que escucha, persuade y convence es la base de una democracia más fuerte.
Dejar que los hechos hablen
No todo está resuelto. La obra apenas comienza y el camino será largo.
Pero hay algo que ya se puede reconocer: se ha logrado avanzar sin fracturas, sin desplantes ni simulaciones.
En un país urgido de acuerdos reales, eso ya es un avance sustantivo.
La gobernadora ha mostrado que también se lidera con mesura, con paciencia y con inteligencia política.
A veces, lo más difícil no es mandar: es convencer. Y ese parece ser, hasta ahora, su mayor logro.
(By operación W).

"Coloquio amoroso”
De: Santa Teresa de Jesús
Si el amor que me tenéis, Dios mío, es como el que os tengo, decidme: ¿en qué me detengo? O Vos, ¿en qué os detenéis? Alma, ¿qué quieres de mí? –Dios mío, no más que verte. –Y ¿qué temes más de ti? –Lo que más temo es perderte. Un alma en Dios escondida, ¿qué tiene que desear sino amar y más amar, y en amor toda encendida tornarte de nuevo a amar? Un amor que ocupe os pido, Dios mío, mi alma os tenga, para hacer un dulce nido adonde más la convenga.
Si quieres escucharlo en la voz de: Sonia L. Rivas-Caballero



Sobre el poema.
La danza espiritual entre el alma y su Dios
El umbral del misterio: amor que interroga
El poema inicia con una duda profundamente amorosa: si Dios me ama tanto como yo le amo, ¿por qué no estamos ya unidos? Esa pregunta encierra la tensión mística de la búsqueda espiritual: el alma se sabe amada, pero no colmada.
La voz poética no acusa a Dios ni se lamenta de su suerte: se asombra, se inquieta, se postra en su propio deseo.
Santa Teresa no filosofa: arde. Y desde ese fuego escribe, como quien quiere abrir las puertas del cielo a fuerza de amor.
El alma no pide explicaciones teológicas: pide cercanía, pide presencia. Es una oración sin ornamentos, una súplica hecha con la piel misma del alma.
El diálogo: pregunta, respuesta, anhelo
Aquí se da el giro más íntimo del poema: aparece una segunda voz, la de Dios, o la de la conciencia más honda del alma, preguntando: “Alma, ¿qué quieres de mí?”. Y la respuesta corta, desnuda: “No más que verte.”
Ver a Dios es, para el alma, la única plenitud; no necesita otra cosa, porque nada hay que colme más que su rostro.
Luego, la pregunta se invierte: ¿qué temes? Y el alma responde con la mayor claridad: “Lo que más temo es perderte.” No hay infierno más doloroso que esa pérdida. El alma no le teme al castigo, sino al abandono.
Este intercambio revela la pureza del amor místico: el deseo y el temor están centrados solo en Dios, no en sí misma.
El alma escondida: plenitud y ofrenda
Ya no hay preguntas ni miedos. El alma se sabe “en Dios escondida”, es decir, recogida dentro del misterio, como quien ha sido abrazado por lo que tanto ansiaba.
Una vez que el alma se oculta en Dios, ya no desea otra cosa que amar, amar más, y en ese amor renovado, volver a amar.
La repetición del verbo “amar” no es reiteración, sino expansión: el amor místico no se sacia, se multiplica.
El alma no quiere otra cosa que vivir dentro de ese amor: arder, desaparecer en él, volver a aparecer como llama nueva. Se convierte en ofrenda perpetua.
El nido divino: hogar del alma
En la última estrofa, el alma ya no clama ni espera: ofrece. Le pide a Dios que su amor habite en ella como un ave en su nido. La imagen es tierna, suave, doméstica.
El alma no busca el éxtasis, sino la morada; no quiere volar, quiere acoger. Desea ser nido para ese amor que la colma.
Al pedir que Dios “haga nido” en ella “adonde más la convenga”, renuncia incluso a decidir el sitio o el modo. Deja todo en manos del Amado.
La entrega ya es total. No hay pretensión, solo disposición. El alma se ha hecho espacio para que Dios more en ella.
El fuego que permanece
Este poema es breve, pero su eco es hondo. No necesita adornos, porque cada verso late como oración. No es un poema para ser leído una sola vez: es para ser habitado.
Santa Teresa logra aquí lo que pocas veces ocurre: que el lenguaje humano se acerque, aunque sea con temblor, a la intimidad divina.
Es un texto que no concluye: queda suspendido en el alma como una brasa que arde en silencio. Porque quien ha amado así, ya no puede decir adiós.
Sobre el autor.
Teresa de Jesús: el fuego que aprendió a decirse
Mística, fundadora, escritora... y mujer que ardió sin apagarse nunca
Hay vidas que se construyen con palabras, otras con actos. La de Teresa de Cepeda y Ahumada, que después el mundo llamaría Santa Teresa de Jesús, fue hecha de ambas cosas, pero sostenida por una hoguera secreta: el deseo de Dios como urgencia, como hambre, como incendio que no pedía permiso.
Nació en Ávila en 1515, en un mundo de reglas férreas para las mujeres, pero desde joven se le notaba la voluntad de salirse de todo lo previsto. Leía escondida, escribía a escondidas, pensaba a escondidas. Y cuando no pudo ocultarlo más, huyó al convento para vivir, según ella, “de verdad”.
La voz poética no acusa a Dios ni se lamenta de su suerte: se asombra, se inquieta, se postra en su propio deseo.
No fue obediente de inmediato. Ni siquiera dentro de los muros religiosos. Amaba con demasiada fuerza, se distraía fácilmente, se preocupaba por su apariencia y su salud. Fue una joven novicia inquieta, más cercana a los temblores del mundo que al silencio del claustro. Pero algo la rondaba por dentro, algo que no dejaba de llamarla.
El segundo nacimiento
Ese algo tenía nombre: Dios, pero no como doctrina, sino como presencia viva, palpitante, abrasadora. No fue un encuentro repentino, sino una conquista lenta, exigente, hermosa y dolorosa. Comenzó a tener visiones, arrobamientos, y un lenguaje interior que ya no podía callar.
Cuando Teresa hablaba con Dios, lo hacía como quien habla con un amigo que lo sabe todo. Pero cuando lo escribía, parecía dictarle el alma misma.
Esos textos, que hoy consideramos joyas de la literatura mística, eran en su tiempo motivo de sospecha. Era mujer, hablaba con Dios, y no repetía las fórmulas. Eso, para muchos, era peligroso.
Pero ella no se detuvo. Escribió como respiraba: sin permiso, sin cálculo, con fuego. Su prosa era llana, directa, cálida como una conversación. No escribía para lucirse: escribía para entenderse, para vivir, para sobrevivir al amor que la desbordaba.
La fundadora incansable
Más allá de la escritora, hay que recordar a la reformadora: fundó diecisiete conventos en medio de oposición, burlas, pobreza y cansancio. Su “reforma del Carmelo” no fue una empresa teológica: fue una rebelión desde la raíz. Quería comunidades pobres, silenciosas, ardientes. Quería que el amor no se apagara por comodidad.
Teresa no fue santa por retirarse del mundo, sino por enfrentarlo con fe y sin miedo, incluso cuando le llamaban exagerada, loca o hereje.
En sus cartas, se descubre a una mujer astuta, con humor, con estrategia. Supo moverse entre obispos, nobles y autoridades con una inteligencia singular. Y aún así, jamás dejó de hablar con el corazón de una niña que busca a su Dios.
Murió en 1582, pero su legado sigue caminando. No por las glorias institucionales que la canonizaron, sino porque sus palabras siguen ardiendo. Su vida fue una herejía de amor convertida en santidad.
La llama que no se apaga
Hoy la recordamos como doctora de la Iglesia, como reformadora, como mística. Pero sobre todo, como una mujer que vivió para arder. Su alma no se conformó con los rezos: quería la voz viva de Dios, el tacto invisible del cielo.
Teresa de Jesús no fue una sombra obediente: fue una llama indomable que se escribió para no apagarse jamás.
En cada verso suyo hay una herida, una plegaria y una victoria silenciosa. Porque cuando el alma habla de amor, no hay frontera, ni género, ni siglo que la detenga.
(ByNotas de Libertad).

Desliza a la derecha para leer el siguiente título
Aquí donde las casas también respiran




Cuando una casa no es solo una casa
Hay casas que no se levantaron solo con piedra, sino con tiempo.
Hay hogares que no fueron construidos para habitarse, sino para recordarse.
Y hay puertas que no se abren con llaves, sino con el alma.
Mandamos al equipo de Notas de Libertad a recorrer siete municipios del estado de Guanajuato, en busca de esos lugares donde la historia sigue viva, no en las estatuas, sino en los pasillos; no en los museos, sino en las paredes que resisten y recuerdan.
Fuimos con respeto. Regresamos con asombro.
Casas con latido, silencio y destino
Visitamos la casa natal de Diego Rivera en Guanajuato Capital, la torre relojera y astronómica de Luis Long en León, la casa de Ignacio Allende en San Miguel de Allende, el hogar de Miguel Hidalgo en Dolores, su refugio en San Felipe, el exconvento que mutó en arte en Salamanca, y la vieja casona cultural que aún respira en Irapuato.
No hicimos turismo.
Hicimos memoria viva.
Cada texto es testimonio, retrato, agradecimiento.
Porque esas casas no solo alojaron personas: albergaron causas.
No hay mapas para llegar a un alma
Estos siete rincones fueron elegidos no por su tamaño, sino por su espíritu.
Son casas donde algo cambió, donde alguien creyó, donde todavía se siente.
No están en las listas de moda. Están donde siempre han estado: esperando que alguien escuche.
“Rincones y Sabores” es la forma en que esta columna también se arrodilla ante lo sagrado.
Porque sí, hay algo sagrado en el lugar donde alguien soñó con un país mejor.
O donde alguien decidió convertir la ruina en cultura.
O donde una ciudad entera aprendió a resistir desde un patio en sombra.
Aquí te dejamos la guía.
No para que la leas.
Sino para que la sientas.
Como se sienten las cosas que importan.
(Por Notas de Libertad, para La Leyenda)
(By Notas de Libertad).

Domingo 20 al Sábado 26 de julio
Domingo de 20 julio al sábado 26 de julio.
Entre fechas y destinos: la memoria que no se borra
Hay semanas que traen consigo más que simples días. Traen nombres, batallas, silencios, descubrimientos, nacimientos y ausencias. Traen lo que fuimos y lo que aún no dejamos de ser. Desde los santos que inspiraron devoción hasta las efemérides que marcaron una época, pasando por las conmemoraciones que nos recuerdan causas vivas, la memoria se extiende como un hilo invisible entre el cielo y la historia.
Aquí, donde cada fecha vibra con ecos profundos, el calendario deja de ser rutina para volverse testimonio.
Aquí, las horas se detienen para escuchar lo que el tiempo no quiso callar.
Aquí, los nombres regresan con fuerza, para no ser olvidados nunca más.
“Del Cielo a la Historia” no es una recopilación de datos. Es una cartografía del alma colectiva. Un mapa de lo que late aún en el presente. Porque detrás de cada santo hay una creencia viva, detrás de cada efeméride hay una herida o una victoria, y detrás de cada día conmemorativo hay una causa que nos interpela.
Esta semana no es excepción. En los próximos días, recordaremos a quienes marcaron la historia con pasos firmes, voces suaves o decisiones que sacudieron naciones. Veremos el reflejo de nuestra identidad en quienes murieron por ella, la defendieron o simplemente la vivieron con pasión.
Porque el calendario no solo mide el paso del tiempo: también mide la profundidad de lo humano.
Bienvenidos a una semana más de señales, símbolos y susurros que, desde el pasado, siguen hablando. Los ecos ya están aquí. Escuchémoslos.
Domingo, 20 de julio
San Elías (profeta): Profeta del Antiguo Testamento, venerado por su celo por Dios y su ascensión al cielo en un carro de fuego.
San Apolinar de Rávena: Primer obispo de Rávena, mártir que evangelizó en Italia y murió por la fe.
San Aurelio de Cartago: Obispo que defendió la unidad de la iglesia y apoyó a San Agustín.
San José Bársabas el Justo: Discípulo de Jesús mencionado en los Hechos de los Apóstoles.
San José María Díaz Sanjurjo: Mártir contemporáneo, cuya memoria se guarda en la tradición local.
Lunes, 21 de julio
San Daniel (profeta): Célebre por sus visiones y su fidelidad en el foso de los leones.
San Lorenzo de Brindisi: Capuchino, doctor de la Iglesia, diplomático y predicador incansable.
Santa Práxedes de Roma: Antigua virgen romana que dedicó su vida a obras de caridad.
San Arbogasto de Estrasburgo: Obispo que evangelizó en la Galia, modelo de humildad pastoral.
San Egobasto: Mencionado en martirologios locales por su piedad y entrega.
Martes, 22 de julio
Santa María Magdalena: Discípula cercana de Jesús, testigo de su muerte y resurrección.
Santa Síntiques de Filipos: Colaboradora del apóstol Pablo en la iglesia de Filipos.
San Cirilo de Antioquía: Obispo y mártir cuyos escritos denunciaron herejías.
San Anastasio de Suania: Obispo y mártir venerado por su fidelidad en la persecución.
Beato Jacobo Lombardie: Beato italiano, venerado localmente por su testimonio cristiano.
Miércoles, 23 de julio
Santa Brígida de Suecia: Fundadora de la Orden del Santísimo Salvador, patrona de Europa.
Beato Basilio Hopko: Obispo y mártir eslovaco, víctima del régimen comunista.
Beato Cristino Gondek: Sacerdote franciscano polaco, mártir en el campo de concentración de Dachau.
San Juan Casiano: Monje y escritor cristiano, promotor del monacato en Occidente.
San Severo de Bizia: Obispo venerado en la Galia por su entrega pastoral.
Jueves, 24 de julio
Santa Cristina de Bolsena: Virgen martirizada, símbolo de fe heroica.
San Fantino el Viejo: Ermitaño de Calabria, apodado “taumaturgo”.
Beato Modestino de Mazzarello: Sacerdote que atendió a enfermos, murió de cólera.
San Charbel Makhluf: Ermitaño libanés, canonizado por sus milagros post-mortem.
San Juan Boste: Mártir inglés y jesuita, ejecutado por su fe.
Viernes, 25 de julio
Santiago el Mayor, apóstol: Discípulo de Jesús, patrón de España, testigo de la Transfiguración.
San Teodomiro de Córdoba: Mártir mozárabe víctima de persecución islámica.
Santa Glodesindis: Abadesa de Metz, venerada por su enseñanza y piedad.
Santa Olimpíada de Nicomedia: Mártir cristiana de la época de Diocleciano.
San Magnerico de Tréveris: Obispo del siglo VII, venerado por su santidad.
Sábado, 26 de julio
San Joaquín y Santa Ana: Padres de la Virgen María, abuelos de Jesús.
San Valencio: Mártir en Mesia junto a San Pasícrates.
San Simeón de Mantua: Ermitaño benedictino junto al río Po.
San Erasto de Corinto: Colaborador del apóstol Pablo, mencionado en las epístolas.
San Jorge Preca: Fundador maltés de los Misioneros de la República.
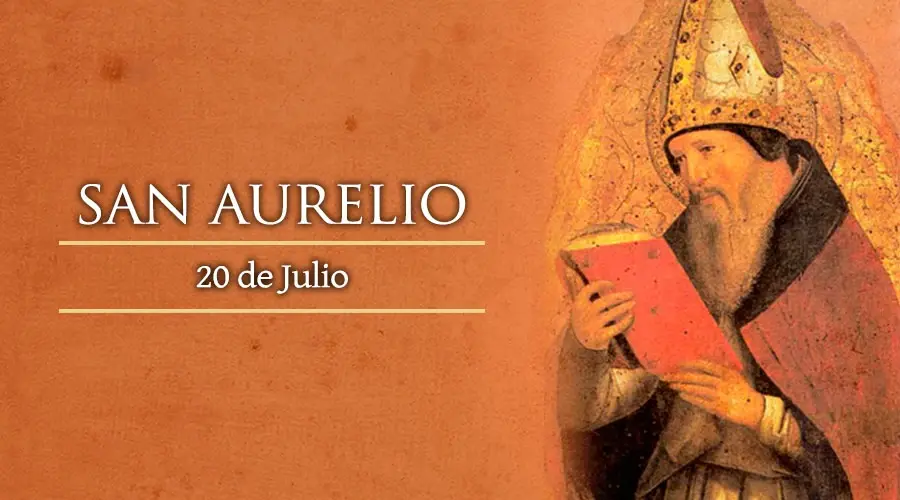

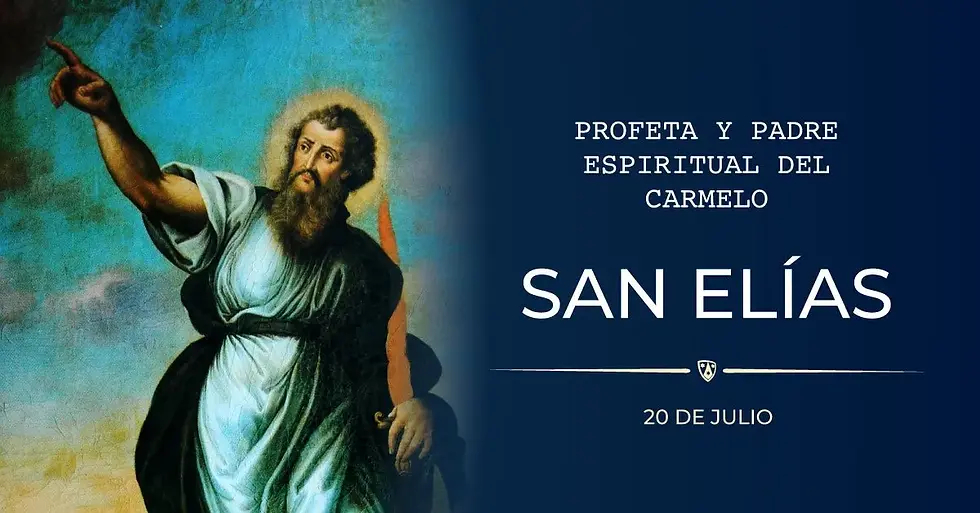
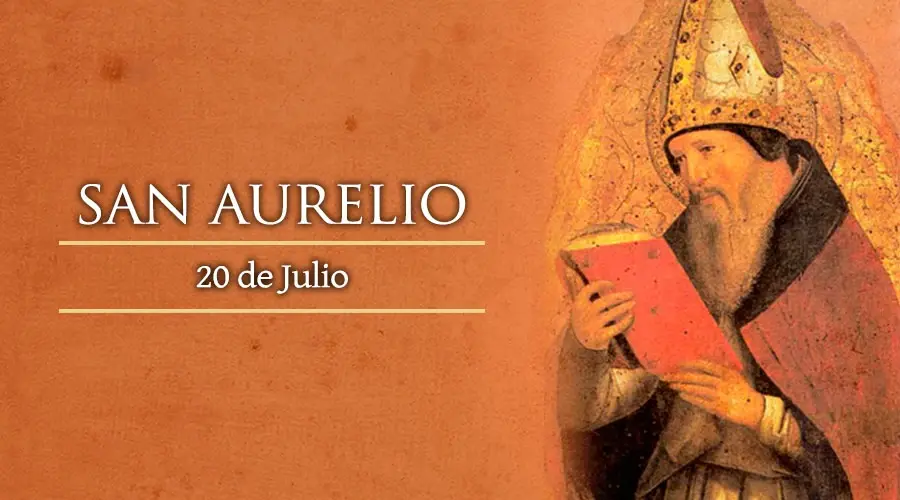

Música para recordar el ayer
Armando Manzanero: El susurro eterno del amor




Crónica emotiva sobre el trovador que convirtió cada canción en refugio y cada nota en caricia
Nacido del bolero, criado por el piano
En una pequeña casa de Mérida, Yucatán, nació el 7 de diciembre de 1935 un niño destinado a cambiar el lenguaje del amor en América Latina. No gritaba, no se imponía: escuchaba. Porque antes que músico, fue un alma sensible rodeada de armonías.
Manzanero no fue un producto de la industria, fue un regalo del corazón.
Desde sus primeros años, el piano no fue un instrumento: fue extensión de su cuerpo. Estudió música formalmente en la Escuela de Bellas Artes de Mérida, pero fue en la cotidianidad del amor donde aprendió su verdadera partitura.
Mientras el mundo corría, él se detenía a sentir.
Su sensibilidad no tenía freno ni vergüenza: amaba sin miedo.
Fue arreglista, compositor, pianista, y cantante, en ese orden. Y lo fue siempre con una discreción que contrastaba con la intensidad de sus letras. No buscaba ser visto: buscaba que sus canciones se quedaran.
Letras que acarician, notas que estremecen
Su carrera discográfica comenzó con timidez. Pero esa voz suave, casi susurrada, escondía un volcán emocional. “Nunca en el mundo” fue su primer tema grabado, y luego vendrían himnos como “Esta tarde vi llover”, “Contigo aprendí”, “Adoro” y “Somos novios”.
Cada una de sus canciones es una confesión sin testigos.
No había en él grandilocuencia. Su romanticismo no era de tarjeta, era de carne viva. En sus versos no había poses ni pretensiones, solo verdad. Amor que duele, que eleva, que se va y deja cicatriz.
Sabía usar el silencio como parte del sonido.
Sus canciones no eran para bailar: eran para recordar o para llorar.
Escribió más de 400 canciones, y muchas fueron traducidas e interpretadas por figuras como Tony Bennett, Elvis Presley, Alejandro Sanz, Luis Miguel, Tania Libertad, Susana Zabaleta, Guadalupe Pineda y tantas y tantos otros. Pero su mayor logro no fue la fama: fue haberle dado voz al alma de millones.
El amor como trinchera y bandera
En un mundo cada vez más superficial, Manzanero sostuvo la bandera del amor profundo. No necesitaba disfrazarlo ni burlarse de él. Amaba y punto. Eso lo hacía revolucionario.
Fue un resistente del alma en una época que ya no cree en los sentimientos.
Mientras las modas dictaban otra cosa, él se aferró al bolero como si fuera su casa. No lo modernizó: lo elevó. Y en ese gesto sencillo, defendió a quienes aún creen que el amor se construye con miradas, silencios y palabras suaves.
El amor era su patria. Su instrumento: el verso.
Cada canción era un manifiesto, pero escrito con tinta de ternura.
Jamás se rindió ante los formatos comerciales. Su música era lenta, íntima, poética. Y ese fue su secreto: hablaba directo a lo más profundo del pecho.
Maestro sin pretensiones, ídolo sin poses
A pesar de su estatura baja y su figura discreta, era gigante entre músicos. Nunca se jactó de su éxito, ni necesitó reflectores. Caminaba por la vida con la humildad de quien sabe que su arte habla por él.
Manzanero no vivía para ser visto: vivía para que lo sintieran.
Fue mentor de nuevas generaciones, productor de discos emblemáticos, y defensor de los derechos de autor desde la Sociedad de Autores y Compositores. Pero jamás abandonó su piano ni su pluma. Su trabajo era su oración.
Era más que un músico: era un constructor de emociones.
Su mayor virtud fue saber que la sencillez también conmueve.
Detrás de cada éxito, había disciplina, escucha, sensibilidad. Daba espacio a los demás para brillar. Y por eso brillaba más.
La despedida no se canta, se llora
En diciembre de 2020, el maestro murió víctima del COVID-19. México, y gran parte de América Latina, lloró como quien pierde a un ser cercano. No porque lo conocieran en persona, sino porque lo llevaban dentro.
Su muerte fue un silencio que aún no sabemos llenar.
Partió a los 85 años, pero no se fue. Está en cada serenata, en cada voz que tiembla al cantar sus letras, en cada pareja que se reconcilia con una canción suya. Manzanero vive en el eco de sus notas.
Nos enseñó que el amor no muere, solo se transforma en canción.
Cada despedida duele, pero la suya aún arde.
Y sin embargo, no dejó luto, sino gratitud. Porque pocos como él supieron amar tanto sin pedir nada a cambio.
El legado de una voz íntima
Decir que Manzanero fue grande es quedarse corto. Fue esencial. En un mundo de artificios, él fue real. Sus canciones no pasarán de moda porque el amor no lo hace.
Cada vez que alguien ama, Manzanero vuelve a cantar.
Su herencia no es solo musical: es emocional. Nos enseñó que sentir no es debilidad, que decir “te extraño” no es vergonzoso, que abrir el pecho y escribir con él es un acto de valentía.
No fue moderno, fue eterno. Y eso es más difícil.
Armando Manzanero no es parte de la historia: es parte del alma.
Porque el amor, cuando se dice con piano y con verdad, no muere. Solo cambia de cuerpo. Y hoy, ese cuerpo somos nosotros, cantando bajito, con los ojos cerrados, una de sus canciones.
(By Notas de Libertad).
Somos Novios/Contigo Aprendí/No Se Tu (Con Tania Libertad).
Adoro (Con Placido Domingo).
Contigo Aprendí.
Marco Antonio Muñiz: El estilo que se volvió sentimiento




La historia viva de una voz que nunca se apresuró, porque sabía que el amor también se canta despacio
Nacido para emocionar
Antes de que lo aclamaran como “El Lujo de México”, fue un niño con el alma despierta en Guadalajara, Jalisco. Nació el 3 de marzo de 1933, en una familia modesta, rodeado de sonidos sencillos: la radio, los boleros, la voz de su madre. Ahí empezó todo.
Marco Antonio Muñiz no fue un improvisado: fue un escogido.
Desde adolescente, se presentaba en pequeños foros. La gente lo escuchaba y callaba. Porque no era cualquier voz: era una voz que sabía contar, no solo cantar. No necesitaba más que un micrófono y su temple de acero envuelto en terciopelo.
Desde el principio supo que su lugar estaba en el corazón de la gente.
Y se instaló ahí, sin pedir permiso.
Su voz tenía un tono grave, profundo, inconfundible. Pero más que técnica, tenía estilo. Un estilo que no imitaba a nadie, porque entendía que el alma no se copia: se entrega.
Trío, soledad y destino
En 1953, su suerte cambió. Se unió al trío Los Tres Ases y su vida se multiplicó. Grabaron discos, hicieron giras, marcaron una época. Pero no pasó mucho antes de que Muñiz entendiera que su camino era solitario, aunque lleno de ecos.
Cuando dejó el trío, no perdió fuerza: ganó libertad.
A partir de 1960 inició su carrera como solista. Y entonces, su figura se volvió omnipresente. En la radio, en la televisión, en los salones de baile. Nadie escapaba de su voz, que lo mismo podía desgarrar con un bolero que acariciar con una ranchera.
No fue solo cantante: fue el narrador emocional de un país.
Cada interpretación suya tenía la pausa exacta del recuerdo.
Los escenarios lo aclamaban, pero él nunca se aceleraba. Cantaba despacio. Porque sabía que el amor no se apura, se degusta. Y su público lo comprendía, lo esperaba, lo reverenciaba.
La elegancia del corazón
Hay artistas que brillan por su voz, otros por su imagen, y algunos por su carácter. Marco Antonio Muñiz lo hizo por los tres. Nunca necesitó extravagancias. Siempre de traje, siempre sobrio, siempre impecable.
Convertía cada concierto en una ceremonia del alma.
Su presencia imponía, pero no por prepotencia: por respeto. Nadie hablaba cuando él cantaba. Porque su interpretación tenía autoridad, pero una autoridad emocional, como la de quien sabe que está hurgando en el rincón más íntimo de quien lo escucha.
En su garganta cabía la nostalgia de un país entero.
Y en su mirada, la ternura que solo da la madurez.
Fue amigo de grandes músicos, compartió escenario con íconos internacionales, pero nunca perdió el centro. Su lealtad siempre fue con el público que lo hizo suyo desde el primer acorde.
Puerto Rico y la patria compartida
Una parte inseparable de su historia se escribió fuera de México. Puerto Rico lo adoptó como uno de los suyos. Año tras año, en el Centro de Bellas Artes de San Juan, ofrecía conciertos que eran esperados con devoción.
En la isla caribeña, su voz era oración.
Cada diciembre, su presencia llenaba los teatros y las almas. Era tradición, era rito, era Navidad. Ningún artista mexicano logró lo que él: cruzar fronteras no por moda, sino por fidelidad. Porque su arte no era pasajero, era costumbre emocional.
Lo amaban allá como aquí, con la misma intensidad serena.
Y él respondía con respeto y constancia.
Mientras otros buscaban nuevos mercados, él volvía al mismo sitio, cada año, como quien rinde cuentas al corazón. Esa es la diferencia entre el éxito y el amor: lo segundo se cultiva, no se presume.
La vejez digna del trovador
No todos saben envejecer con dignidad. Marco Antonio Muñiz lo hizo con temple. Siguió cantando hasta avanzada edad, con la voz ligeramente quebrada, pero con el sentimiento intacto. Nunca quiso retirarse con ruido: lo hizo con agradecimiento.
El tiempo no venció su esencia: solo la volvió más íntima.
Su última etapa fue de homenajes, aplausos y reconocimientos, pero también de discreción. No se aferró al escenario. Se despidió poco a poco, sin estridencias. Como se apagan los faros que ya iluminaron bastante.
Nunca se volvió caricatura de sí mismo.
Su legado es limpio, intacto, hondo.
Murió en vida artística por su propia decisión, con la misma elegancia con la que la vivió: sin escándalos, sin escudos, sin sombra ajena. Solo él, su voz, y el aplauso largo de los que entendieron que su paso no fue ruido, fue profundidad.
El decidió dejar los escenarios e irse a vivir sus últimos años con la dignidad de los grandes, pero retirado de la música.
El lujo verdadero nunca pasa de moda
Lo llamaron “El Lujo de México”, y no fue exageración. Marco Antonio Muñiz representó lo mejor del arte mexicano: la clase, la emoción, la calidad y la autenticidad. Lo suyo no fue espectáculo: fue experiencia.
Cantaba como quien acaricia una herida con palabras.
Sus discos siguen vivos, su voz sigue estremeciendo a quienes se atreven a escucharla con el alma abierta. Porque Muñiz no fue para las masas: fue para los que aún creen que el amor merece canción lenta y copa en la mano.
Hoy, su recuerdo no es nostalgia: es compañía.
Porque el lujo verdadero no es de oro ni de aplausos: es de sentimiento.
Marco Antonio Muñiz no fue estrella: fue constelación. Y todavía hoy, cuando cae la noche y suena un bolero suyo, uno entiende que hay artistas que no mueren, porque no fueron solo artistas: fueron parte de lo que somos.
(By Notas de Libertad).
Por Amor.
Tiempo (Con José José).
A Donde Quiera.

“El rostro del sueño"
De: Luis Spota



Resumen de la Novela:
Cuando el idealismo se disfraza de pólvora
Una novela sobre el precio de los sueños en un país atrapado entre la fe y el fuego
El fin de la calma: un país al borde de sí mismo
Luis Spota construye en El rostro del sueño el retrato de un país ficticio —pero inquietantemente familiar— que ha perdido el equilibrio. Lo que alguna vez fue una estructura sólida de poder hegemónico, autoritario pero estable, comienza a tambalearse frente al desgaste del régimen, la pérdida de credibilidad institucional y el surgimiento de una nueva amenaza: la rebelión juvenil que, con ideales encendidos, decide tomar el destino por asalto.
No hay paz cuando los que sueñan ya no creen que el cambio llegará por los cauces establecidos.
La novela arranca en ese punto donde el poder comienza a exhibir grietas internas. En las calles hay tensión. En los pasillos del gobierno hay miedo. Y en las mentes de muchos jóvenes, se cuece una revolución. El país ya no se reconoce a sí mismo. El sueño de justicia ha comenzado a transformarse en pesadilla.
El golpe simbólico: robar la fe
La médula de la historia es un acto insólito: un grupo de jóvenes, armados no solo con pistolas sino con convicciones, planea un robo que no tiene como objetivo un banco ni un político corrupto, sino algo más sagrado y más potente: una reliquia religiosa que concentra siglos de devoción popular.
Es un atentado no contra el oro, sino contra lo que simboliza el orden, la tradición, lo intocable.
Este objeto, cuya identidad se preserva con cierto misterio narrativo, no solo representa la fe de millones: representa también el ancla espiritual de un sistema político que ha sabido usar lo religioso como bastón de poder. Al amenazarlo, los rebeldes lanzan un desafío frontal, no al ejército ni a la policía, sino a la raíz misma de la cultura nacional.
Guerrilla de sueños: jóvenes contra el tiempo
Los protagonistas del libro no son los altos funcionarios del Estado, aunque ellos también aparecen, retratados con la frialdad cínica de quien ya no cree en nada más que en su propio poder. Los verdaderos actores centrales son los jóvenes: esos personajes que han sido excluidos del reparto de la historia y que, por eso mismo, deciden escribir la suya.
Lo que comienza como una utopía colectiva, va convirtiéndose en una trampa sin salida.
La novela muestra cómo el idealismo puede tornarse en una maquinaria de violencia. Los personajes buscan un cambio real, pero el camino elegido —la acción armada, la provocación simbólica— los aleja de los valores que los impulsaron en un inicio. Spota no glorifica ni condena: retrata. Con franqueza. Con tristeza. Y con la conciencia de quien sabe que los sueños, a veces, también matan.
El rostro de la represión: el sistema se defiende
Como reacción al robo, el poder se desata. La represión no es solo institucional; es casi religiosa. Se movilizan fuerzas armadas, se endurecen leyes, se cierran espacios. La respuesta del Estado no es solo castigo, sino una campaña para preservar la ilusión de orden, una ofensiva para dejar claro que soñar fuera del guion oficial tiene consecuencias.
En esta guerra, el enemigo no es una persona: es la posibilidad misma de que las cosas cambien.
Spota retrata el sistema como un animal herido: peligroso, reactivo, dispuesto a todo por sobrevivir. Los políticos son menos figuras humanas que engranajes oxidados, obligados a girar incluso cuando saben que lo que sostienen ya no funciona. Nadie en el poder actúa por convicción: actúan por miedo a perderlo todo.
¿Dónde quedó el sueño? El desencanto como destino
El título de la novela es una ironía sangrante. El sueño que mueve a los personajes —la justicia, la equidad, la transformación— termina desfigurado. Lo que queda al final es un rostro maltrecho, una máscara rota que alguna vez fue símbolo de esperanza y ahora refleja solo el desencanto.
Spota no ofrece consuelo, pero sí advertencia: el poder no se deja arrebatar fácilmente, y los sueños no bastan para conquistarlo.
La historia termina con un sabor amargo. No porque todo se pierda, sino porque nada se gana de la forma en que se deseaba. Los jóvenes dejan de ser héroes para convertirse en símbolos truncos. El sistema no se derrumba, pero tampoco sale ileso. Ambos lados —el del poder y el de la resistencia— quedan marcados. Heridos. Como si el sueño que los animó se hubiera mirado al espejo y no se hubiera reconocido.
Un retrato de México sin decir su nombre
Aunque la historia transcurre en un país ficticio, no hay lector que no reconozca en sus páginas a México. Luis Spota no necesita nombrar presidentes, partidos ni fechas. Su habilidad narrativa consiste en evocar con precisión quirúrgica las estructuras del poder, las contradicciones del sistema político, y la manera en que el país entero ha vivido durante décadas una dualidad: soñar con el cambio y temer las consecuencias de intentarlo.
La costumbre del poder es también la costumbre del desencanto.
Con esta quinta entrega de su monumental saga, Spota cierra el ciclo con una obra que, más que una novela, parece un espejo que arde. Un espejo donde los que alguna vez creyeron en el cambio se enfrentan, cara a cara, con el precio de haberlo intentado.
(By Notas de Libertad).





La ética de la dimisión
Germán Martínez Cázares: el político que supo irse cuando todos se quedaban
La dimisión como brújula ética
Hay quienes creen que en política todo se vale. Que el fin justifica cualquier medio. Que los puestos no se sueltan ni cuando pesan. Que renunciar es una forma de rendirse. Yo pienso lo contrario. Y si tuviera que explicar por qué, bastaría un nombre: Germán Martínez Cázares. En su trayectoria pública, pocas cosas son más notorias que su capacidad de asumir las consecuencias de sus actos. Y eso —en tiempos de políticos aferrados, simuladores o cínicos— ya es decir mucho.
La dimisión —cuando es honesta, cuando nace de la conciencia— no es debilidad: es convicción. Es la decisión más difícil que puede tomar un servidor público que aún cree que la política tiene sentido. En Germán, esa ética se hizo verbo más de una vez. Y no por cálculo ni por marketing, sino por esa voz interior que todavía distingue entre el deber y la conveniencia. Una voz que, en los momentos más difíciles, le dictó el camino del desprendimiento, aunque doliera.
Lo conocí en la LIX Legislatura. Él del PAN, yo del PRI. Él como vicecoordinador de la bancada panista bajo el mando de Francisco Barrio Terrazas. Yo como vicecoordinador del tricolor, al lado de don Emilio Chuayffet Chemor. Eran tiempos intensos. Sesiones largas. Discursos punzantes. Disputas entre bancadas. Pero también eran días donde uno podía reconocer, aun en la trinchera contraria, a un adversario inteligente, aguerrido y, sobre todo, íntegro. En la confrontación diaria, no se pierde de vista quién pelea con principios.
Germán no era un parlamentario cómodo. Era, más bien, un orador incendiario, de ideas firmes y lengua afilada. Dominaba la tribuna como pocos. Tenía un don para la retórica, un olfato agudo para el conflicto y una energía política que nunca disimulaba. A veces resultaba incómodo incluso para su propio partido, y eso lo sabía. Pero también tenía, y eso lo supe después, una capacidad inusual para decir “no puedo más” cuando la política dejaba de ser congruente con sus principios. Era, en cierto modo, un político más exigente consigo mismo que con los demás.
Esa capacidad de irse a tiempo es lo que marca una diferencia profunda en su biografía. La renuncia no como huida, sino como postura. Como crítica al poder. Como acto de valentía moral. Y es desde ahí —desde esa ética de la dimisión que da título a este texto— que quiero compartir lo que aprendí de él, tanto en la Cámara como en su largo y sinuoso camino en la vida pública. No se trata de alabar por alabar, sino de rescatar un principio esencial: el valor de saber marcharse.
Este no es un retrato complaciente. Es una mirada personal. La de alguien que compartió curules, micrófonos y silencios con Germán Martínez. La de alguien que, aunque no compartía sus colores, sí reconocía su estatura. Y que hoy, ante tanto político aferrado al puesto, piensa en Germán como una excepción valiente. Él supo decir “hasta aquí” con dignidad. Y eso lo distingue, más allá de ideologías, en la historia reciente del país.
Porque hay quien sabe ganar. Hay quien sabe pelear. Y hay quien sabe irse. Germán, en más de una batalla, supo las tres cosas. Y lo hizo sin alardes, sin chantajes, sin escándalos artificiales. Su dimisión, cada vez que ocurrió, fue un acto de conciencia. Y eso, en política, es cada vez más raro. Quizás por eso su historia merece contarse. Porque habla de otra forma de ejercer el poder: con dignidad para entrar... y con entereza para salir.
Un parlamentario feroz: Germán Martínez en San Lázaro
Hablar de Germán Martínez Cázares en la LIX Legislatura es evocar a un parlamentario fuera del molde. Desde el primer momento en que subió a tribuna, quedó claro que no sería un legislador más. Traía consigo un estilo propio: confrontativo, articulado, brillante. Era de esos oradores que convertían los puntos de acuerdo en combates retóricos, y los dictámenes en plataformas para el debate ideológico. No hablaba para convencer: hablaba para cimbrar. Y muchas veces lo lograba. Su energía en tribuna contrastaba con el tono protocolario de muchos otros diputados. No temía al disenso. Lo buscaba.
Como vicecoordinador del PAN, su papel era complejo. Bajo la coordinación de Francisco Barrio Terrazas, Germán tenía la misión de operar con firmeza, contener las tensiones internas y, sobre todo, marcar una postura ideológica. Su lealtad al proyecto panista era total, pero su forma de expresarlo lo diferenciaba del resto. Subía a tribuna como quien entra a la arena de un coliseo: con convicción, con fuerza, con lenguaje de batalla.
Su mayor virtud era también su mayor obstáculo: su contundencia. Germán podía abrir una discusión con una cita de San Agustín y cerrarla con una frase demoledora sobre la corrupción política. Pero en ese estilo férreo, a veces perdía margen para el acuerdo. Su fuego encendía, pero también alejaba. Era difícil, incluso para sus aliados, mediar entre su convicción y la necesidad de construir acuerdos amplios.
Recuerdo sesiones particularmente intensas donde bastaba su nombre en la lista de oradores para anticipar una jornada encendida. Dominaba la escena como pocos. Preparaba sus discursos con cuidado quirúrgico, insertando ideas, ataques, preguntas retóricas. Su memoria, aguda; su uso del lenguaje, devastador. Muchos de nosotros sabíamos que debatir con Germán era entrar a una lucha donde la razón se cruzaba con la pasión.
En la trinchera contraria, uno aprendía a reconocer sus virtudes. Aunque no coincidíamos ideológicamente, nadie podía negar su compromiso. Era claro que su estancia en San Lázaro no era por inercia: venía a influir, a marcar agenda, a provocar reacciones. Germán no era un político de gabinete, era un gladiador parlamentario. Y lo asumía con orgullo, sin reservas ni máscaras.
Dentro de su bancada, generaba respeto, pero también escozor. Algunos temían que sus intervenciones desataran conflictos innecesarios. Otros lo veían como un cuadro brillante pero poco diplomático. Él no buscaba la comodidad: buscaba la verdad según su conciencia. A veces eso incomoda más que cualquier ataque.
En los cafés legislativos, su nombre era tema frecuente. ¿Por qué alguien tan preparado se volvía tan poco negociador? ¿Por qué insistía en confrontar, incluso cuando la línea política sugería prudencia? La respuesta parecía clara: porque Germán no entendía la política como cálculo, sino como expresión moral. Era un soldado de sus ideas, no de coyunturas.
Muchos de los debates clave lo vieron en el centro. Las diferentes reformas que se planteaban, la fiscalización de recursos, la autonomía del IFE. En todos esos puntos, su voz era una ráfaga de argumentos filosos. No era un operador de pasillos: era un vocero de principios. Y aunque eso le cerró puertas, también lo volvió inolvidable.
Con el paso del tiempo, Germán dejó huella. No siempre como conciliador. Pero siempre como alguien que elevó el nivel del debate. Su presencia transformaba las sesiones. Y aunque era una figura polarizante, nadie podía llamarlo gris. Fue, sin duda, un parlamentario feroz. Y eso, en tiempos de discursos vacíos, se agradece.
Cuando la política no perdona: entre la intención y la realidad
Hay momentos en que la política revela su rostro más crudo. No importa cuántos discursos hayas pronunciado, ni cuántas causas hayas defendido con pasión: si no encajas, no pasas. Germán Martínez se topó con esa realidad cuando buscó suceder a Francisco Barrio Terrazas al frente de la coordinación parlamentaria del PAN.
No basta con tener el perfil ideal, si la coyuntura exige lo contrario.
Durante meses había sido el vicecoordinador más visible, el más activo. Conocía a fondo la Cámara, dominaba el reglamento, tenía ascendencia sobre su bancada. Pero también acumulaba choques, confrontaciones, viejas disputas con diputados del PRI y del PRD. Había sido un gladiador y eso lo había vuelto difícil de acercar para quienes querían puentes, no trincheras.
En política, la memoria es selectiva, pero las heridas son persistentes.
Cuando Barrio fue designado embajador en Canadá, Germán hizo lo que cualquier político con ambición legítima habría hecho: alzó la mano. Pero su nombre no unía. Al contrario. Representaba, para muchos, una forma de liderazgo demasiado vertical, demasiado aguda, demasiado incendiaria. Y el PAN necesitaba en ese momento a alguien que pudiera tejer sin sobresaltos. Por eso se decantaron por José González Morfín.
Germán era congruente. Y eso, en tiempos de cálculo, le jugaba en contra.
No hubo berrinche público. No buscó victimizarse. Tampoco forzó la situación. Sabía que el partido había optado por la ruta más cómoda. Y él, pese a tener méritos, representaba lo incómodo. Eso no lo amargó. Lo fortaleció. Siguió trabajando con la misma intensidad, sin bajar el tono de sus intervenciones, sin cambiar su forma de hacer política.
Calló donde muchos habrían gritado. Y eso también fue una decisión política.
Esa experiencia marcó un punto de inflexión. Germán empezó a ver que la política institucional también castiga el carácter. Que la palabra firme no siempre suma, aunque sea honesta. Y que muchas veces, para avanzar, hay que simular. Él eligió no hacerlo.
Quien no disimula en política suele estancarse. Germán eligió la verdad.
En las semanas siguientes, continuó participando con energía en el trabajo legislativo. Pero en su gesto había una resignación madura. La certeza de que, al final, no todo depende de la razón o del trabajo. También influyen las redes, los equilibrios, las simpatías invisibles.
Perder una batalla sin perder la convicción: ese fue su estilo.
Muchos esperaban que bajara el volumen. Que adoptara un papel más discreto tras el episodio. Pero ocurrió lo contrario: se reafirmó. Y con ello consolidó un perfil único dentro del panismo. El de alguien que sabía perder con dignidad, sin traicionar sus ideas.
Incluso en la derrota, Germán se convirtió en referente.
El poder y la dignidad: entre la SFP y la dirigencia nacional del PAN
Llegar a una secretaría de Estado suele ser el punto máximo en la carrera de un político. Para Germán Martínez, fue apenas una estación más en un camino complejo. En diciembre de 2006, al inicio del sexenio de Felipe Calderón, asumió como titular de la Secretaría de la Función Pública. Su misión era clara: combatir la corrupción desde dentro.
No aceptó ese encargo para lucirse. Lo aceptó para confrontar al sistema desde adentro.
Durante poco más de un año, encabezó auditorías, limpió procedimientos, sancionó a funcionarios y presionó para elevar estándares de ética. Su paso por la SFP fue breve, pero contundente. No estaba ahí para hacer relaciones públicas. Estaba para incomodar. Y por eso mismo, su margen de maniobra se acortó. En enero de 2008, dejó el cargo. Su siguiente destino: la presidencia nacional del PAN.
Dejó el gobierno federal para volver al partido. Pero el PAN ya no era el mismo.
Su dirigencia nacional fue intensa. Asumió con la promesa de recuperar el alma doctrinaria del panismo, justo cuando el pragmatismo electoral ya lo había colonizado casi todo. Intentó limpiar listas, promover cuadros nuevos, combatir cacicazgos internos. Pero enfrentó resistencias profundas. El partido estaba más enfocado en ganar elecciones que en sostener principios. Y eso lo desgastó.
Ser presidente del PAN no era guiar un proyecto: era contener fracturas internas todos los días.
En 2009, tras la dolorosa derrota electoral intermedia —la peor del PAN en décadas— Germán renunció a la dirigencia. Nadie se lo exigió. Nadie lo presionó. Él mismo se hizo responsable. Dijo que no había cumplido con el objetivo y que, por ética, debía hacerse a un lado. Fue una decisión rara en la política mexicana. Una renuncia no negociada. No pactada. No disfrazada. Una renuncia real.
El que pierde y se queda, prolonga el daño. El que pierde y se va, salva al proyecto.
Tiempo después, en 2015, publicó un texto breve y demoledor en la revista Nexos: “Ética de la dimisión”. En él explicaba las razones de su salida. Pero más que eso, lanzaba una tesis: en México hacía falta una cultura de la renuncia por responsabilidad. Por dignidad. Por principios. El texto se volvió un manifiesto. Una declaración que resonaba más allá del PAN.
La política no sólo se honra en el triunfo. También se dignifica en la retirada.
Germán se apartó del centro del escenario, pero no del debate público. Su paso por el gobierno y por el partido dejó marcas profundas. Lo había intentado todo desde adentro. Pero el sistema no estaba listo para un liderazgo ético. Y él prefirió hacerse a un lado que claudicar en su conciencia.
No se rindió. Simplemente no se traicionó.
Germán Martínez señala sin temor, sin rencor, con convicción.
“En el PAN, la dimisión debería ser una ética. No una estrategia. No una necesidad. No una reacción. Una ética. Una regla de conducta interna. No una ocurrencia. No una excepción. No una costumbre de minoría. Una costumbre de mayoría. Una cultura. La dimisión por responsabilidad, por dignidad, por derrota, por errores propios, por respeto a los otros, por respeto a uno mismo. La dimisión por ética.”
“Dimití de la presidencia nacional del PAN en 2009. Mi partido obtuvo el peor resultado electoral desde su fundación. Me fui sin chantajes, sin regateos, sin reclamos. Me fui con dolor, pero con libertad. Sin que me obligaran. Me fui porque lo correcto era irme. Porque el que pierde, debe hacerse a un lado. Porque la política también se dignifica sabiendo soltar.”
“Me fui en soledad, pero con conciencia. Porque nadie me tenía que recordar mis principios. Porque no necesitaba una encuesta para decidir. Porque entendí que la permanencia sólo vale si es útil. Y yo ya no lo era. La ética de la dimisión es, sobre todo, una ética de la utilidad honesta.”
“Quien no se va cuando debe irse, le hace daño a su causa. Quien se aferra al cargo, debilita al proyecto. Quien se queda sin legitimidad, ofende a la militancia. La renuncia puede ser el acto más alto de compromiso político.”
La renuncia al PAN: el partido ya no era el mismo
No todos los rompimientos ocurren con estruendo. Algunos son pausados, silenciosos, casi imperceptibles. Pero igual duelen. La renuncia de Germán Martínez al PAN fue el resultado de una larga erosión. No se trató de un conflicto puntual ni de una candidatura negada. Fue el desencanto acumulado de quien había entregado décadas de lealtad a un partido que ya no se parecía a sí mismo.
Germán no abandonó al PAN: el PAN abandonó sus principios.
En los años posteriores a su dirigencia, Germán vio con preocupación cómo el partido que había nacido para representar una ética ciudadana se transformaba en una maquinaria electoral. Se perdió la autocrítica, se despreciaron los cuadros con formación ideológica, se vaciaron de contenido los discursos. Y sobre todo, se dejó de escuchar a los inconformes.
Lo más grave no fue el poder: fue la pérdida del alma doctrinaria.
Ya no había diálogo entre generaciones. Los jóvenes militantes eran formados para ganar elecciones, no para sostener ideas. Las alianzas con partidos antes impugnados, las candidaturas oportunistas, los silencios ante la corrupción propia terminaron por desdibujar al PAN frente a sus propias bases. Germán lo vivió desde dentro. Y cada día se sintió más ajeno.
Quedarse era aceptar el silencio. Irse era volver a hablar con libertad.
En marzo de 2018 presentó su renuncia. No la hizo con rencor, ni con cálculo. Fue un gesto sereno, sobrio, profundamente doloroso. Sabía que su salida se interpretaría como traición por algunos sectores. Pero prefirió ese juicio antes que ser cómplice de un modelo que ya no compartía. La coherencia, para él, estaba por encima de la conveniencia.
Renunció sin pedir nada a cambio. Sólo la posibilidad de seguir siendo él mismo.
La carta con la que formalizó su salida fue breve, pero cargada de contenido moral. Hablaba de la pérdida del rumbo, de la urgencia de recuperar la dignidad en la política. No señalaba nombres. No culpaba a personas específicas. Se trataba de una despedida hacia un partido al que aún quería, pero del que ya no formaba parte.
El adiós no fue a los amigos. Fue a una idea que se había vaciado de contenido.
El PAN, en su respuesta institucional, se limitó a desearle suerte. Algunos dirigentes lo ignoraron. Otros lo atacaron. Pero muchos panistas de base lo comprendieron. Porque sabían que Germán no se había ido por ambición. Se había ido por dignidad. Y eso, en tiempos de transfuguismo oportunista, marcaba una diferencia clara.
En su renuncia, Germán recuperó algo más valioso que un cargo: su libertad.
El IMSS, el poder y la incomodidad: una renuncia con nombre y apellido
Tras su renuncia al PAN, Germán Martínez desapareció brevemente del centro de la escena política. Pero no del pensamiento público. Seguía escribiendo, analizando, opinando con fuerza sobre los grandes temas del país. Para muchos, su voz era incómoda, pero necesaria. En 2018, sorprendió a propios y extraños cuando se sumó al proyecto de Andrés Manuel López Obrador.
No cambió de principios. Cambió de trinchera para seguir defendiéndolos.
Fue postulado como senador de Morena por lista nacional. Y aunque su presencia en la bancada parecía extraña al inicio, Germán dejó claro que no se unía por inercia. Quería incidir. Quería proteger desde adentro valores como la legalidad, la ética pública y la transparencia. Pero muy pronto, esa misma convicción lo haría chocar con el poder al que se había aproximado.
Morena no fue su casa. Fue un espacio de servicio. Pero nunca de sumisión.
El presidente López Obrador le confió una de las instituciones más sensibles del país: el Instituto Mexicano del Seguro Social. Germán aceptó con la misma seriedad con la que había asumido la Secretaría de la Función Pública años atrás. Sabía que el IMSS era una estructura pesada, con inercias difíciles. Pero también sabía que la salud pública era un campo de batalla fundamental.
El IMSS no era un cargo. Era una causa. Y Germán la tomó con todas sus consecuencias.
Durante su breve gestión al frente del IMSS (2018–2019), impulsó mecanismos para combatir el rezago, denunció presiones presupuestales, buscó proteger la autonomía institucional. Pero pronto se topó con los límites del nuevo gobierno. La Secretaría de Hacienda, según él mismo denunció, obstaculizaba decisiones clave, recortaba sin diálogo y empujaba una austeridad que atentaba contra la dignidad del servicio público.
Germán no estaba dispuesto a ser cómplice del abandono.
El 21 de mayo de 2019, presentó su renuncia mediante una carta dirigida al Consejo Técnico del IMSS. En ese documento, explicó con claridad por qué se iba: por dignidad, por congruencia, por respeto a la institución. Señaló las injerencias indebidas de Hacienda, la imposición de funcionarios, el desdén por los pacientes. Fue un golpe mediático. Pero también una llamada de atención ética.
Su renuncia no fue personal. Fue una denuncia institucional.
El gobierno, sorprendido, intentó minimizar el hecho. Pero no lo logró. Porque la carta de Germán fue leída como un grito desde dentro. Como una muestra de que el poder, incluso el nuevo, podía equivocarse. Y que aún había servidores públicos dispuestos a alzar la voz sin miedo.
En el IMSS, Germán no cayó. Se sostuvo hasta que ya no pudo ser útil con dignidad.
El valor de irse y el coraje de volver: Germán y el espejo de la política
Después del IMSS, Germán Martínez regresó al Senado de la República. Lo hizo ya sin partido, sin estructura, sin aparato que lo respaldara. Volvió como un hombre libre, dispuesto a ejercer su voz con entera autonomía. Había dejado Morena y no había regresado al PAN. Estaba entre trincheras, pero su brújula seguía firme. No dependía de un logotipo. Dependía de sus ideas.
No se quedó callado para proteger su posición. Habló para rescatar su integridad.
Durante meses mantuvo una postura crítica frente al gobierno de la Cuarta Transformación. Señaló la centralización del poder, las contradicciones del discurso presidencial, los excesos en el manejo de instituciones y la falta de diálogo en las reformas. Sus intervenciones en tribuna eran pausadas, densas, llenas de referencias históricas. No buscaba aplausos fáciles. Buscaba provocar reflexión.
Volver no fue derrota. Fue recuperar un principio.
En medio de ese periodo, anunció su reincorporación al grupo parlamentario del PAN. Su regreso no fue por nostalgia ni por desesperación. Fue por un intento de reconciliación con una parte de su historia. Reconocía que el PAN había fallado en muchos frentes, pero también sabía que ahí se encontraban aún personas honestas, ideas valiosas y una comunidad con posibilidad de reconstrucción.
El PAN lo había perdido. Pero no lo había olvidado.
Volvió como senador sin buscar cargos de dirección ni protagonismos innecesarios. Se convirtió en una voz que disiente desde dentro. Criticó a su propio partido cuando era necesario. Defendió los principios fundacionales cuando estaban en riesgo. Y aunque volvió a ser incómodo para algunos, su presencia era irrefutable. Era una voz que pesaba. Una conciencia que no podía callarse.
En tiempos de eslóganes vacíos, Germán volvió con una voz llena de contenido.
En ese regreso, Germán no pidió nada. No exigió posiciones. No reclamó pasados. Sólo volvió con la misma coherencia que lo ha distinguido. Y eso, en un contexto político marcado por el oportunismo, fue interpretado por muchos como una rareza. Por otros, como una esperanza. Porque pocos se van con dignidad. Y menos aún regresan sin pedir facturas.
El valor de irse es tan importante como el coraje de volver. Germán supo hacer ambas cosas.
Hoy, su figura es una especie de faro errante. No encaja del todo en ninguna bancada, pero es escuchado con respeto en todas. Ha decidido caminar en la intersección entre la crítica y la propuesta. No busca aplausos. Busca decir lo que cree, aunque incomode. Y en esa decisión ha construido un espacio propio, ajeno al poder pero cerca de la conciencia pública.
En cada renuncia dejó algo. Pero en cada regreso recuperó lo esencial: la dignidad.
Germán sigue en el PAN, pero quien sabe si el PAN siga con Germán. Al tiempo.
(By Notas de Libertad).