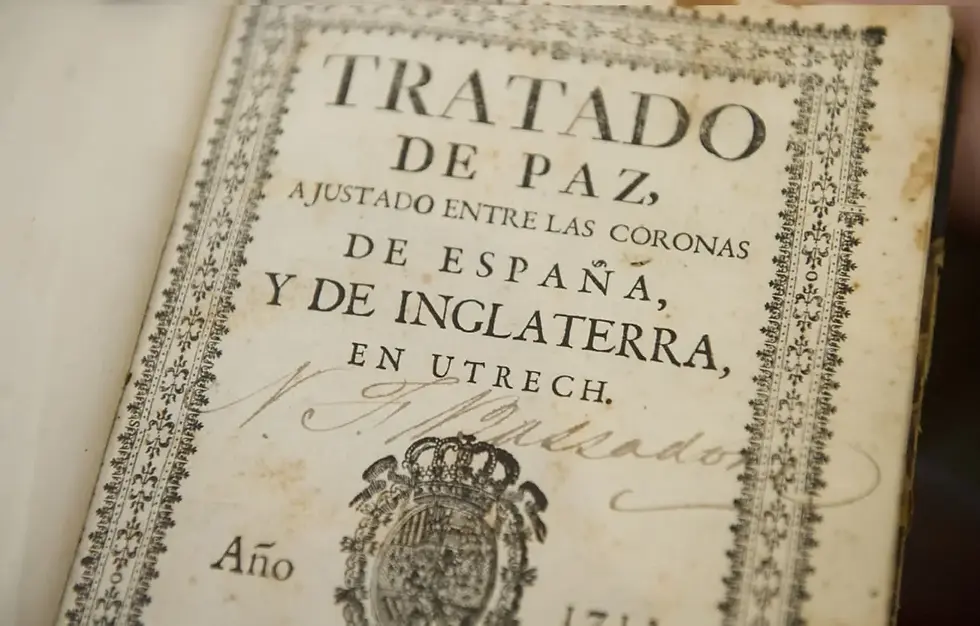LA LEYENDA
36

“Para que no se te olvide cómo suena tu alma cuando nadie la interrumpe”
Hay semanas que no se superan.
Se sobreviven con canciones.
Con una taza humeante. Con el temblor de una palabra dicha a tiempo. Con ese gesto leve que te salvó sin que nadie lo notara.
La Leyenda 36 es para eso.
Para los días que no caben en un titular.
Para lo que nunca supiste decir y sin embargo te habita.
Aquí no venimos a explicarte el país.
Venimos a recordarte que estás vivo.
Que sigues sintiendo, aunque a veces te lo escondas.
Aquí los poemas no adornan, consuelan.
La política no se grita, se entiende desde la pérdida.
La historia no es una lección: es una pregunta que aún te duele.
Y sí: aquí también hay música.
Una que suena como si alguien hubiera leído tus silencios.
Una que no viene de afuera, sino de ese rincón del alma que dejaste sin barrer.
En esta entrega, todo lo olvidado vuelve con rostro.
Todo lo perdido late con nombre.
Todo lo que dolió… ilumina.
Porque hay columnas que se leen.
Y hay otras que se recuerdan.
Esta no quiere que estés de acuerdo. Quiere que no estés solo.
La Leyenda 36 es una carta que llega tarde… pero justo cuando la necesitabas.
Léela como quien se reencuentra.
Léela como quien se perdona.
Léela como quien vuelve a casa sin saber por qué.
Soy Wintilo Vega Murillo,
y escribo esto para que no se te olvide
que todavía hay palabras que acarician sin hacer ruido.
Y sí, todavía hay lugares —como este—
donde la tristeza sabe a luz.

Índice de Contenido
-Bienvenida.
/… Donde todavía arde lo que decidiste no nombrar
Aquí donde la esperanza se sienta en la banqueta a esperarte
(By Notas de Libertad).
————————————————————————
-Pláticas con el Licenciado 1
/… Huellas de Solidaridad: la estela humana de Carlos Rojas Gutiérrez
Entre la tierra y la política, un puente de esperanza
(By operación W).
————————————————————————-
-Agenda del Poder:
/… Un “Nuevo Comienzo” con transparencia: Libia García abre los contratos de Seguritech
/… “REACOMODO VERDE: MAGAÑA TOMA EL TIMÓN… PERO SHEFFIELD ES QUIEN TRAZA LA RUTA”
Una operación sin estridencias que desplazó liderazgos y sembró nuevas lealtades en el partido.
/… Fidesseg: el escudo dorado del empresariado
Cuando los amparos se usan para blindar el abuso y no para defender la justicia, la democracia se vuelve rehén del dinero.
/… Cuando la Congruencia se Vuelve Incómoda: Daniel Campos Lango
/… Purísima en silencio: el costo del encubrimiento
(By Operación W).
————————————————————————-
-Alimento para el alma.
“Milonga de Jacinto Chiclana”
De: Jorge Luis Borges
Sobre el poema: “Valentía sin rostro: el mito de Jacinto Chiclana en la milonga de Borges”
Sobre el autor: Jorge Luis Borges
El hombre que escribió lo que nadie se atrevía a soñar
*Si quieres escucharlo en la voz de: Carina Gringoli
————————————————————————-
-“Rincones y Sabores: La guía completa para el alma, el paladar y la vida”
/… "Un viaje sin mapas, una mesa sin fronteras"
(By Notas de Libertad).
/… Casa Mercedes – Guanajuato Capital
La elegancia de lo nuestro
(By La Gira del Tragón).
/… Mercado Hidalgo – Guanajuato Capital
Un corazón de hierro que late con sabor
(By La Gira del Tragón).
/… La Casona de Don Miguel – Dolores Hidalgo
Donde el pasado se sienta a la mesa
(By La Gira del Tragón).
/… Tacos El Pata – Celaya
El alma de Celaya en una tortilla caliente
(By La Gira del Tragón).
/… Mariscos El Paisa – Irapuato
El mar que viajó hasta el Bajío
(By La Gira del Tragón).
/… El Rancho de Arriba – Salamanca
Un campo donde la tradición respira
(By La Gira del Tragón).
/… La Sauceda, Guanajuato – Camino a San Miguel de Allende
Un corredor rural de alma abierta
(By La Gira del Tragón).
————————————————————————
-Del Cielo a la Historia, Los Ecos del Calendario.
Los días también tienen alma
Del 13 al 19 de julio: cuando el calendario se convierte en espejo
Aquí no venimos a contar los días. Venimos a escucharlos.
Porque esta semana no es una sucesión de fechas: es un llamado.
Entre santos que aún guían, heridas que siguen abiertas y conmemoraciones que interpelan, cada día tiene voz, tiene pulso, tiene alma.
Y quien sabe mirar, lo siente.
Esta semana no se pasa… se atraviesa.
Domingo de 13 de julio al sábado 19 de junio.
-Santoral.
-Efemérides Nacionales e Internacionales.
-Conmemoración de Días Nacionales e Internacionales.
(By Notas de Libertad).
————————————————————————-
-Al Ritmo del Corazón: Música para recordar el ayer.
/… Ricardo Montaner: La Voz que Se Escribió en el Corazón del Mundo
“Crónica de un cantor que cruzó fronteras con versos y esperanza”
*Con un click escucha: 20 Grandes Éxitos, Sus mejores Canciones
(By Notas de Libertad).
/… Irene Cara: La Chispa que Encendió el Sueño
“La historia de una voz que desafió los márgenes y dejó una luz encendida para siempre”
*Con un click escucha: Irene Cara Song Playlist
(By Notas de Libertad).
————————————————————————-
- ¿Qué leer esta semana?
“El Primer Día”
De: Luis Spota
Resumen.
“Del trono al vacío: un día basta para borrarlo todo”
(By Notas de Libertad).
————————————————————————-
-Pláticas con el Licenciado 2.
/… “Oseas: La llama que no se extinguió”
Vida, lucha y desaparición de Ignacio Arturo Salas Obregón: entre la ternura, la rabia y la memoria
(By operación W).

Donde todavía arde lo que decidiste no nombrar
Aquí donde la esperanza se sienta en la banqueta a esperarte
No todo lo que se rompe hace ruido.
A veces solo cruje por dentro.
Y duele más cuando nadie lo nota.
Por eso nace La Leyenda 36:
no como un grito, ni como un texto…
sino como un susurro que se atrevió a quedarse,
cuando todo lo demás ya se había ido.
Esta no es una columna. Es una forma de resistir el olvido.
No pretende explicarte la semana, ni darte la razón.
Viene a escucharte por dentro, aunque no digas una sola palabra.
Aquí la herida no es punto final.
Es el lugar exacto donde todavía estamos vivos.
Aquí no hay prisa. No hay resumen. No hay cierre.
Solo párrafos que te acompañan cuando ya no sabías cómo seguir.
No hay himnos. Hay murmullos.
No hay titulares. Hay manos extendidas.
No hay brújula. Hay recuerdos.
Esta vez no traemos promesas, ni certezas, ni respuestas urgentes.
Traemos lo único que puede salvarte cuando el mundo deja de tener sentido:
una verdad pequeña. Una memoria que tiembla.
Un texto que no quiere enseñarte nada, solo sentarse a tu lado.
Porque hay semanas donde el alma pide auxilio bajito.
Y si no te detienes, si no apagas el mundo, si no abres los ojos con el corazón…
nadie se da cuenta.
Aquí no te pedimos que estés bien.
Te decimos que no estás solo.
Aquí la política respira como quien ha llorado en silencio.
Aquí las canciones no acompañan: sostienen.
Aquí los nombres se pronuncian como si fueran faros.
Y las ausencias ya no se disimulan.
Esta es una página para quienes sobreviven con dignidad lo que nadie les aplaude.
Para quienes llevan su infancia doblada en el bolsillo.
Para quienes cada tanto, sin saber por qué, se detienen a llorar en una banca vacía.
Aquí no venimos a hablarte de lo que pasó.
Venimos a recordarte que algo en ti sigue esperando ser nombrado.
Y si al leer esto se te apretó algo en el pecho,
si sentiste un eco antiguo,
una sed vieja,
una caricia que no supiste pedir,
entonces ya entendiste por qué estás aquí.
Bienvenido a La Leyenda 36.
No vas a entenderlo todo.
Pero tal vez —solo tal vez—
encuentres lo que no sabías que se te había perdido.
Aquí se escribe sin certezas.
Pero con toda el alma.
Soy Wintilo Vega Murillo,
y esta vez no vine a contarte nada nuevo.
Vine a recordarte que todavía hay palabras que se encienden por dentro.
Y sí: a veces, eso basta para seguir respirando.
(By Notas de Libertad).





Huellas de Solidaridad: la estela humana de Carlos Rojas Gutiérrez
Entre la tierra y la política, un puente de esperanza
Carlos Rojas Gutiérrez: sembrar en la tierra, servir desde el alma
Una raíz que no pidió reflectores
Hay quienes aprenden desde la cuna que la vida no es para buscar brillo, sino para dejar huella. Carlos Rojas Gutiérrez nació con esa certeza marcada en la sangre, no como un dogma, sino como una brújula interior que, incluso en el silencio, lo empujaba a caminar hacia donde más se necesitaba. Desde joven, su andar no fue vertical ni triunfalista: fue horizontal, íntimo, paciente. Uno de esos recorridos que no encabezan titulares, pero que terminan transformando destinos.
Nació el 4 de noviembre de 1954 en la Ciudad de México, en un hogar modesto donde la disciplina no se imponía con gritos, sino con el ejemplo. Su padre, empleado público, y su madre, maestra de educación básica, le enseñaron que la palabra debe tener el peso del compromiso y que la educación era una forma de dignidad, no un simple trámite para el ascenso social. Fue en ese núcleo familiar donde aprendió a mirar con sensibilidad, a no desentenderse del dolor ajeno y a no normalizar la desigualdad.
Desde la primaria mostró una mezcla extraña de brillantez matemática y corazón social. Le apasionaban los números, sí, pero lo desconcertaban los contrastes. No entendía —y no dejó de preguntárselo nunca— por qué había niños que no desayunaban, por qué las banquetas eran distintas entre colonias, por qué la pobreza dolía más en unos cuerpos que en otros. Ese asombro ético se fue volviendo convicción, y más adelante, misión.
Una decisión que marcó su camino
Ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México y estudió Ingeniería Industrial. Lo hizo con rigor, con dedicación, con excelencia académica. Se convirtió en profesor y en investigador. Tenía un camino asegurado en la academia o en la industria, pero algo en su interior no lo dejaba tranquilo. Sentía que ver el país desde una oficina era como mirar el mar desde una pecera. Faltaba el viento, la sal, el contacto con lo real.
Fue entonces cuando tomó una de esas decisiones que marcan para siempre: ingresar como trabajador de campo al Instituto Nacional Indigenista. Mientras otros colegas preparaban sus tesis o pensaban en becas internacionales, él se alistaba para vivir en comunidades indígenas de alta marginación, donde no llegaban los discursos, pero sí las urgencias. Se fue a Hopelchén, Campeche, y luego a Huayacocotla, Veracruz. En esos pueblos no llegó a imponer, llegó a convivir. Aprendió náhuatl, maya, totonaco. Aprendió a escuchar. A esperar. A observar sin juzgar.
Muchos de quienes trabajaron con él en esa etapa lo recuerdan como un joven serio, discreto, siempre con una libreta en la mano. No hablaba mucho, pero cada palabra suya estaba cargada de sentido. Participaba en las faenas, caminaba kilómetros entre veredas para visitar caseríos apartados, comía en cocinas de tierra y dormía en catres duros sin quejarse. No lo hacía por pose, sino por coherencia.
Entendía que servir desde el Estado no significaba aparecer con soluciones: significaba construirlas con la gente.
La política del silencio respetuoso
Ahí, en medio de la neblina veracruzana, en esas casas donde el fogón era el único calor, Carlos forjó su vocación pública. No en aulas, no en seminarios, sino en las miradas profundas de las mujeres que perdían hijos por falta de medicina, en los abuelos que recordaban cómo el gobierno los había olvidado, en los jóvenes que soñaban con un país que nunca habían visto. Cada conversación era un insumo. Cada silencio, una alerta.
Aprendió lo que no enseñan los manuales: que la política no comienza en las oficinas, sino en la confianza. Que un comité comunitario vale más que un protocolo. Que escuchar a una madre hablar de su pobreza con dignidad es más formativo que leer mil estadísticas.
Fue entonces, y sólo entonces, cuando Carlos Rojas empezó a imaginar una política social distinta: no vertical, no clientelar, no impuesta, sino tejida con las manos de quienes la necesitan. Esa idea no tenía nombre todavía. No tenía presupuesto. Pero ya estaba viva en su forma de caminar, en su forma de mirar, en su forma de pensar con los otros.
Años después, cuando impulsó uno de los programas sociales más ambiciosos de América Latina, muchos pensaron que había sido un diseño de escritorio. No sabían que sus raíces estaban en esas veredas. Que el cimiento de su visión había sido ese tiempo callado, arduo y humilde junto a los más pobres.
Quien nunca ha cargado el cansancio de un pueblo no sabe para qué sirve el poder. Y Carlos lo sabía. Por eso, cuando llegó el tiempo de la administración, su alma no se vendió a los formatos. Permaneció fiel a esa primera lección: hay que mirar al país desde abajo, con el respeto de quien se sabe invitado.
Carlos Rojas Gutiérrez: el arquitecto de la política con rostro humano
Del campo al tablero político
La política no lo llamó con fuegos artificiales. Lo atrajo con la persistencia de una necesidad. Después de años conviviendo con comunidades indígenas en Campeche y Veracruz, Carlos Rojas entendió que las soluciones estructurales no se gestaban en los rincones marginados, sino en el centro de mando institucional. Y que, si quería evitar que el esfuerzo comunitario acabara diluido en el abandono, tenía que cruzar el umbral hacia las decisiones de gobierno. No para formar parte del sistema como era, sino para empujarlo a cambiar.
En 1979, con 25 años cumplidos, ingresó al Partido Revolucionario Institucional no para hacer carrera partidista, sino para tener una vía real de incidencia. No entró con discursos aprendidos ni con padrinazgos tradicionales. Entró por la vía de la credibilidad técnica y del compromiso social. Para muchos, era un joven ingeniero con vocación académica; para quienes lo conocían de cerca, era un estratega comunitario que venía del lodo y del fogón, no de las oficinas.
Su paso a la administración pública se dio a través de la Secretaría de Programación y Presupuesto, donde coincidió con Carlos Salinas de Gortari, entonces uno de los cerebros tecnocráticos del nuevo modelo económico mexicano. Pero Rojas no era un tecnócrata común. Donde otros veían números, él veía rostros. Donde otros proyectaban desde el centro, él preguntaba desde la periferia. Supo establecer una relación profesional con Salinas basada en respeto, pero también en contraste: uno pensaba en eficiencia macroeconómica, el otro en dignidad territorial.
Fue ahí donde empezó a pensar, por primera vez, en algo más grande que un proyecto. En una transformación.
Rojas no concibió la política como un medio para figurar, sino como una oportunidad para reparar. Y para reparar, había que entrar al corazón de las desigualdades que recorrían México desde siglos atrás. Por eso, lejos de encerrarse en las oficinas, pidió ser parte de los diagnósticos regionales. Recorrió comunidades de Oaxaca, regiones áridas de San Luis, municipios aislados en la sierra guerrerense. Anotaba. Preguntaba. Cruzaba datos y testimonios. Estaba construyendo algo más que un archivo: estaba gestando un modelo.
El diseño de una estrategia nacional
La década de los ochenta en México estuvo marcada por una de las crisis económicas más profundas de su historia moderna. Desempleo, inflación, pobreza creciente, una deuda externa asfixiante y una clase política atrapada entre la presión internacional y el descrédito interno. En ese contexto, la tecnocracia ganó fuerza. Pero junto a ella, surgieron algunos perfiles que supieron traducir esa lógica de eficiencia a una nueva narrativa: la de la política social con sentido humano. Carlos Rojas fue uno de ellos.
Desde su posición en la Secretaría, propuso que los programas sociales no fueran ejecutados como dádivas, sino como instrumentos estructurales de participación y organización. Quería que los indicadores dejaran de medir solo gasto ejercido y comenzaran a registrar tejido social regenerado. Insistió en que el éxito de un programa debía medirse en la capacidad de una comunidad para dejar de depender de él.
A principios de 1988, cuando Carlos Salinas se preparaba para asumir la presidencia, Rojas presentó un modelo territorial basado en comités comunitarios, identificación local de prioridades y mecanismos transparentes de aplicación de recursos. El esquema rompía con la tradición centralista del PRI. No proponía repartir desde arriba, sino empoderar desde abajo. No diseñaba obras: diseñaba procesos.
El modelo fue aprobado. Y así, tras la toma de protesta de Salinas en diciembre de 1988, nació el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL). El encargo para dirigirlo no fue sorpresa. Pocos conocían el país con esa combinación de precisión técnica y empatía profunda. Rojas aceptó, no como una promoción, sino como una carga moral. Sabía que no todos entenderían el alcance del proyecto. Pero él sí.
Solidaridad no fue solo un programa de desarrollo: fue un intento de reconciliación entre el Estado y los olvidados. Y él fue su rostro. Recorrió todo el país. Organizó asambleas en los pueblos más pequeños. Exigió que cada peso tuviera rostro, y cada obra, sustento comunitario. No toleraba intermediarios corruptos. Ni imposiciones desde arriba. A veces incomodaba a los gobiernos estatales, porque actuaba con autonomía. Pero cumplía.
Una mística territorial inédita
Lo que distinguió a PRONASOL no fue su presupuesto ni su cobertura —que fueron enormes—, sino su lógica. Carlos Rojas diseñó un sistema que partía del comité ciudadano como célula de gestión. Las mujeres lideraban proyectos de agua potable, los campesinos organizaban obras escolares, los jóvenes coordinaban brigadas culturales. No era un programa asistencialista. Era un programa de activación cívica.
La idea no era llevar obras, sino despertar organización. No sustituir al pueblo, sino confiar en su inteligencia. Por eso, Rojas insistía en acudir personalmente a las reuniones locales. No mandaba operadores: él iba. Y cuando hablaba, lo hacía sin protocolo. Con voz baja y firme. Con una libreta en la mano. Escuchando más que exponiendo.
Muchas veces dormía en casas comunitarias, compartía alimentos con liderazgos indígenas, se tomaba el tiempo de preguntar por los detalles. Conocía los nombres de los responsables locales. Se sabía las cifras, pero también las historias. Y eso —eso que no aparece en los informes— fue lo que consolidó su autoridad moral.
Recibió críticas, claro. Desde la izquierda lo acusaron de disfrazar el clientelismo con participación. Desde la derecha lo veían como un obstáculo para la eficiencia política. Pero en el fondo, todos sabían que su figura encarnaba una rareza: la de un político que no había cambiado su brújula. Que no traicionaba sus principios ni siquiera desde el poder.
En un sistema donde la mayoría medía su éxito por aplausos o ascensos, Carlos medía el suyo por la cantidad de comunidades que lograban caminar solas. No usaba su cargo como trampolín, sino como herramienta. Y eso lo distinguía.
Cuando PRONASOL cumplió cinco años, las cifras eran enormes: miles de obras públicas, millones de personas involucradas, decenas de miles de comités activos. Pero para Rojas, lo más importante no estaba en los números. Estaba en la transformación invisible: la confianza recuperada, la participación despertada, la dignidad restaurada.
Esa era su verdadera victoria. Y no necesitaba que nadie se la aplaudiera. Porque él no trabajaba para los reflectores. Trabajaba para el país.
Carlos Rojas Gutiérrez: el rostro firme de la política social en tiempos de sombra
La Secretaría como deber, no como destino
El 7 de enero de 1993, Carlos Rojas Gutiérrez fue nombrado secretario de Desarrollo Social del Gobierno Federal. Para muchos dentro del PRI fue una sorpresa; para quienes conocían su historia, fue simplemente lógico. Rojas había caminado cada vereda del país como coordinador de Solidaridad, no para hacer propaganda, sino para construir puentes reales entre el Estado y la comunidad. Nadie conocía mejor los engranajes de la política social y su dimensión humana. Nadie. Su llegada a la SEDESOL fue el reconocimiento de una trayectoria, no el premio de una lealtad.
Desde el primer día se negó a ocupar el cargo como un político más. No aceptó tratos fáciles ni rituales de aplauso. Su equipo lo sabía: las giras no eran para el espectáculo, sino para corregir fallas. Los informes no eran maquillaje, sino diagnósticos. Lo primero que hizo fue blindar los mecanismos de participación comunitaria que él mismo había impulsado. No permitió que se recortara un solo centímetro de autonomía a los comités ciudadanos. Mantuvo las asambleas. Mantuvo el pie en el territorio.
Carlos no se convirtió en secretario para administrar un edificio. Se convirtió en secretario para proteger una causa. La política social no era, para él, un servicio que se ejecuta: era una responsabilidad moral que se cumple. Rechazó intentos de los gobernadores por capturar los recursos para fines partidistas. Se enfrentó a funcionarios que querían usar los programas como plataformas de promoción. Su postura era clara: la pobreza no era excusa para el clientelismo.
Recorrió estados cada semana. Verificó obras en campo. Escuchó quejas sin filtrar. En cada visita pedía informes a detalle. No buscaba lo que se había logrado, sino lo que aún faltaba. Y siempre volvía con nuevas tareas. Para él, el poder no se ejercía desde el escritorio, sino desde el encuentro directo con la gente.
Sabía que las estructuras pueden parecer sólidas en papel, pero lo único que las legitima es la voz de quienes las viven.
Colosio: el hermano político
Luis Donaldo Colosio y Carlos Rojas no eran simplemente colegas. Eran parte de una misma generación que intentaba renovar al PRI desde dentro. Compartían una visión: el partido debía volver a mirar a los ojos de la ciudadanía, debía recuperar la calle, debía dejar de temerle a la verdad. Colosio había ocupado la SEDESOL antes que Rojas, y dejó sembrada una ruta que el ingeniero convirtió en plataforma nacional. Ambos impulsaban el Movimiento Territorial. Ambos tenían la convicción de que el México profundo podía y debía organizarse.
La noche del 23 de marzo de 1994, cuando Colosio fue asesinado en Lomas Taurinas, el país entero se estremeció. Pero para Rojas fue más que una tragedia política. Fue una pérdida íntima. Dolorosa. Irreparable. El amigo, el cómplice, el referente. El hombre que había dicho, sin adornos, que veía un México con hambre y con sed de justicia. El México que Rojas también conocía.
En medio del dolor, no se permitió la parálisis. Convocó a su equipo. Canceló cualquier protocolo. Redobló las visitas de campo. Ordenó seguir con los programas, pero con mayor vigilancia. No permitiría que la tragedia se usara como pretexto para relajar el compromiso. Convertiría el luto en trabajo. Convertiría la tristeza en coherencia.
Muchos funcionarios se replegaron en esos días. Carlos Rojas se adelantó. Mantuvo reuniones con líderes regionales. Fortaleció la estructura territorial del Movimiento. Recorrió regiones lastimadas. Habló con la gente. Les dijo que el dolor debía convertirse en fuerza. Y lo hizo sin discursos grandilocuentes. Lo hizo como siempre: con libreta en mano y verdad en los ojos.
Fue una de las pocas voces que sostuvo, sin temblores, que la política social debía seguir siendo intocable. Que ningún cálculo electoral podía interrumpir una sola obra, un solo comité, un solo proyecto. Porque no era un favor: era un deber.
Convertir la muerte de un idealista en resignación hubiera sido la segunda derrota. Rojas no lo permitió.
La transición con honor
La llegada de Ernesto Zedillo a la presidencia en diciembre de 1994 marcó el inicio de una era incierta. El país enfrentaba una de las peores crisis económicas de su historia. El “error de diciembre” desató una devaluación brutal, quiebras bancarias, desempleo masivo y una pérdida de confianza generalizada. La política social, que muchos veían como una prioridad secundaria, se volvió de pronto el único dique contra el descontento. Y en el centro de ese dique estaba Carlos Rojas.
Muchos creían que sería removido de inmediato. Después de todo, era parte del círculo cercano a Salinas. Era el arquitecto de Solidaridad, programa que algunos sectores querían desmantelar. Pero Zedillo lo ratificó. Y no por cálculo político, sino porque entendía que necesitaba a alguien que conociera el terreno, que tuviera autoridad propia, que pudiera sostener la red de contención más grande del país.
Carlos Rojas no se refugió en el pasado. Asumió el presente. Convocó a nuevos cuadros. Reformó procesos. Aseguró que cada peso social fuera bien aplicado. Supervisó directamente la entrega de apoyos en estados quebrados. Reorganizó prioridades sin renunciar al principio: que la gente tuviera la última palabra sobre su destino.
La pobreza no espera promesas: exige acciones. Y Carlos actuó. Cuando la recesión asfixiaba a los municipios, él sostenía reuniones con alcaldes para mantener vivos los proyectos comunitarios. Cuando la violencia amenazaba el tejido social, él fortalecía las redes barriales. Su mirada no se volvió amarga ni distante. Mantuvo la serenidad. Mantuvo la ruta.
En 1998 dejó la Secretaría. No salió entre aplausos forzados ni ruedas de prensa. Se fue como había llegado: caminando. Sin escándalos. Sin adornos. Pero dejando una estructura funcional, una red organizada, un legado ético. El país entraba en una etapa distinta. Él ya había cumplido la suya. Y lo hizo con elegancia.
No usó la silla del secretario como escalón. La usó como herramienta. Y cuando ya no fue útil, la dejó con respeto.
Carlos Rojas Gutiérrez: el partido desde la base, no desde el balcón
Volver a la tierra, aún dentro del PRI
Después de años en la administración federal, Carlos Rojas Gutiérrez decidió no buscar candidatura ni embajada ni aplauso. Pudo haber aspirado a una salida negociada, pero eligió volver a donde sentía que hacía falta: el partido. No para disputarlo, sino para reconstruirlo desde la raíz. Aceptó ser secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, y después fue nombrado secretario general del partido, en un momento crítico: el viejo aparato perdía fuerza y el desprestigio avanzaba.
Desde el principio dejó claro que su meta no era operar desde las cúpulas. Lo suyo era otra cosa: reconstruir el tejido territorial que el partido había perdido mientras gobernaba desde lo alto. Con esa convicción, volvió a caminar calles, visitar comités, reactivar estructuras olvidadas. No solo en capitales o zonas cómodas: en secciones abandonadas, en colonias de tierra suelta, en municipios donde el PRI era solo un recuerdo amargo.
Su visión era clara: si el PRI no regresaba a tocar puertas y escuchar reclamos, no sobreviviría. Lo decía en reuniones cerradas y lo vivía en giras de trabajo. Reunía a liderazgos barriales que habían sido marginados por modas electorales. Convocaba a jóvenes a organizar sin promesas vacías. Devolvía valor a los comités seccionales que otros consideraban estructuras oxidadas. Él sabía que ahí, precisamente ahí, estaba el alma política del partido.
Rojas no organizaba eventos con discursos largos ni mítines con escenario. Organizaba asambleas con mesas plegables y sillas desiguales, pero llenas de contenido. Su estilo era austero, pero comprometido. No vendía esperanza en pancartas: sembraba credibilidad con presencia. Muchos en la estructura nacional se sorprendían de su ritmo: giras incesantes, visitas nocturnas, llamados personales. No delegaba el contacto con la base. Lo ejercía.
Decía que no se podía dirigir un partido si no se conocía su pulso desde abajo. Y lo conocía. Como pocos.
El método invisible: organización, no simulación
Carlos Rojas creía en la política como un proceso pedagógico. No como propaganda. Sabía que las estructuras no nacen del discurso, sino del esfuerzo acumulado, del ejemplo cotidiano, de la coherencia repetida. Por eso, su trabajo en el PRI fue meticuloso. Reordenó el Movimiento Territorial. Reactivó la participación de mujeres líderes que habían sido desplazadas. Escuchó a cuadros medios que no recibían llamadas desde hacía años. Y fortaleció la estructura sin depender del erario ni del chantaje.
Para él, un comité sin actividad no era un problema menor: era una alarma de desconexión. Por eso insistía en que se nombraran responsables con base en trayectoria, no en conveniencia. Rescató liderazgos locales sin importar su cercanía con las dirigencias. Lo único que le importaba era que sirvieran, que supieran convocar, que creyeran en algo más que en una próxima elección.
Su estilo era sereno, pero firme. No humillaba, pero corregía. No exhibía, pero exigía. Algunos lo veían con recelo porque no hacía política para la foto. Otros lo admiraban en silencio porque sabían que lo que construía no era de temporada: era duradero. Su paso por las oficinas centrales del PRI no dejó frases rimbombantes, pero dejó una red de cuadros reorganizados, capacitados, conectados entre sí.
Recorrió estados que ya no eran gobernados por el PRI. Enfrentó estructuras golpeadas por la derrota. No prometía milagros, pero devolvía brújulas. A los que le preguntaban cómo se podía competir sin recursos, les respondía: “con presencia y con verdad”. No era una frase bonita. Era una estrategia.
Sabía que el partido no se recuperaría desde los medios, sino desde los patios comunitarios. Por eso seguía recorriendo barrios, colonias y agencias municipales sin seguridad, sin prensa, sin espectáculo. Solo él, una libreta, y la convicción intacta.
Recuperar la esencia sin nostalgia
Muchos, tras la derrota del 2000, hablaban de refundar el PRI. Algunos pedían cambiarle el nombre, otros querían fusionarlo con otras fuerzas. Carlos Rojas no. Para él, el PRI no necesitaba ser renombrado. Necesitaba ser reencontrado. Y eso no se hacía desde documentos, sino desde el alma militante.
Impulsó reuniones de formación política en casas de cultura, centros sociales, salones improvisados. Reunía a jóvenes sin afiliación y les hablaba con franqueza. No les prometía cargos ni privilegios. Les proponía una tarea: construir ciudadanía desde el trabajo organizado. Les decía que el partido era imperfecto, sí, pero que dentro de él había aún vida, si sabían buscarla.
Reivindicaba la mística de barrio, el trabajo de hormiga, la disciplina sin dogma. No hablaba de ideología abstracta, sino de valores compartidos. Del respeto al otro, del servicio como práctica diaria, de la política como acompañamiento.
Desde la Secretaría General del PRI organizó encuentros entre generaciones. Escuchaba. Aprendía. No predicaba. En cada estado que visitaba, dejaba claro que su papel no era imponer rumbo, sino restaurar brújulas. Y lo hacía con una mezcla de modestia y autoridad que inspiraba a quienes creían que todo estaba perdido.
Cuando su periodo terminó. Se retiró con la red de base más fortalecida que el partido había tenido en años. Dejó miles de comités activos. Dejó liderazgos funcionando. Dejó confianza sembrada.
Y se fue sin escándalo. Sin anuncios. Solo con la satisfacción de haber hecho lo que muy pocos hacen: reconstruir desde el silencio.
Carlos Rojas Gutiérrez: entre la representación y la raíz
La voz serena del Senado
En el año 2000, en plena transición democrática, Carlos Rojas Gutiérrez fue electo senador de la República. El PRI había perdido la Presidencia por primera vez en más de 70 años. El país estaba en ebullición política. Algunos priistas se refugiaban en el pasado. Otros se desdibujaban para parecerse a los nuevos ganadores. Rojas no hizo ni una cosa ni la otra. Llegó al Senado como lo había hecho todo en su vida pública: con serenidad, con trabajo, con identidad.
Durante su periodo legislativo no fue figura de escándalos ni de protagonismos mediáticos. No le interesaba llamar la atención con frases huecas. Lo suyo era otro tipo de presencia: la del legislador que lee, que propone, que construye desde el respeto. Carlos no llegó al Senado a improvisar discursos, sino a darle contenido social al debate nacional. Integró comisiones clave relacionadas con desarrollo social, presupuesto, asuntos indígenas y desarrollo regional. Sus intervenciones eran mesuradas, pero sustanciosas.
Se ganó el respeto de otros grupos parlamentarios por una razón sencilla: no simulaba. No usaba su voz para defender lo indefendible ni para atacar sin fundamento. Participaba en las reformas, negociaba con franqueza y sostenía sus ideas con firmeza, incluso cuando no eran populares. Su voto no era automático. Era razonado. Cuando se discutía el futuro de la política social, él hablaba desde la experiencia. Cuando se discutía sobre federalismo, él recordaba los años en campo.
Fue, en su momento, uno de los pocos senadores que aún conservaban la conexión con la base. No solo hablaba de los ciudadanos. Los conocía. Sabía lo que dolía en los municipios, lo que se necesitaba en las regiones. Por eso, aunque no ocupaba la presidencia de ninguna comisión poderosa, su voz tenía peso.
Viajaba los fines de semana. Visitaba comités locales, dialogaba con actores sociales, escuchaba a presidentes municipales de todos los partidos. Su oficina en el Senado era modesta, pero siempre llena. Recibía a dirigentes sociales, a cooperativistas, a líderes indígenas, a académicos. No distinguía entre “importantes” y “pequeños”. Para él, la política seguía siendo servicio, no vitrina.
Diputado con rumbo, no con rutina
Al concluir su labor como senador, fue postulado y electo como diputado federal en la LX Legislatura (2006–2009). A pesar de que muchos lo daban por retirado, aceptó el reto porque sabía que en la Cámara de Diputados se definían presupuestos y leyes que afectaban directamente a los territorios donde había sembrado esperanza durante décadas.
Desde el primer día se sumó a los trabajos legislativos con disciplina y claridad. Su prioridad fue reforzar el enfoque social de las políticas públicas. Participó en las discusiones sobre presupuesto de egresos, defendiendo el gasto en educación, salud, vivienda y desarrollo rural. Impulsó propuestas para proteger los recursos destinados a comunidades marginadas. Y no lo hacía con retórica: lo hacía con datos, con argumentos, con mapas, con experiencias.
No se escudaba en el cargo. Se sumergía en el trabajo. Era común verlo acompañado de asesores revisando rubros presupuestales, pidiendo informes técnicos, solicitando audiencias con secretarios para corregir errores de enfoque en los programas sociales. No buscaba reflectores. Buscaba impacto.
Como diputado volvió a recorrer el país. Organizó foros regionales para escuchar a actores locales antes de proponer reformas. Visitó zonas indígenas para verificar si las políticas llegaban. Dialogó con organizaciones de economía social. Fue, una vez más, el funcionario que escucha antes de hablar.
Varios legisladores jóvenes lo recuerdan como mentor discreto. No daba lecciones en público, pero orientaba con precisión. Les decía que legislar no era hablar bonito, sino defender con coherencia aquello que uno ha vivido con verdad.
Durante su paso por la Cámara Baja dejó constancia de que el Congreso podía ser más que una arena partidista. Podía ser también un espacio de construcción, de vínculo con la ciudadanía, de articulación de esfuerzos. Rojas representaba esa posibilidad.
FONAES y la economía desde abajo
Después de su paso legislativo, Carlos Rojas fue designado director general del Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad (FONAES). No era un cargo menor. Tampoco era un sitio cómodo. Era una institución que requería reactivación, legitimidad y rumbo. Y él lo sabía.
Desde el inicio le dio una nueva orientación al Fondo. Ya no bastaba con entregar apoyos económicos: había que formar, acompañar, fortalecer. Propuso rediseñar los procesos para que el acceso al crédito no dependiera de favores, sino de viabilidad y compromiso. Apostó por las cooperativas, por los grupos productivos de mujeres, por las iniciativas campesinas que resistían desde hace años sin apoyo real.
Rojas entendía que la economía popular no es asistencialismo: es ciudadanía económica organizada. Y por eso impulsó capacitaciones, asesorías técnicas, evaluación de resultados. Viajó a los estados a reunirse con proyectos, no para inaugurar nada, sino para escuchar. Para corregir. Para construir comunidad económica.
Bajo su gestión, FONAES recuperó prestigio. Dejaron de verlo como una oficina burocrática y empezaron a reconocerlo como una herramienta viva de la economía social. Trabajó con gobiernos estatales sin distinción partidista. Invitó a universidades a participar. Propuso reformas legales para proteger la figura cooperativa. Nunca hizo alarde de eso. Pero quienes lo vivieron, saben que ese periodo fue uno de los más fructíferos del Fondo.
Lo que dejó fue más que indicadores. Fue una visión. La idea de que el desarrollo no debía medirse sólo por inversión extranjera o PIB, sino por la capacidad de las comunidades de organizarse para sostenerse con dignidad.
Porque si una política pública no fortalece la autonomía de los pueblos, entonces no es desarrollo: es simulación. Esa era su consigna, y la sostuvo hasta el final.
Carlos Rojas Gutiérrez: el legado que se construyó sin aspavientos
Volver a la universidad, volver al origen
Tras años en el servicio público, en el Congreso, en el partido y en el diseño de políticas, Carlos Rojas Gutiérrez eligió regresar al lugar donde todo había comenzado: la Universidad Nacional Autónoma de México. Podía haberse retirado con comodidad. Podía dedicarse a dar conferencias o escribir memorias. Pero eligió volver al trabajo cotidiano, al aula, a la reflexión sin reflectores. Aceptó dirigir el Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos de la UNAM, desde donde impulsó investigaciones sobre desarrollo local, organización comunitaria y políticas urbanas con rostro humano.
Su paso por la universidad no fue protocolario. No fue para ocupar un escritorio o firmar papeles. Quería reactivar el vínculo entre la academia y el territorio. Organizó seminarios, promovió la formación de nuevos cuadros técnicos en gobiernos locales, impulsó investigaciones aplicadas. Lo hacía como siempre: sin estridencia. Con puntualidad. Con método. Con causa.
Decía que el desarrollo comenzaba por entender dónde vive la gente, cómo se organiza, cómo resiste. Por eso alentaba que los estudiantes no solo hicieran trabajo de gabinete, sino de campo. Que recorrieran barrios, que escucharan a colonos, que entendieran el lenguaje de la comunidad. Para él, la política pública no debía estar separada de la realidad cotidiana. Y el Estado, si quería ser útil, tenía que aprender a mirar desde abajo.
Durante esos años, se convirtió en asesor informal de presidentes municipales, de regidores jóvenes, de funcionarios que lo buscaban para pedirle guía. No cobraba honorarios. No exigía reconocimiento. Solo escuchaba, preguntaba, sugería. Y lo hacía con una humildad que conmovía a quienes esperaban otra cosa de un ex secretario de Estado.
No se dedicó a recordar lo que había sido. Se dedicó a acompañar lo que podía ser. Y eso lo volvió más vigente que nunca.
La enfermedad, el silencio, la dignidad
Fue en esos años tranquilos, entre libros, estudiantes y documentos de política municipal, que llegó la noticia que cambiaría el ritmo de su vida: un diagnóstico de cáncer. Quienes lo conocían bien recuerdan que no hizo de su enfermedad una tragedia. No se victimizó. No la convirtió en conversación recurrente. Solo ajustó el paso. Redujo sus viajes. Pero no se detuvo.
Continuó escribiendo ensayos. Continuó participando en seminarios. Continuó recibiendo visitas, llamadas, mensajes. Su ánimo no decayó, aunque su cuerpo empezaba a resentir el desgaste. Decía que “mientras se pueda pensar, se puede servir”. Y eso hacía. Pensar. Acompañar. Preguntar. Animar.
Su cuenta de Twitter se volvió, en esos días, una bitácora silenciosa de pensamiento público. No publicaba frases vacías ni consignas fáciles. Escribía con la misma sobriedad con que había vivido. Mensajes breves. Claros. Íntegros. Observaciones sobre el país. Reflexiones sobre la democracia. Ideas sobre la función pública. Nada egocéntrico. Nada sobre él. Todo sobre los demás.
Fue en ese tono que, el día antes de su muerte, escribió uno de los mensajes más conmovedores que haya publicado alguien desde una cuenta pública. No explicó su diagnóstico. No se despidió con melancolía. Solo escribió: “Los voy a extrañar.” Y con esas cuatro palabras, dejó claro que se iba en paz, sin rencores, sin deudas. No con la necesidad de ser recordado, sino con el agradecimiento de haber compartido una vida entera al servicio del otro.
Su muerte fue discreta, como había sido su vida. No hubo funerales masivos. No hubo homenajes estridentes. Pero sí hubo cientos de mensajes, llamadas, textos, publicaciones de quienes lo habían conocido. Excolaboradores, exalumnos, dirigentes sociales, líderes de colonia, técnicos, operadores, campesinos, comunicadores, amigos. Todos con una misma idea: Carlos Rojas Gutiérrez fue un servidor público de verdad.
La memoria útil, no decorativa
Tras su partida, no se escribieron grandes libros sobre él. Tampoco se impulsaron series documentales. Pero su nombre empezó a circular de otra forma. En voz baja, en reuniones de organización, en clases de posgrado, en conversaciones de dirigentes jóvenes que buscan inspiración. Se hablaba de “cómo lo hacía Carlos”, o de “lo que nos diría Rojas”, como si su presencia no se hubiera extinguido, sino multiplicado.
En algunos comités de base aún lo recuerdan con afecto. En comunidades donde coordinó proyectos de Solidaridad, su nombre sigue presente. En municipios que capacitaron a sus cuadros con sus textos, su legado es práctico. No es un mito. Es una herramienta.
Su ejemplo no se volvió estatua: se volvió brújula. Porque no dejó frases para la historia, sino convicciones para la acción. Porque no se quedó en la nostalgia, sino que sigue apareciendo cada vez que alguien hace política desde la coherencia.
Varias generaciones nuevas, que no lo conocieron directamente, han empezado a recuperar su voz. A leer sus documentos. A encontrar en su trayectoria una posibilidad distinta: la de servir sin ensuciarse, la de avanzar sin atropellar, la de representar sin traicionarse.
Carlos Rojas Gutiérrez no necesitó tener siempre la razón. Solo necesitó tener siempre un sentido. Y eso fue lo que nunca perdió. Hoy, su nombre se menciona con respeto. Con pausa. Con gratitud.
Porque hay vidas que no terminan cuando se apagan. Terminan cuando se olvidan. Y Carlos, por suerte, no se ha olvidado.
Carlos Rojas Gutiérrez: una brújula que no se oxida
Un estilo político sin herederos visibles
La política mexicana no ha sido generosa con quienes eligen la coherencia por encima del aplauso. En medio de estructuras que premian la estridencia, la simulación o el cálculo, Carlos Rojas Gutiérrez representó un tipo de liderazgo que incomodaba porque no necesitaba venderse. Su estilo era tan sobrio que a veces pasaba inadvertido. Pero quienes lo conocieron sabían que su manera de actuar, su forma de hablar, su trato personal, eran parte de una ética interior que no dependía de las circunstancias.
No fundó corrientes internas. No peleó posiciones. No acumuló operadores. No creó una escuela de seguidores incondicionales. Y, sin embargo, dejó huella en cientos de personas. Dirigentes sociales, estudiantes, legisladores, alcaldes, militantes, cooperativistas. Todos recuerdan alguna conversación con él, alguna frase breve, alguna decisión que ayudó a definir con sensatez. Nunca pretendió tener la verdad completa. Pero sabía distinguir entre lo justo y lo oportuno.
A muchos jóvenes que se acercaban a él no les prometía camino fácil. Les advertía que hacer política con decencia significaba renunciar a atajos. Que organizar desde la base era más lento, pero más profundo. Que representar significaba cargar con otros, no solo hablar por ellos.
Por eso, cuando se habla de su legado, no se piensa en reformas espectaculares o batallas parlamentarias memorables. Se piensa en esa constancia callada. En esa manera suya de mirar, de tomar apuntes, de corregir sin herir. Un político que sabía mandar sin gritar. Que sabía ceder sin rendirse. Que sabía retirarse sin resentimiento.
Y esa forma de estar en la vida pública no fue debilidad: fue su mayor fortaleza. Porque no se desgastó en lo banal. No se enredó en lo fatuo. Vivió como trabajó: sin dobleces.
La semilla que quedó sembrada
Años después de su paso por el gobierno y el partido, su nombre no aparecía en debates nacionales ni en listas de favoritos. Pero su influencia seguía en el territorio. En los comités que fundó. En los promotores que formó. En las políticas que inspiró. Muchos de sus antiguos colaboradores siguieron caminos distintos: unos en partidos, otros en la academia, otros en la gestión pública. Pero todos llevaban algo de su método, algo de su mirada.
Hay personas que no necesitan estar presentes para seguir guiando. Carlos fue una de ellas. En encuentros entre liderazgos sociales, en reuniones de evaluación de programas, en debates sobre desarrollo local, su ejemplo sigue apareciendo como referencia. No como consigna, sino como principio.
Varios municipios retomaron su forma de entender la política social: escuchar antes de actuar, formar antes de intervenir, organizar antes de invertir. En comunidades donde operó el programa Solidaridad, su recuerdo no es clientelar. Es afectivo. La gente no lo recuerda por lo que prometía, sino por cómo los trataba.
Y en la UNAM, el centro que dirigió conserva su enfoque: vinculación entre academia y territorio, mirada crítica sobre la política pública, defensa del espacio municipal como el primer nivel del Estado donde puede respirarse democracia real. No dejó monumentos. Pero dejó estructuras vivas. Que funcionan. Que acompañan. Que resisten.
Muchos de los textos que escribió en sus últimos años son hoy materiales de consulta para jóvenes funcionarios. No por imposición académica, sino porque reflejan una forma distinta de ver el servicio público. Una forma más humana. Más rigurosa. Más ética. Una forma que parece extraña en estos tiempos, pero que sigue siendo urgente.
Un legado que no necesita bronce
Cuando Carlos Rojas murió, no hubo disputas por su sucesión política. No dejó grupos confrontados. No dejó pleitos. Dejó orden. Dejó gratitud. Dejó memoria. No hubo nadie que lo acusara de corrupción, de abuso, de traición. Su paso por la vida pública fue impecable. No porque fuera perfecto, sino porque fue congruente.
Hoy, cuando tantos se preguntan si vale la pena seguir haciendo política desde la convicción, su historia sirve como respuesta. No como receta, sino como señal. No como nostalgia, sino como posibilidad.
Carlos Rojas demostró que se puede entrar al sistema sin vender el alma. Que se puede gobernar sin burlarse de la gente. Que se puede construir política pública sin perder la humanidad. Que se puede hacer del partido un puente, no una trinchera.
Por eso, aunque no está en los libros de historia que reparten las instituciones, su nombre circula con respeto donde se discute en serio la política. Donde todavía hay quienes creen en la organización, en el compromiso, en la palabra.
Y por eso esta crónica no es solo homenaje. Es compromiso. Porque recordar a Carlos no es pintarlo en la pared. Es recoger su método. Reproducir su forma. Defender su ética. En un país donde tantas veces se traiciona la esperanza, su ejemplo es una guía.
Carlos Rojas Gutiérrez no fue el más famoso, ni el más visible. Pero sí fue uno de los más íntegros. Y eso, en la política mexicana, no es poco.
(By operación W).

Desliza a la derecha para leer el siguiente título
Un “Nuevo Comienzo” con transparencia: Libia García abre los contratos de Seguritech




Reacción oportuna ante un momento crítico
Este jueves 10 de julio de 2025, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo dio un paso que habrá de marcar su administración: ordenó la apertura de los contratos del sistema de seguridad estatal firmados con la empresa Seguritech. No fue una medida improvisada. Fue una reacción directa a una tormenta mediática que venía creciendo con velocidad: el reportaje que reveló que el exgobernador Diego Sinhue habita actualmente una casa en Texas, valuada en más de un millón de dólares, propiedad de un empresario vinculado a la firma beneficiada.
Era una decisión esperada. Pero sobre todo, era una decisión urgente.
La imagen del PAN y del gobierno estatal comenzaba a pagar el costo del silencio heredado.
Libia cortó por lo sano. Y en ese corte, ganó autoridad.
En su mensaje, la gobernadora dejó claro que la transparencia será una regla, no una excepción. Dijo que se abriría todo aquello que no comprometa la seguridad operativa del sistema, ni al personal, ni a la población. En un estado donde el miedo, la violencia y la sospecha se han entrelazado durante años, abrir los contratos de vigilancia no es poca cosa.
Lo que se abre y lo que se cuestiona
La red de vigilancia estatal —cámaras, fibra óptica, arcos carreteros, centros de monitoreo— fue entregada en buena parte a la empresa Seguritech desde el sexenio de Miguel Márquez y extendida con Diego Sinhue. Sin embargo, fue ya durante el gobierno de Diego Sinhue cuando se hizo una apertura parcial de los contratos originales firmados por su antecesor. Se mostraron montos generales y estructuras básicas del acuerdo. Después, esa práctica se fue cerrando: nuevas adjudicaciones, ampliaciones o modificaciones fueron clasificadas como reservadas.
La justificación fue la necesidad de proteger detalles técnicos que pudieran poner en riesgo la operatividad de los sistemas. Pero esa explicación se debilitó cuando se supo que un exmandatario vivía en una propiedad de un empresario favorecido.
La frontera entre la discreción institucional y la sospecha de corrupción se hizo difusa.
La ciudadanía no puede confiar en lo que no conoce.
Y Libia García lo entendió a tiempo.
La apertura no será total ni inmediata. Se revisará cada documento para eliminar datos sensibles. Pero la decisión política ya está tomada: se mostrará lo sustantivo. Nombres, montos, plazos, condiciones. Lo que hasta ahora se había ocultado por costumbre.
Críticas a la reserva excesiva: la presión civil hizo efecto
Durante años, los contratos con Seguritech estuvieron clasificados como reservados. Las razones oficiales eran “riesgos a la seguridad”, pero organizaciones como Artículo 19 y Fundar advirtieron que la reserva carecía de sustento legal. Desde Artículo 19, se cuestionó públicamente la falta de motivación técnica.
Las organizaciones civiles fueron constantes al señalar que el secreto se había convertido en norma, no en excepción.
Durante años, lo extraordinario fue conocer un contrato, no reservarlo.
La apertura ordenada por Libia García rompió esa inercia, aunque aún queda camino por recorrer.
La presión acumulada desde estos espacios civiles ayudó a inclinar la balanza. La gobernadora no solo decidió abrir los contratos: también reconoció, implícitamente, que el derecho a saber debió ejercerse mucho antes.
Un gesto que redefine el relato del poder
Abrir los contratos no es solo un acto administrativo. Es una narrativa. Es un mensaje de ruptura con la opacidad del pasado.
No basta con decir que hay un ‘Nuevo Comienzo’. Hay que demostrarlo.
Y la transparencia, cuando es concreta, se vuelve la mejor prueba de intención.
Quedan preguntas abiertas: ¿cuánto costó el sistema C5?, ¿hubo conflictos de interés?, ¿se cumplió todo lo pactado? Ahora hay una vía institucional para comenzar a responderlas.
El siguiente paso: rendición de cuentas
La transparencia no sirve si no tiene consecuencias. Si la información muestra irregularidades, sobreprecios o beneficios cruzados, se deberá actuar. Abrir una carpeta no basta: hay que abrir procesos.
El Congreso local, los órganos de fiscalización y la sociedad civil tienen ahora una oportunidad. Si esto se convierte solo en un archivo público más, sin repercusiones, será una oportunidad desperdiciada.
Cuando abrir los ojos también es gobernar
En un estado marcado por la violencia, la desconfianza y la complicidad institucional, este gesto no es menor.
Es el primer ladrillo de una nueva arquitectura política.
Y en ese gesto, la gobernadora ganó algo que no se compra: autoridad moral.
(By operación W).

"Milonga de Jacinto Chiclana”
De: Jorge Luis Borges
Me acuerdo, fue en Balvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y un cuchillo, los años no dejan ver el entrevero y el brillo. ¡Quién sabe por que razón, me anda buscando ese nombre! me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida; capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. “Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra, nadie habrá habido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio las torres de Balvanera, y aquella muerte casual, en una esquina cualquiera”. Sólo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Siempre el coraje es mejor la esperanza nunca es vana vaya, pues, esta milonga, para Jacinto Chiclana.
Si quieres escucharlo en la voz de: Carina Gringoli




Sobre el poema: “Valentía sin rostro: el mito de Jacinto Chiclana en la milonga de Borges”
Borges y el mito criollo
En “Milonga de Jacinto Chiclana”, Borges construye —más que un poema— un retrato mítico. Se trata de uno de los textos donde el autor rinde tributo a la figura del compadrito valiente, esa imagen criolla del hombre del barrio, silencioso, leal, de código propio, dispuesto a morir sin alardes.
El poema no habla de un hombre real, sino de una esencia: el coraje sin espectáculo.
Estructura: entre el canto y el rezo
La milonga está compuesta por 11 cuartetas con ritmo simple, tono narrativo y cadencia popular. Pero detrás del verso sencillo, Borges esconde hondura metafísica.
El narrador no asegura, recuerda. No describe, sugiere. No explica: evoca.
El personaje: símbolo del valor sin ruido
Jacinto Chiclana no es histórico. Borges lo inventa como símbolo de una ética desaparecida: la del hombre que no presume su valor, pero lo ejerce sin dudas.
En Chiclana, la valentía es sobria, silenciosa, casi invisible, pero total.
La esquina, el farol y el cuchillo
El escenario del duelo no es teatral, es íntimo. Una esquina cualquiera. Un farol amarillo. Un choque de sombras. Y el cuchillo, esa víbora que define sin palabras.
Borges transforma el arma en metáfora: el cuchillo no hiere, revela.
La filosofía del coraje
Al final del poema, Borges sentencia que hay una cosa de la que nadie se arrepiente: haber sido valiente. No glorifica la violencia, pero sí la entereza.
El coraje es la única victoria contra el olvido y la muerte.
El narrador como testigo del eco
El yo poético no asegura, ni define. Recoge rumores, hilvana memoria, y canta no al hombre sino al significado de su nombre.
La milonga no cuenta una historia: consagra un símbolo.
La forma popular como voz profunda
Borges elige la milonga no por moda, sino por respeto. Se apropia del canto popular para elevarlo. Es Borges el cantor, no el académico.
La milonga le permite ser universal sin dejar de ser argentino.
Un poema como acto de fe
Milonga de Jacinto Chiclana no busca explicar la vida, sino recordarnos cómo se enfrenta con dignidad. El nombre no tiene historia, pero sí valor.
Y en la poética de Borges, eso basta para merecer un canto.
Sobre el autor: Jorge Luis Borges
El hombre que escribió lo que nadie se atrevía a soñar
Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires en 1899 y desde entonces su vida estuvo marcada por una obsesión: el poder infinito de las palabras. No fue un escritor como los demás. No escribió para agradar, ni para explicar, ni para reflejar la realidad. Escribió para multiplicarla.
Aprendió a leer antes de hablar con fluidez. Y cuando por fin habló, fue con voz de biblioteca.
A los libros no los veía como objetos: los sentía como espejos, como laberintos, como armas y como llaves. La infancia la vivió entre enciclopedias, lenguas extranjeras y los cuentos criollos de su abuela. Fue en ese cruce —entre el mundo y el barrio— donde comenzó a inventar el suyo.
Nunca buscó la fama: solo buscaba comprender los misterios que nadie se atrevía a nombrar.
Desde joven viajó por Europa, pero nunca abandonó del todo a Buenos Aires. Porque si bien su obra se expandió hacia el infinito, su raíz fue siempre el arrabal, la milonga, la sombra del cuchillo en la esquina, el coraje que no hace ruido. Así, en su literatura, el guapo y el infinito conviven. El duelo y el destino se saludan.
No retrató la realidad: la reinventó hasta que se pareció a un sueño lúcido.
Ceguera, sabiduría y herencia
Se quedó ciego a media vida. Pero no dejó de escribir.
Vio más que nunca, aunque ya no pudiera ver. La ceguera fue su noche y su mapa. Y como todo lo que tocó, la convirtió en símbolo.
Borges escribió cuentos como si fueran tratados de filosofía, y poemas como si fueran retratos de lo eterno. Pero lo hizo sin solemnidad. Con un lenguaje claro, directo, bello sin adornos.
Fue sabio sin presumir. Maestro sin levantar la voz.
Nunca recibió el Nobel, y tampoco lo lamentó demasiado. Sabía que su obra ya estaba en otra parte: en la conciencia del lector que alguna vez se preguntó si el tiempo es real, si el nombre importa, si el valor puede vivir sin testigos.
Murió lejos de su ciudad, pero más cerca que nunca de la eternidad.
(By Notas de Libertad).

Desliza a la derecha para leer el siguiente título
Un viaje sin mapas, una mesa sin fronteras




La comida como refugio
Hay lugares que no se encuentran: se sienten. Lugares donde el tiempo huele a maíz recién molido, y la memoria se sirve caliente, en plato hondo.
Esta semana, nuestra guía no se lee: se respira, se prueba, se agradece.
Porque vamos a donde la comida no es mercancía, sino abrazo. A donde el guiso no se presume, pero cura. A esos rincones donde la vida se condimenta con humildad, carbón, cariño y voz de mujer cansada pero firme.
Guanajuato capital: entre el lujo y el pueblo
Comenzamos arriba, literalmente, en lo alto de Casa Mercedes, donde los sabores de antaño se visten de gala y cada enchilada minera parece entonar una canción. Desde la casona virreinal se ve el centro de Guanajuato, pero desde el plato se ve la historia.
Casa Mercedes no solo cocina: consagra.
Luego bajamos al corazón de lo cotidiano: el Mercado Hidalgo, que ruge, canta, huele, vibra. Ahí no hay secreto ni pose: hay antojo, hay calle, hay pueblo.
Ahí no se come, se celebra.
De Dolores a Salamanca: historia, fuego y campo
Dolores Hidalgo nos recibe con mole de nuez y guajolote en La Casona de Don Miguel, un refugio donde la patria también se defiende con cuchara. En Celaya, el fuego se vuelve rito nocturno en Tacos El Pata: pastor, trompo, doble tortilla y la verdad al diente.
Comer es recordar quiénes somos.
Irapuato, sin mar, nos sirve mar. Mariscos El Paisa lo logra: ceviches vivos, camarones endiablados, porciones generosas y el milagro diario del buen trato.
Salamanca nos invita al campo: El Rancho de Arriba no se esconde. Se extiende. Música, aire libre, carne dorada al calor del alma.
La Sauceda: cocina sin prisa, comunidad sin etiquetas
Y cerramos en La Sauceda, ese lugar donde la semana entera se cocina sin prisa, pero el domingo todo florece. Las cazuelas cantan, las mesas se multiplican, y cada gordita tiene el nombre de la señora que la hizo con sus manos y su historia.
Comer ahí no es solo un acto: es un pacto.
Esta guía no recomienda: honra. No informa: conmueve. Porque hay sabores que no se explican, solo se viven.
Y este, lector, es tu pase directo a la vida servida caliente. La mesa está puesta.
(By Notas de Libertad).

Domingo 13 al Sábado 19 de julio
Los días también tienen alma
“Semana del 13 al 19 de julio: cuando el calendario se convierte en espejo”
Un puente entre la memoria y el corazón
El calendario no solo organiza nuestra vida. A veces la revela. Detrás de cada fecha hay historias que no murieron, hay batallas que aún se pelean dentro de nosotros, y hay nombres que sin saberlo nos cuidan. Esta semana —del 13 al 19 de julio— no es solo un tránsito entre días. Es una travesía por lo que fuimos, por lo que todavía duele y por lo que aún soñamos ser.
Hay semanas que parecen construidas con más sustancia, más preguntas, más huella. Esta es una de ellas.
No porque lo diga un almanaque. Lo dice la densidad de los acontecimientos, la fe de sus santos, la rabia de su historia y el eco que dejan sus conmemoraciones.
Santos que no se borran
El santoral de estos días es un llamado suave, pero firme. Aparecen emperadores y mártires. Pastores y niñas que ofrendaron su vida. No son estatuas: son caminos. Algunos reinaron, otros renunciaron a todo. Unos murieron cantando, otros en silencio. Todos, en distintas épocas, eligieron no callar lo esencial.
Recordarlos no es venerarlos a ciegas. Es reconocer que hay formas de vivir que vencen incluso a la muerte.
Efemérides que nos desnudan
La historia no siempre grita. A veces se arrastra bajo los pies, como una corriente subterránea. Esta semana, la renuncia de un dictador, el retorno de un presidente exiliado, el disparo sobre un emperador fusilado o el alzamiento de un pueblo, nos confrontan con la sangre y el poder, con la memoria incómoda y con las decisiones que escriben un país.
Son hechos lejanos que siguen tocándonos. Porque el pasado no termina, sólo cambia de ropa.
Conmemoraciones que incomodan y abrazan
Cada fecha internacional tiene un origen, pero también una intención. El Día del Rock no es solo música: es el recuerdo de que la solidaridad también puede sonar fuerte. El Día del Emoji no es una moda: es un lenguaje sin bandera. Y el Día de las Habilidades Juveniles no es una frase bonita: es una pregunta abierta.
¿Qué tanto estamos haciendo para que los jóvenes tengan no solo sueños, sino herramientas?
Conmemorar no es aplaudir. Es mirar lo que falta y comprometerse.
Una semana para no pasar de largo
Podríamos vivir esta semana como todas. Cruzarla sin darnos cuenta. Contar los días en lugar de sentirlos. Pero este espacio propone otra cosa: detenernos. Ver qué hilos invisibles unen el cielo, la historia y el presente. No para coleccionar datos, sino para respirar más hondo.
Porque el calendario, cuando se mira con el alma, deja de ser cuadrícula y se convierte en espejo.
Domingo 13 de julio
San Enrique II: Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, defensor de la fe y reformador de la Iglesia.
San Silas: Discípulo de San Pablo, misionero del Evangelio y figura clave en la Iglesia primitiva.
Santa Teresa de los Andes: Carmelita chilena, primera santa de Chile, símbolo de entrega joven a Dios.
Santa Sara: Abadesa y ejemplo de vida contemplativa y servicio en comunidad.
San Esdras: Escriba y sacerdote del Antiguo Testamento, renovador de la ley mosaica en Israel.
Lunes 14 de julio
San Camilo de Lelis: Fundador de los Camilos, protector de los enfermos y pionero en cuidados hospitalarios.
San Heracles: Obispo del siglo III, defensor del cristianismo en tiempos de persecución.
Beata Angelina de Marsciano: Fundadora de religiosas terciarias franciscanas, promotora de la vida comunitaria.
Beato Bonifacio de Saboya: Arzobispo de Canterbury, defensor del clero frente a los abusos del poder.
Santa Catalina Tekakwitha: Primera santa indígena norteamericana, ejemplo de fe entre los pueblos originarios.
Martes 15 de julio
San Buenaventura: Doctor de la Iglesia, teólogo franciscano, autor de obras de gran profundidad espiritual.
San David de Suecia: Obispo misionero que difundió el cristianismo en tierras escandinavas.
San Vladimiro: Príncipe de Kiev, promotor de la cristianización de Rusia.
San Plequelmo: Misionero inglés en Países Bajos, precursor de la fe cristiana en el norte de Europa.
Beata Ana María Javouhey: Fundadora de las Hermanas de San José de Cluny, activa en la educación y la misión.
Miércoles 16 de julio
Nuestra Señora del Carmen: Advocación mariana patrona del Carmelo y de los marineros, protectora del escapulario.
San Atenógenes: Mártir armenio del siglo IV, pastor y cantor cristiano asesinado por su fe.
San Antíoco: Obispo mártir que predicó en Galacia y fue ejecutado por el Imperio Romano.
San Elvira: Santa de tradición hispánica, venerada por su vida virtuosa y ejemplo cristiano.
San Eustacio de Antioquía: Patriarca defensor de la ortodoxia frente al arrianismo.
Jueves 17 de julio
San Alejo: Llamado el ‘hombre de Dios’, abandonó su riqueza para vivir como mendigo y orar en secreto.
Santa Marcelina: Hermana de San Ambrosio, modelo de vida consagrada y guía espiritual de muchas jóvenes.
San Ennodio: Obispo e himnógrafo que defendió la fe católica frente al arrianismo.
San Colmano: Monje irlandés que predicó en Escocia y Europa Central, impulsor de la vida monástica.
San León IV: Papa del siglo IX, restaurador de Roma y promotor del culto mariano.
Viernes 18 de julio
San Federico de Utrecht: Obispo martirizado por denunciar la corrupción moral en la corte franca.
Santa Sinforosa y sus hijos: Mártires romanos que ofrecieron su vida por Cristo bajo Adriano.
Santa Gundena de Cartago: Virgen y mártir del norte de África durante las persecuciones romanas.
Santa Teodosia de Constantinopla: Mártir bizantina que desafió al iconoclasmo en defensa de las imágenes sagradas.
San Emiliano de Doróstoro: Mártir tracio que sufrió tortura y muerte por negarse a ofrecer sacrificios paganos.
Sábado 19 de julio
Santa Áurea de Córdoba: Mártir hispano-musulmana que abrazó la fe cristiana en medio de la persecución islámica.
San Bernoldo de Utrecht: Obispo reformador, defensor del celibato y promotor de la disciplina eclesial.
San Dío el Taumaturgo: Abad oriental conocido por su vida ascética y dones milagrosos.
San Epafras: Discípulo de San Pablo y pastor de la Iglesia de Colosas.
San Símaco: Papa del siglo V que enfrentó cismas y defendió la autoridad papal.





Música para recordar el ayer
Ricardo Montaner: La Voz que Se Escribió en el Corazón del Mundo




“Crónica de un cantor que cruzó fronteras con versos y esperanza”
El niño que soñó con canciones
Ricardo Montaner nació como Héctor Eduardo Reglero Montaner, pero en su voz ya venía escrita otra identidad. Aunque vio la luz por primera vez en Argentina, su destino se alzó en Venezuela, país que adoptó su alma y fue cuna de su transformación.
Desde muy joven, Montaner aprendió que las canciones no son solo notas: son refugios donde cabe un mundo entero.
Los sonidos de la iglesia, los acordes de guitarras populares y las emociones cotidianas se mezclaron en su interior como un fuego silencioso que crecería con los años.
La música no lo buscó a él: lo eligió. Y desde entonces, nunca más dejó de cantarle al alma.
El ascenso que nació del fracaso
Pocos inicios son gloriosos. Los primeros años de Ricardo fueron de puertas cerradas, de escenarios humildes y sueños a contraluz. Pero la perseverancia es el idioma de los grandes, y Montaner lo hablaba con voz clara. Su primer disco pasó inadvertido, pero no su fe. Cuando llegó el momento justo, con “Tan Enamorados”, su nombre se volvió himno de una generación entera.
Montaner no solo conquistó la fama: la dignificó con humildad.
No hubo altanería en su éxito, sino gratitud; no hubo prisa, sino paciencia. Su estilo se volvió inconfundible: baladas limpias, letras sinceras y una forma de cantar que parecía susurrar al oído del amor.
Cada triunfo suyo fue también un homenaje a quienes alguna vez dudaron.
El poeta del amor sin escándalos
En un mundo que aplaude lo escandaloso, Montaner eligió la vía contraria. No necesitó controversias ni excesos. Su carrera es una de las pocas que puede mirarse en el espejo sin parpadear. Supo hablar del amor sin dobleces, del dolor sin cinismo, de Dios sin imponer. Y así, en esa pureza, encontró su esencia.
Montaner nunca vendió su alma: la compartió, canción a canción.
Mientras otros artistas cambiaban de piel, él eligió aferrarse a su identidad. Con cada álbum, demostró que la coherencia también puede ser revolucionaria.
La ternura, en su voz, fue un acto de resistencia.
La familia como melodía de fondo
Más allá del escenario, Ricardo Montaner construyó un hogar que hoy vibra con su legado. Sus hijos no solo heredaron su apellido: también su respeto por la música. Mau, Ricky y Evaluna llevan en la sangre esa mezcla de fe, arte y ternura que él sembró desde la cuna.
Para Montaner, la familia no fue una pausa en su carrera: fue el coro que siempre lo acompañó.
Su matrimonio con Marlene, su musa y productora, es testimonio de que el amor también puede ser eterno si se cultiva como se cuida una canción.
En un mundo de amores fugaces, Montaner escribió una sinfonía de lealtad.
La espiritualidad como escenario interior
A lo largo de los años, su voz fue madurando en otra dirección: la fe. Convertido al cristianismo evangélico, Montaner halló en su espiritualidad una fuente de renovación. Su música se volvió aún más íntima, más reflexiva, más luminosa. No predicó desde el púlpito, sino desde el arte.
Montaner no impone su fe: la canta. Y en esa melodía, muchos encuentran consuelo.
La espiritualidad no apagó su fama: la elevó. Encontró un nuevo propósito, una segunda cumbre. Y en cada concierto, no solo hay espectáculo: hay comunión.
Donde otros gritan, él susurra. Donde otros exigen, él agradece.
El legado que se sigue escribiendo
Hoy, con más de cuatro décadas en los escenarios, Ricardo Montaner no parece querer despedirse. Su voz sigue intacta, sus letras siguen tocando fibras, su mensaje sigue siendo necesario. En un mundo que cambia a ritmo vertiginoso, él representa la permanencia de lo esencial.
Montaner no es solo un artista: es una brújula emocional para millones.
Sus canciones no pasaron de moda porque nunca dependieron de ella. Fueron escritas con otro reloj: el del alma humana.
Y mientras existan corazones que necesiten ternura, él seguirá cantando.
Déjame Llorar
Me Va a Extrañar
El Poder de Tu Amor
Irene Cara: La Chispa que Encendió el Sueño




“La historia de una voz que desafió los márgenes y dejó una luz encendida para siempre”
Raíces de fuego: la niña del Bronx que se atrevió a soñar
Irene Cara Escalera nació el 18 de marzo de 1959 en Nueva York, en el corazón vibrante y contradictorio del Bronx. Hija de un puertorriqueño trabajador del acero y de una cubana apasionada por la cultura, fue criada en un entorno donde la lucha por el pan convivía con la música, el teatro y las aspiraciones imposibles.
Desde muy pequeña, su voz ya tenía brillo, pero fue su determinación la que encendió la llama.
No bastaba con cantar bien. Ser una niña afrocaribeña en la televisión estadounidense de los años 60 era casi una transgresión. Irene rompió ese molde desde el principio, apareciendo en shows infantiles, programas musicales y comerciales cuando otras niñas como ella ni siquiera podían audicionar.
No esperó que le dieran un lugar: lo construyó con cada nota.
Fama: la canción que la convirtió en bandera
En 1980, Irene Cara se volvió un estallido. La película Fame no solo retrataba jóvenes artistas en busca del estrellato: ella lo encarnaba. Fue la voz, la imagen y el alma de una generación de soñadores. Su interpretación de la canción principal se convirtió en un himno global.
“I’m gonna live forever” no fue solo una frase: fue una profecía cumplida.
Irene no solo interpretó a Coco Hernández: se convirtió en la Coco del mundo entero. Con fuerza, vulnerabilidad y una autenticidad cruda, demostró que se podía ser latina, negra, talentosa y triunfar a lo grande en una industria que pocas veces abría la puerta.
A partir de Fame, dejó de ser una promesa: se volvió símbolo.
Flashdance: la gloria, la pelea, el legado
Tres años después, la gloria volvió a tocarla con Flashdance... What a Feeling. Irene no solo la interpretó: también la escribió. La canción la llevó al Olimpo de los artistas más reconocidos del planeta, dándole un Oscar, un Grammy y un Golden Globe. Todo parecía indicar que su estrella nunca se apagaría.
Pero detrás del escenario, peleaba por algo más importante que un premio: el reconocimiento a su talento como compositora.
Las demandas legales, las injusticias de la industria y la apropiación indebida de su trabajo la llevaron a enfrentarse a poderosos productores. Pagó caro por defender lo suyo.
La industria le dio la espalda, pero ella nunca dejó de cantar con el alma.
Una artista completa en un mundo incompleto
Irene Cara no fue solo una cantante. Fue actriz, bailarina, escritora. Era puro arte con piel morena y corazón caribeño. Su voz tenía ese filo emotivo que podía quebrar a cualquiera, pero también una potencia vibrante que electrizaba auditorios.
Muchos la encasillaron en los 80, pero ella siguió creando incluso cuando los reflectores ya no la seguían.
Trabajó en teatro, grabó discos, colaboró con otros artistas y participó en causas sociales. Su compromiso con los derechos de los artistas no fue una postura: fue una cruzada.
Donde otros se callaban, ella siguió diciendo lo que dolía y lo que importaba.
Un adiós prematuro, una huella imborrable
Irene Cara falleció en noviembre de 2022, en silencio, lejos de los titulares que una vez celebraron su voz. Pero su legado no se apagó. En cada academia de arte, en cada joven de barrio que se atreve a bailar, cantar o soñar en grande, su energía vive.
No se fue: se convirtió en luz para los que vienen detrás.
Cada nota de What a Feeling sigue elevando a quienes aún creen que el arte puede ser salvación. Cada escena de Fame es una invitación a luchar, a resistir, a vivir.
Irene Cara no buscó la fama. Se volvió eterna por haberla trascendido.
(By Notas de Libertad).
Flashdance
Fame
Why Me?

“El Primer Día”
De: Luis Spota



Resumen.
“Del trono al vacío: un día basta para borrarlo todo”
Cuando el poder se apaga: la jornada más larga de quien ya no manda
En esta novela breve pero intensísima, Luis Spota desnuda con bisturí literario el instante exacto en que un presidente deja de serlo. El primer día no es una historia de grandes discursos ni de batallas políticas espectaculares: es el retrato silencioso, agudo y doloroso de un hombre que, habiendo tenido todo el poder en sus manos, despierta a una nueva realidad: la del abandono, la del olvido, la de la inutilidad política.
La historia en un solo día
Todo ocurre en una jornada. Es el primer día sin escoltas, sin llamadas urgentes, sin ministros que le rindan cuentas. El protagonista, es Aurelio Gómez Anda quien ha sido hasta ayer el presidente de un país que bien podría ser México, o cualquier otro de América Latina. Hoy, en cambio, empieza su día como cualquier ciudadano. Pero no lo es. Y lo sabe. A lo largo de estas horas, lo único que hace es confirmar su caída: nadie lo necesita, nadie lo busca, todos lo evitan.
El lector acompaña al personaje en una secuencia casi claustrofóbica de episodios: la llamada que no entra, el mensaje que nunca llega, el vehículo que no lo recoge, el rostro del asistente que antes sonreía y hoy ni siquiera lo saluda. Cada gesto, cada silencio es una bofetada de realidad.
Una demolición meticulosa
Spota retrata sin aspavientos el proceso por el cual el sistema político anula al que hasta ayer lo encarnaba. Es un mecanismo sin violencia visible, pero de efectos demoledores. El nuevo presidente ordena que se borren los rastros, los documentos, las fotografías, incluso los nombres. Se cancela su legado. Se reescribe la historia. Y lo peor: se le niega la posibilidad de intervenir, de reclamar, de existir.
El protagonista descubre, minuto a minuto, que no sólo ha perdido el cargo, sino también el derecho a su propia memoria.
Esa demolición es sistemática. Lo que parece un cambio natural de poder es, en realidad, una purga simbólica. La narrativa oficial cambia en horas. Las conferencias de prensa omiten. Los discursos ajustan el relato. El país entero, sin hacerlo de manera abierta, se acostumbra a fingir que aquel hombre ya no cuenta.
La soledad del poder que ya no pesa
Durante este primer día, desfilan por la mente y la vida del exmandatario los viejos aliados, los aduladores profesionales, los funcionarios serviles. Todos han desaparecido. Lo que antes era reverencia, hoy es distancia. Lo que era cercanía, hoy es silencio.
El protagonista se enfrenta no solo a la soledad externa, sino a la interna. Se pregunta por sus decisiones, por su destino, por el verdadero alcance de lo que construyó. ¿Qué queda después del poder? ¿Qué significado tiene su paso por la presidencia si todo puede ser anulado en horas? La novela no responde: solo muestra.
En un episodio particularmente doloroso, el expresidente intenta entrar en contacto con un colaborador que le juró lealtad eterna. Lo recibe un secretario nervioso que le dice que “no está”. Esa frase resume la traición invisible, la cobardía burocrática y la distancia protocolaria que ahora se alzan entre él y el país.
Un retrato universal
Aunque la historia es particular, el mecanismo descrito es universal. En cualquier régimen vertical, en cualquier país donde el poder se concentra en una sola figura, la sucesión no es continuidad: es ruptura brutal. El nuevo necesita negar al anterior para afirmarse. El sistema necesita a un desaparecido, no a un expresidente con voz.
Spota no ofrece moraleja, sino una escena fija: un hombre solo, un país indiferente, y el eco hueco de un poder que ayer era total.
Lo más perturbador es que el protagonista, lejos de rebelarse, comienza a aceptar su anulación. Interioriza el rechazo. Se encoge. Pierde fuerza incluso en su forma de pensar. Luis Spota logra transmitir la sensación física de que ese hombre ya no está siendo: apenas existe.
Conclusión
El primer día es una novela sobre la inercia destructiva del poder cuando cambia de manos. Es también un retrato del vacío humano que deja esa pérdida. Con una prosa sobria y quirúrgica, Luis Spota logra lo que muy pocos escritores han conseguido: mostrar el instante en que el poder deja de serlo, no con fuego ni caos, sino con la más cruel de las armas: el olvido.
El lector termina con una sensación amarga: saber que ese hombre fue alguien, pero que ya no lo es. Y que nadie —ni siquiera él mismo— parece recordarlo con nitidez. Esa es la tragedia más callada del poder: no que se acabe, sino que se borre.
(By Notas de Libertad).





“Oseas: La llama que no se extinguió”
Vida, lucha y desaparición de Ignacio Arturo Salas Obregón: entre la ternura, la rabia y la memoria
Raíz en tierra firme
Los orígenes morales de una rebeldía que no pidió permiso
El hijo que preguntaba distinto
A Ignacio Arturo Salas Obregón no lo criaron en la escasez. Nació el 19 de julio de 1948 en Aguascalientes, en una familia de clase media alta. Su padre, Salvador, era comerciante; su madre, Enriqueta, era el centro moral del hogar. Era un niño que creció con fe, disciplina y privilegios, rodeado de afecto, valores católicos y una vida cómoda. Pero Ignacio no fue ajeno al contraste. Desde pequeño le incomodaban las diferencias: entre su casa y las casas de los peones, entre la misa dominical y los mendigos que nadie miraba. A diferencia de otros, no se acostumbró a mirar hacia otro lado.
En lugar de blindarse, se hizo preguntas. ¿Por qué unos viven sobrados y otros sobreviven? ¿Por qué lo que llaman paz solo sirve a unos cuantos? Nadie a su alrededor tenía respuestas que lo convencieran. Lo mandaron a escuelas de élite. Lo instruyeron en la fe. Pero la inquietud ya había echado raíz. Era un niño serio, reservado, reflexivo. No alzaba la voz, pero su silencio incomodaba. Tenía algo que no se aprendía en los libros: sensibilidad para el dolor ajeno.
Monterrey: el cruce de caminos
A los quince años, dejó Aguascalientes para estudiar la preparatoria en Monterrey. Era una decisión pactada con su familia, que aspiraba a verlo formado en el Tecnológico, uno de los centros académicos más prestigiados del país. Llegó a un entorno marcado por el conservadurismo empresarial y el catolicismo tradicional. Pero también encontró algo distinto: un movimiento juvenil católico impulsado por sacerdotes jesuitas, donde el evangelio se vivía entre obreros y no desde los púlpitos. Ignacio se integró al Movimiento Estudiantil Profesional (MEP), y ahí empezó su verdadero despertar político.
La espiritualidad, para él, no fue consuelo: fue punto de partida. Se formó en la teología de la liberación antes de que tuviera nombre. En barrios de Monterrey, organizaba círculos de lectura con obreros y catequesis comunitaria. Dejaba la biblioteca del Tec para compartir pan con niños sin escuela, para escuchar madres sin techo, para convivir con un México que no salía en los informes oficiales. La experiencia lo marcó más que cualquier cátedra.
Leía la Biblia, pero también a Marx. Estudiaba ingeniería, pero soñaba con la justicia. A sus 20 años, ya no quería quedarse en la teoría. Abrazaba una fe sin dogmas y una rebeldía sin rencores. Quienes lo conocieron en esa etapa lo recuerdan como un joven profundamente ético. No era sectario. No buscaba poder. Buscaba sentido.
Ciudad de México: del evangelio a la crítica
En 1968, se trasladó a la Ciudad de México como presidente nacional del MEP. En plena efervescencia estudiantil, Ignacio intensificó su trabajo de base. En Nezahualcóyotl, Iztapalapa, y otros cinturones de pobreza urbana, coordinaba actividades con obreros y comunidades empobrecidas. No daba caridad. Escuchaba, organizaba, acompañaba.
Ese mismo año, fue testigo del movimiento estudiantil y su trágico desenlace. La masacre del 2 de octubre lo atravesó sin retorno. No podía hablar de amor al prójimo mientras el gobierno asesinaba estudiantes. Algo se quebró. Y también algo se aclaró. Ignacio no se desilusionó de la fe, pero sí de sus límites. Comprendió que rezar sin actuar era una forma de complicidad.
Allí comenzó su transición de cristiano comprometido a militante político. No de golpe. Fue un proceso. En círculos de discusión compartía análisis marxistas con otros jóvenes inconformes. Algunos venían de la Juventud Comunista. Otros, del movimiento obrero. Fue en una de esas reuniones donde conoció a Raúl Ramos Zavala, estudiante marxista de extracción proletaria, audaz, brillante, radical. Se hicieron aliados. Se hicieron hermanos.
La convergencia inevitable
Raúl venía de una línea más combativa. Ignacio, de una moral comunitaria. Pero se reconocieron. Tenían diferencias ideológicas, pero compartían diagnóstico: el Estado mexicano no era reformable. Las elecciones eran una simulación. El sistema, un aparato de muerte encubierto por la legalidad. Había que actuar. No mañana. Hoy.
Fundaron juntos un pequeño grupo revolucionario. Empezaron por tareas menores: elaboración de panfletos, difusión de ideas, reuniones semiclandestinas. Pero la represión era brutal. Sus compañeros eran detenidos, torturados, desaparecidos. Entendieron que la política tradicional no bastaba. Que la insurrección no era una aventura, sino una necesidad.
Ambos sabían que cruzar ese umbral implicaba dejar de ser visibles. Ignacio lo hizo sin dramatismo. No lo motivaba el heroísmo. Lo motivaba la dignidad. Sabía que el país no cambiaría por decretos, sino por organización desde abajo.
Y así, Ignacio Arturo Salas Obregón empezó a convertirse en otra cosa. Todavía no era Oseas. Pero ya no era el muchacho de misa en familia. Era un revolucionario en formación. Con una brújula moral tan firme como su decisión de no quedarse inmóvil.
Camino al clandestinaje
La muerte de un hermano, la decisión de no retroceder
Raúl: el primero que cayó, el que no se fue
La historia de Ignacio no puede contarse sin Raúl Ramos Zavala. Eran distintos y eran uno. Raúl venía de la militancia comunista, del rigor teórico, de la disciplina clandestina desde joven. Ignacio, del trabajo comunitario cristiano, de la convicción moral más que del adoctrinamiento. Se encontraron en medio de la desesperanza y se reconocieron sin necesitar muchas palabras. Ambos sabían que el país no podía seguir siendo el mismo. Y que no bastaba con soñar. Había que organizar.
Raúl fue el primero en hablar de una organización nacional. Fue el que empujaba los límites, el que marcaba las líneas ideológicas, el que abría rutas donde otros veían muros. Tenía 22 años y parecía llevar un siglo de lucidez en el pecho. Ignacio lo admiraba sin rendirse, lo discutía sin temor, lo seguía con respeto.
En 1972, Raúl murió en Monterrey. Fue abatido en un enfrentamiento armado mientras ejecutaba una acción con otros compañeros. La noticia llegó a Ignacio como un golpe seco. No lloró en público. Pero algo se quebró. Lo buscaron. Le dijeron: “Raúl cayó”. Y él solo preguntó: “¿Qué vamos a hacer ahora?”.
Desde ese día, dejó de dudar.
El silencio que eligió la lucha
La muerte de Raúl no lo paralizó. Lo hizo más claro. Más firme. Más sereno. Ignacio entendió que ya no había tiempo. Que lo que Raúl había sembrado no podía quedarse en papeles. Debía levantarse. Debía caminar. Y si era necesario, debía combatir.
Comenzó entonces su tránsito a la clandestinidad. No fue repentino. Fue silencioso. Empezó a cortar los hilos que lo ataban a la vida legal: los amigos que no podían saber, los espacios que ya no podía pisar, los nombres que ya no podía usar. Se volvió otro. Más exacto. Más invisible.
Dejó de ser Ignacio a la luz del día, para ser Oseas en la noche de la resistencia. Cambió de ciudad, de hábitos, de rutina. Pero no de causa. Esa permanecía intacta.
Se volvió un militante integral: formador, organizador, combatiente. Ya no bastaba con concientizar. Había que resistir. La represión no se conformaba con el exilio. Quería cadáveres. Y él lo sabía.
El primer disparo no dolió
Una mañana, en la sierra baja de Nuevo León, Ignacio practicó con un arma corta. No lo hacía por gusto. Lo hacía porque era necesario. Porque nadie más lo haría por él. Porque entendía que, si el Estado mataba con uniforme y bandera, la dignidad no podía responder solo con discursos.
El primer disparo no le tembló. Tampoco lo enorgulleció. Fue un acto seco. Funcional. Ético, en su lógica. Estaba entrenándose no para matar, sino para defender la causa. Para sobrevivir. Para resistir. Era la respuesta a un país que prefería ver sangre antes que justicia.
Poco tiempo después, participó en una acción armada. Un banco. Una operación limpia. Sin heridos. Sin disparos innecesarios. El objetivo era obtener fondos para la organización. Pero también enviar un mensaje: la lucha estaba viva.
Ignacio cruzó el umbral sin regresar la vista atrás. Ya no era el joven que repartía volantes. Ahora era quien organizaba células, coordinaba logística, diseñaba operativos.
Y en cada paso llevaba a Raúl. Como promesa. Como brújula. Como deuda.
Los que empezaron a unirse
La clandestinidad no era solo esconderse. Era construir en las sombras. Ignacio comenzó a contactar a otros grupos. Muchos habían surgido tras 1968. Estaban dispersos, desconfiaban entre sí, pero compartían fondo: querían una revolución.
Las reuniones eran tensas. Había debate. Había heridas. Pero también había urgencia. Ignacio, con su voz pausada, insistía: “Si seguimos separados, nos exterminan”.
Fue pieza clave en el acercamiento entre colectivos del norte, del centro y del occidente del país. Propuso no solo acciones, sino estructura. No solo estrategia, sino principios.
Raúl lo había intuido. Ignacio lo ejecutaba.
En su libreta, sin tinta de nombres, anotaba ideas. Mapeaba células. Pensaba en red. Soñaba en colectivo. Y sabía que todo eso tenía que tomar forma. Nombre. Cuerpo.
Y esa forma, ese cuerpo, se llamaría Liga Comunista 23 de septiembre.
Guadalajara: la palabra se vuelve organización
En el segundo semestre de 1973, representantes de más de una decena de organizaciones armadas se reunieron en una casa segura en Guadalajara. Fue el punto de confluencia de años de lucha, de caídas, de sangre, de teoría y de práctica.
Eligieron el nombre con una mezcla de respeto y desafío: 23 de septiembre, en honor al asalto al Cuartel de Madera, Chihuahua, en 1965, donde murieron combatientes revolucionarios. Era una forma de gritar: no los hemos olvidado. Y no vamos a rendirnos.
Se discutieron documentos fundacionales. Se analizaron líneas tácticas. Se definieron frentes urbanos y rurales. Nació Madera, el periódico clandestino que daría voz a la Liga. Y se formó el primer directorio nacional.
Ignacio Salas Obregón fue parte de ese primer directorio. No fue el único dirigente. Pero su papel fue central. Por su claridad. Por su convicción. Por su historia.
No levantó la mano para pedir el cargo. Pero muchos se voltearon a verlo cuando había dudas. Y él respondía sin grandilocuencia. Con método. Con visión.
Oseas no nació ese día. Pero se hizo imprescindible.
El pulso de la insurgencia
Cuando la organización tomó forma y la represión respondió con furia
La Liga toma cuerpo
Una vez fundada, la Liga Comunista 23 de Septiembre dejó de ser un sueño en papeles y pasó a ser una organización que se respiraba en las calles. Tenía directorio, estructura, principios y presencia. Su base estaba en la ciudad, pero tenía brazos extendidos hacia el campo. Era una red clandestina, pero también una afirmación colectiva: no se podía seguir esperando que el sistema se reformara. Había que enfrentarlo.
El país estaba dividido. El discurso oficial hablaba de estabilidad, de desarrollo, de paz institucional. Pero en las fábricas, en las universidades, en los pueblos, la rabia hervía. Y la Liga lo sabía. Su estrategia no era solo militar. Era política. Organizaba células, editaba el periódico Madera, articulaba formación ideológica. Cada acción armada iba acompañada de un comunicado. Cada golpe tenía sentido. Cada paso era parte de un camino.
Ignacio Salas Obregón, ya bajo el seudónimo de Oseas, se convirtió en una de las figuras clave del proyecto. No era el rostro visible –eso era imposible– pero su pensamiento recorría la organización como un pulso sereno, intransigente y lúcido.
Oseas, entre las ideas y el fuego
No era fácil mantenerse firme en medio del miedo. Pero Oseas lo hacía. Estaba en todas partes sin que nadie lo viera. Se decía que era él quien redactaba las líneas editoriales más finas, quien coordinaba las decisiones estratégicas en momentos críticos. También se decía que dormía poco, comía menos, y leía todo.
Quienes llegaron a trabajar con él sabían que no alzaba la voz. Pero tampoco dejaba pasar errores. Era meticuloso. Exigente. Pero justo. Escuchaba. Daba la palabra. Y cuando hablaba, ponía el foco donde nadie lo había visto.
No buscaba obediencia, buscaba claridad. Porque para él, la revolución no podía ser una acumulación de acciones impulsivas. Tenía que tener raíz, lectura, sentido. Lo repetía con serenidad: sin formación, la resistencia se agota. Sin comunidad, la lucha se vuelve ruido.
Coordinó núcleos urbanos, apoyó la estructuración de frentes en el norte del país, y sostuvo contacto con grupos en Guerrero y Oaxaca. Su visión era nacional. Su método, célula por célula. Su fuerza, la coherencia.
La represión toma nota
No pasó mucho tiempo antes de que la Liga se volviera prioridad para los aparatos de inteligencia del Estado. Las oficinas de la Dirección Federal de Seguridad comenzaron a llenarse de informes, organigramas incompletos, fotos tomadas a distancia, expedientes hechos con recortes de periódicos. No tenían todo. Pero sabían que algo importante se estaba tejiendo. Y sabían que era peligroso.
La orden fue clara: aniquilar. La estrategia fue brutal. Se organizaron grupos especiales. Se infiltraron células. Se ordenaron ejecuciones extrajudiciales. El Estado entró en guerra. Y lo hizo con las armas de la impunidad.
En pocos meses, decenas de militantes de la Liga fueron asesinados o desaparecidos. Casas de seguridad fueron allanadas. Cuerpos fueron encontrados sin nombre. Otros, nunca aparecieron.
La Liga resistía. Pero sangraba.
Y Oseas lo sabía. Sabía que cada día era más difícil sostener la estructura. Pero también sabía que no podían rendirse. Que si se detenían, todo lo hecho se diluiría. Y que si avanzaban, al menos no serían olvido.
El ascenso que no pidió
Con las caídas, vinieron los reacomodos. Algunos líderes fueron ejecutados. Otros se replegaron. El directorio se redujo. Y en ese vacío, Ignacio Salas Obregón asumió un papel aún más central. No fue por ambición. Fue porque hacía falta. Porque su presencia generaba orden. Porque su palabra era escuchada. Porque su ética no se quebraba.
En medio del caos, mantuvo la organización viva. Reformuló estrategias. Redefinió prioridades. Reforzó la seguridad interna. Cuidó a los que quedaban.
Y aun así, siguió presente en las calles. Coordinando. Hablando. Redactando. Caminando.
No se escondía para salvarse, sino para sostener.
Eso lo hizo diferente. Y también, inevitable. El Estado lo tenía en la mira. Ya no como sospechoso. Como objetivo principal. Para los enemigos del régimen, él era el rostro invisible de una organización que no se rendía.
El vértice antes del abismo
El año previo a su desaparición fue uno de los más intensos. La Liga operaba aún con fuerza. Había golpes, pero también avances. Nuevas células. Nuevos simpatizantes. Nuevos textos. El periódico clandestino Madera se leía en universidades y obradores. La causa no estaba muerta. Ni siquiera herida. Estaba de pie. Con cicatrices. Pero de pie.
Ignacio lo sabía. Y por eso no bajaba la guardia. Cambiaba de domicilio cada semana. Usaba varios nombres. Revisaba cada punto de reunión. Aun así, había una certeza que no decía en voz alta: sabía que lo buscaban, y sabía que tarde o temprano lo encontrarían.
Pero no se fue. No huyó. No pidió ayuda para salir del país. Se quedó. Porque así había vivido siempre: no desde el temor, sino desde la convicción.
Y esa convicción lo sostuvo… hasta que el Estado lo atrapó.
El cuerpo que desaparecieron
La captura, la herida, el silencio oficial: crimen con firma del Estado
La cita que nunca terminó
Era abril de 1974. Ignacio tenía una reunión agendada en las afueras del Valle de México. No era una cita extraordinaria. No era la primera vez que se encontraba con compañeros para revisar rutas, operativos, ideas. Ya sabía que lo buscaban. Ya sabía que las redes de inteligencia del Estado habían estrechado el cerco. Pero no podía paralizarse. La Liga seguía en pie. Y su deber no estaba en esconderse, sino en sostener.
Se dirigía solo. Un mal cruce de información, una vigilancia extendida, o simplemente la mala suerte: los detalles aún se discuten. Lo cierto es que una patrulla de la policía del Estado de México lo localizó. No lo interceptaron con orden judicial. Lo enfrentaron a tiros.
Hubo disparos. Ignacio respondió. No era la primera vez que lo hacía. Pero esta vez, una bala atravesó su cuerpo. Cayó malherido. Lo redujeron. Lo esposaron. Lo arrastraron. No murió. No fue ejecutado. Fue detenido con vida.
Eso marcó la diferencia.
Entre la camilla y la desaparición
Lo trasladaron a un hospital público en Tlalnepantla. Herido. Custodiado. Registrado. Fue ingresado como paciente detenido. Las enfermeras lo atendieron sin saber quién era. Los médicos lo estabilizaron. Había dolor, sangre, pero no urgencia de muerte.
Estaba consciente. Preguntó por los otros. Pidió que no lo doparan. Ignacio sabía que ese hospital era el último sitio donde aún existía, legalmente, en el mundo de los vivos.
Durante horas, estuvo allí. Pero no hubo visita de juez. No se le permitió hablar con un abogado. Nadie notificó a su familia. Y entonces, como si se tratara de una operación quirúrgica del poder, ocurrió lo indecible: llegó un grupo de hombres vestidos de civil. Nadie preguntó quiénes eran. Se identificaron con placas que nadie se atrevió a leer. Le retiraron el suero. Lo sacaron en camilla. Y se lo llevaron.
Desde ese momento, Ignacio Arturo Salas Obregón dejó de estar en el país legal. Lo absorbió la oscuridad.
El Estado como verdugo
La lógica del Estado fue precisa. No bastaba con detenerlo. Había que hacerlo desaparecer. No convenía un juicio. No convenía un expediente. No convenía un testigo.
Lo condujeron, según testimonios posteriores, al Campo Militar Número 1, donde las paredes no escuchan y las puertas no abren. En ese sitio, las leyes se suspenden. Solo hay órdenes. Y dolor.
Allí fue interrogado. Allí fue torturado. Allí lo vieron por última vez. No hay acta. No hay archivo. Pero hubo ojos que lo vieron. Hubo voces que lo escucharon. Incluso un preso político, que más tarde fue liberado, testificó haber oído su nombre. Su voz. Su resistencia.
Pero para el Estado mexicano, Ignacio dejó de existir.
No lo presentaron ante juez. No lo trasladaron a un reclusorio. No informaron. No firmaron nada. Solo lo ocultaron. Como si desapareciendo el cuerpo, borraran también su causa.
La desesperación de los que lo amaban
Pasaron las horas. Luego los días. Luego las semanas. Nadie sabía dónde estaba. Su madre empezó a buscarlo sin descanso. Fue a hospitales. A comandancias. A ministerios públicos. A cuarteles. En todos lados, la misma respuesta: “aquí no está”.
Pero ella sabía. Las madres saben. Y sabía que, si el Estado decía que no lo tenía, era porque sí lo tenía. Porque lo querían hacer desaparecer sin dejar huella. Pero no contaban con que ella no se rendiría.
Graciela, su compañera, también comenzó a tocar puertas. A recoger testimonios. A nombrarlo donde se pudiera. Juntas, tejieron la primera resistencia civil por su memoria. No buscaban venganza. Buscaban verdad.
Y en ese país donde la ley se usaba para encubrir crímenes, la búsqueda de un desaparecido era en sí misma un acto de rebelión.
El crimen sin fecha de cierre
Ignacio fue desaparecido herido. Fue desaparecido documentado. Fue desaparecido registrado. Y aun así, hasta hoy, no hay cuerpo. No hay juicio. No hay reconocimiento oficial.
La herida sigue abierta. No solo para su familia. Para todo un país que aprendió a convivir con la impunidad. Porque si alguien como Ignacio podía ser borrado, entonces nadie estaba a salvo.
No fue un crimen pasional. No fue un exceso. Fue una decisión política.
El Estado eligió matarlo sin cadáver. Y esa es la forma más cobarde de matar.
Pero lo que no supieron es que también convirtieron su nombre en bandera. Porque los que desaparecen no se esfuman. Se siembran. Y Oseas, aún hoy, sigue brotando.
Los que no soltaron su nombre
La lucha por la verdad cuando el país aún vivía de silencio
Una vida arrancada, una memoria que responde
Ignacio no volvió. Ni al barrio. Ni a la causa. Ni a la mesa. Pero su nombre se quedó suspendido en el aire, como un reclamo sin respuesta. En las primeras semanas, la búsqueda fue ciega. ¿Dónde estaba? ¿Quién lo tenía? ¿Por qué no lo presentaban? No había redes, ni colectivos, ni teléfonos celulares. Solo voluntad. Solo dolor.
Su madre recorrió oficinas. Su compañera recorrió pasillos. Preguntaban por él como si fuera una persona. El Estado respondía como si fuera un peligro. Decían que no lo tenían. Que probablemente había huido. Que ellos no sabían nada.
Pero sabían.
Porque lo vieron herido. Porque lo sacaron del hospital. Porque lo interrogaron. Porque lo golpearon. Porque lo callaron. Porque no lo presentaron.
Y entonces, empezó lo más difícil: sostener la memoria en un país que exige olvido.
La negación como política
Las instituciones mexicanas, en esos años, no eran meramente ineficientes. Eran cómplices. El sistema no solo no investigaba: negaba la existencia misma de los crímenes que cometía.
No había fiscales especializados. No había organismos de derechos humanos con autonomía. No había canales legales para denunciar desapariciones forzadas. Porque oficialmente, no existían. Porque aceptar que había desaparecidos implicaba aceptar que el Estado no solo se equivocaba… también asesinaba en secreto.
Graciela Mijares, compañera de vida de Ignacio, no aceptó ese silencio. Comenzó a reunirse con otras mujeres, otras madres, otros hermanos. Personas que estaban viviendo lo mismo. Que buscaban lo mismo. Que se negaban a fingir que todo estaba bien.
Así nació una red de resistencia silenciosa. Un tejido de dignidad civil. Las familias no solo lloraban. Se organizaban. Archivaban nombres. Anotaban fechas. Reunían testimonios. Tocaban puertas.
Y así comenzó a formarse algo que el Estado no esperaba: la memoria colectiva.
La palabra que duele, pero empuja
Durante años, Graciela cargó una carpeta. No era gruesa. Pero tenía dentro lo único que podía sostener su búsqueda: papeles, notas, fotografías, huellas. Cada documento era una herida, pero también una brújula. Cada foto, una certeza: él existió. Él no era un fantasma. Él no era una invención.
Intentó presentarse en foros, en radios comunitarias, en reuniones políticas. A veces la escuchaban. A veces la ignoraban. Pero nunca dejó de hablar de Ignacio en presente.
Nunca dijo “era”. Siempre dijo “es”.
Porque para ella, no había cuerpo. No había acta. No había tumba. No había final.
Y lo más valiente de todo fue esto: nunca habló desde la venganza. Nunca pidió justicia para castigar. Siempre habló desde la necesidad de verdad. Para ella. Para su familia. Para el país.
Porque sabía que si no se sabía lo de Ignacio, entonces se permitiría que hubiera más Ignacios.
Cuando la justicia se volvió posibilidad
Pasaron décadas. Cambiaron gobiernos. Se firmaron tratados. Se crearon comisiones. Y poco a poco, la palabra “desaparecido” dejó de ser un tabú.
En los años 2000, se creó una fiscalía especial para crímenes del pasado. Y Graciela fue de las primeras en llegar. No porque creyera ingenuamente en las instituciones. Sino porque creía en la responsabilidad. Porque no buscaba revancha: buscaba memoria con rostro.
Su testimonio fue claro. Contó la última vez que lo vio. Contó lo que supo del hospital. Contó lo que otros prisioneros dijeron haber escuchado. Contó sin titubeos. Y pidió solo una cosa: que le dijeran dónde estaba.
El caso de Ignacio fue abierto. Se investigó. Se señalaron responsables. Se giraron órdenes de aprehensión. Pero no hubo cárcel. Ni sentencia. Ni cuerpo.
La justicia, como muchas veces en México, se volvió esperanza sin concreción.
Lo que el Estado no pudo borrar
Pero hubo algo que sí ocurrió. Algo que ni el poder más cínico pudo evitar: Ignacio se convirtió en símbolo.
Su nombre apareció en mantas. En listas. En poemas. En canciones. En clases. En discursos. En la voz de jóvenes que no lo conocieron, pero lo reconocieron.
Porque Ignacio era más que un desaparecido: era una presencia que no pudieron secuestrar.
Y entonces, cada vez que un estudiante preguntaba por él, cada vez que una madre lo nombraba, cada vez que una placa lo recordaba, Ignacio regresaba.
No con cuerpo. Pero con sentido.
No con voz. Pero con eco.
No con historia cerrada. Pero con destino abierto.
Donde aún vive su nombre
Legado político, memoria viva, herencia de dignidad
No es una historia del pasado
Cuando se habla de Ignacio Arturo Salas Obregón, algunos se apresuran a ponerle fecha de cierre. Lo encierran en los años setenta. Lo ubican en el tiempo de los boletines mecanografiados, de las casas de seguridad, del sueño revolucionario. Pero Ignacio no es solo eso. No es un mártir congelado. Es una herencia en movimiento.
Porque cada vez que alguien organiza una asamblea vecinal con dignidad, Ignacio está ahí. Cada vez que un colectivo estudia el marxismo para entender su entorno, Ignacio está ahí. Cada vez que alguien dice: “no nos rendimos”, sin cámaras ni reflectores, él vuelve.
La historia no lo ha absorbido. La ha prolongado.
Y eso no lo consiguieron los discursos oficiales, ni los monumentos. Lo consiguió su ejemplo.
La ética de no retroceder
Ignacio no construyó su legado en discursos. Lo hizo en la práctica. No dejó frases grabadas en mármol, pero dejó actitudes que incomodan: su sobriedad, su firmeza, su integridad. En una época donde muchos dudaban entre el acomodo y la traición, él eligió la congruencia.
Hoy, cuando la política se ha vuelto espectáculo y la militancia es vista con sospecha, la figura de Ignacio resiste como un recordatorio incómodo: se puede vivir sin venderse.
Y no porque fuera perfecto. Sino porque era profundamente humano. Porque tuvo miedo y lo enfrentó. Porque tuvo dudas y no se escondió. Porque amó, y aun así, eligió el riesgo.
En universidades, en espacios autónomos, en círculos de formación política, su nombre no se repite como consigna vacía, sino como referencia ética.
Es la pregunta que no se borra: ¿estarías dispuesto a vivir con coherencia?
La militancia como forma de ternura
Pocas veces se habla de lo que movía a Ignacio. No era el odio. No era la rabia por la rabia misma. Era algo más profundo: una compasión estructural. Una empatía que no se conformaba con dar, sino que exigía transformar.
Su lucha fue un acto de amor político.
Amor a los sin tierra. A los sin escuela. A los sin nombre. Amor al pueblo al que el Estado prefería mudo y agradecido. Ignacio no luchó por sí mismo. Luchó para que otros no tuvieran que pelear siempre.
Y por eso hoy, cuando alguien organiza una red de cuidados, una asamblea popular, un colectivo cultural, está continuando su gesto. Sin necesidad de usar su rostro. Basta con usar su convicción.
Porque la ternura, cuando se vuelve acción, también es revolucionaria.
El rostro que sigue ahí
En manifestaciones por desaparecidos, en marchas feministas, en protestas por la tierra, hay pancartas con rostros. Y de vez en cuando, entre tantos, aparece uno en blanco y negro: joven, delgado, de mirada firme.
Es Ignacio. Es Oseas. No para imponer su historia. Para recordarla.
Porque cuando falta justicia, la memoria es resistencia.
Y cuando el poder intenta imponer olvido, los nombres como el suyo son antídotos.
Su desaparición no lo volvió menos presente. Lo volvió más universal. No fue solo una víctima. Fue un ejemplo.
Y como todo ejemplo, se vuelve semilla.
Lo que sigue encendido
Ignacio no está en los libros de texto. No aparece en placas oficiales. Su nombre no da nombre a escuelas. Y, sin embargo, está donde más importa: en la conciencia de quienes no bajan la cabeza.
En cada consigna que nace desde abajo. En cada decisión que privilegia la coherencia sobre el aplauso. En cada rostro que se niega a olvidar.
Porque mientras haya injusticia, su nombre tendrá sentido.
Y porque mientras alguien se niegue a fingir que todo está bien, Ignacio volverá.
No como sombra. No como recuerdo. Sino como llama.
No se lo llevaron todo
Cuando la historia duele, pero también arde en quienes no se rinden
La ausencia que acompaña
Ignacio Arturo Salas Obregón fue desaparecido. Pero nunca estuvo ausente. Desde el día en que lo sacaron herido del hospital, el Estado creyó que podía enterrarlo sin tierra, matarlo sin cuerpo, borrarlo sin rastro. Pero se equivocó. Porque no todo lo que se apaga deja de alumbrar.
Lo que no previeron es que su historia se convertiría en conciencia. Que su nombre, al ser arrancado del registro civil, pasaría a habitar la memoria colectiva. Que su silencio forzado abriría miles de bocas. Que su desaparición forzada lo volvería semilla de dignidad.
Hay ausencias que aplastan. Pero hay otras que acompañan. Ignacio es una de esas.
El crimen sin castigo
Hasta hoy, el Estado mexicano no ha respondido por su desaparición. No hay culpables sentenciados. No hay cuerpos recuperados. No hay verdad plena. La justicia llegó tarde y mal. Y la historia oficial sigue con zonas oscuras, voluntarias.
Se han abierto archivos. Se han nombrado comisiones. Se han dictado resoluciones. Pero la impunidad sigue sentada donde estaba cuando Ignacio fue secuestrado por el poder.
Los responsables se murieron sin declarar. Los cómplices se ocultaron detrás de uniformes, burocracias, silencios. La justicia institucional llegó como tantas veces: con miedo, con tibieza, con retraso.
Pero hubo otra justicia. La que no depende del tribunal, sino del relato. La que no se firma, pero se transmite. La que no se archiva, pero se hereda.
Y esa, la verdadera justicia, ya lo ha absuelto de todo cargo excepto uno: el de haber sido consecuente hasta el último respiro.
El nombre que no caduca
Hay quienes nacen para destacar. Ignacio no. Él nació para servir, para caminar a la par, para sostener. Nunca quiso ser ídolo. Nunca buscó cámaras. No dejó memorias ni discursos altisonantes. Pero sí dejó algo más valioso: una forma de estar en el mundo sin traicionarse.
Hoy, que las luchas cambian de cara, pero no de fondo, su nombre sigue vigente. No como consigna vacía. Como símbolo honesto. En cada colectivo que no se vende. En cada estudiante que organiza. En cada joven que resiste.
Porque Oseas no fue solo el militante. Fue el compañero. El hermano. El hijo. El que no se rindió.
Y mientras su nombre se diga con respeto, con verdad, con compromiso, seguirá ardiendo.
Mientras quede una madre
Graciela lo sigue buscando. Aunque el cuerpo duela. Aunque los años pasen. Aunque la esperanza flaquee. Porque ella entendió algo que muchos olvidan: que la memoria no se reclama con permisos, sino con amor.
Sabe que tal vez no verá la tumba. Que tal vez no escuchará una confesión. Pero mientras respire, seguirá nombrándolo.
Porque mientras quede una madre que diga “a mi hijo se lo llevaron”, Ignacio estará vivo. Y mientras haya quien repita su historia, la desaparición no habrá vencido.
La llama que no se extinguió
Esta crónica no es un homenaje. Es un acto de continuidad. Ignacio no está donde quisimos encontrarlo. Pero sí está donde hace falta. En los pasos firmes. En las causas justas. En las convicciones tercas. En la ternura insurrecta.
No se lo llevaron todo.
Queda su ejemplo. Queda su ética. Queda su nombre. Queda su luz.
Y mientras esa luz no se apague, Ignacio Arturo Salas Obregón seguirá presente.
No como mártir. Sino como guía.
No como víctima. Sino como voz.
(By Notas de Libertad).