
LA LEYENDA
34

La Leyenda 34: Donde el alma escribe lo que el cuerpo ya no puede sostener
Hay palabras que no se piensan.
Se sienten.
Se lloran.
Se escriben con la última luz que queda cuando todo lo demás se apaga.
La Leyenda 34 no nace de la razón,
nace de una grieta.
Del suspiro que damos cuando ya no hay aire,
de la lágrima que no pedimos, pero cae.
Del temblor que atraviesa la tinta cuando el corazón se atreve a contar lo que no cabe en el silencio.
Aquí no se escribe por oficio.
Aquí se escribe por urgencia.
Por esa necesidad de gritar sin romper el mundo.
Por ese impulso de nombrar lo que nadie ve,
de alumbrar la sombra donde viven los olvidados,
de decirle al dolor: “te veo, no estás solo.”
Cada palabra de esta columna es una pequeña rebelión.
Un acto de ternura feroz.
Una flor nacida entre escombros.
No para complacer.
Sino para estremecer.
Hay quienes escriben para que los aplaudan.
Aquí escribimos para no morir por dentro.
Si vienes buscando respuestas, quizá salgas herido.
Pero si vienes con el alma abierta,
quizá te lleves una llama encendida.
Porque mientras quede alguien que lea con el pecho roto,
con los ojos mojados,
con la esperanza casi dormida pero aún tibia…
entonces estas líneas valen.
Soy Wintilo Vega Murillo.
Y no escribo para gustarte.
Escribo para hablarle al que fuiste.
A la niña que fuiste antes del miedo.
Al hombre que eras antes de rendirte.
A ese pedazo tuyo que todavía late con rabia y ternura.
La Leyenda 34 no quiere ser leída.
Quiere ser sentida.
Y si al terminarla te queda un nudo,
una chispa,
una lágrima…
entonces, esta columna ya te encontró.

Índice de Contenido
-Bienvenida.
Aquí donde el alma no se rinde
(By Notas de Libertad).
————————————————————————
-Pláticas con el Licenciado 1
/… Crónica de los hombres que se atrevieron a encender la mecha de la dignidad
José Vasconcelos (1929) – El espíritu contra la máquina
Miguel Henríquez Guzmán (1952) – El general rebelde
Efraín González Luna (1952) – El político que rezaba
Luis H. Álvarez (1958) – El panista que caminó solo
Valentín Campa (1976) – El comunista sin boleta
————————————————————————-
-Agenda del Poder:
/… El día que Guanajuato dejó atrás la confrontación
De Diego Sinhue a Libia Dennise: cuando colaborar vale más que gritar
/… La mansión del silencio: contratos, privilegios y el exilio azul de Diego Sinhue
"Las preguntas que se evitan suelen ser las que más urge responder."
Crónica sobre lo que está a la vista, pero nadie quiere explicar.
/… Fidesseg: El fideicomiso que dejó de ser símbolo para convertirse en bochorno
/… Secretaría de Cultura de Guanajuato: El orden que desordena
/… Tijeras y vergüenza parlamentaria
(By Operación W).
————————————————————————-
-Alimento para el alma.
“Desiderata”
DE: Max Ehrmann
Sobre el poema.
Desiderata: El Arte de Vivir en Voz Baja
Una reflexión sobre el poema de Max Ehrmann que nos enseña a caminar con dignidad en un mundo que grita.
Sobre el autor.
Max Ehrmann: El Abogado del Alma Serena
Una vida que eligió el silencio antes que el estruendo, pero cuya voz aún resuena con fuerza en el alma humana.
Si quieres escucharlo en la voz de: Guillermo del Valle.
(By Notas de Libertad).
————————————————————————-
-“Rincones y Sabores: La guía completa para el alma, el paladar y la vida”
/… Rincones y Sabores: Siete Playas para el Alma, el Paladar y la Vida
(By Notas de Libertad).
/… Yelapa, Cabo Corrientes: Donde el Mar Abraza a la Montaña
(By Notas de Libertad).
/… Las Ánimas, Cabo Corrientes: Donde la Aventura Se Encuentra con La Paz
(By Notas de Libertad).
/… Colomitos, Puerto Vallarta: La Playa que Cabe en un Suspiro
(By Notas de Libertad).
/… Conchas Chinas, Puerto Vallarta: Donde el Océano Esculpe la Intimidad
(By Notas de Libertad).
/… Playa Palmares, Puerto Vallarta: El Respiro Azul entre Carreteras
(By Notas de Libertad).
/… Sayulita, Riviera Nayarit: La Ola que Abraza al Mundo
(By Notas de Libertad).
/… San Pancho, Riviera Nayarit: El Latido Tranquilo del Pacífico
(By Notas de Libertad).
————————————————————————
-Del Cielo a la Historia, Los Ecos del Calendario.
Los días no solo pasan: nos atraviesan
Una semana, mil memorias
¿Qué une a un santo, una batalla y una causa mundial? El calendario.
Del 29 de junio al 5 de julio, descubre las huellas del tiempo: nombres que inspiraron, fechas que estremecen y conmemoraciones que aún laten.
El calendario no solo marca el paso de los días. Nos recuerda quiénes fuimos… y quiénes aún podemos ser.
Domingo 29 de junio al sábado de 5 julio.
Santoral.
Efemérides Nacionales e Internacionales.
Conmemoración de Días Nacionales e Internacionales.
(By Notas de Libertad).
————————————————————————-
-Al Ritmo del Corazón: Música para recordar el ayer.
/… José José: El príncipe que cantó hasta romperse el alma
Nació en la melodía y murió en la ovación: el origen del mito
*Con un click escucha: 30 Grandes Éxitos, Sus mejores Canciones.
(By Notas de Libertad).
/… Los Fabulosos Cadillacs: La orquesta que hizo bailar a la rabia
*Con un click escucha: Los Fabulosos Cadillacs Grandes Éxitos
(By Notas de Libertad).
————————————————————————-
- ¿Qué leer esta semana?
“Palabras Mayores “
De: Luis Spota
Resumen.
La sucesión como espejo del poder priista
Sobre el Autor.
Luis Spota: El narrador que conocía el rostro del poder
(By Notas de Libertad).
————————————————————————-
-Pláticas con el Licenciado 2.
Los que marcharon contra el destino 2
Crónica de los hombres que se atrevieron a encender la mecha de la dignidad
Pablo Emilio Madero (1982) – El panista íntegro que no se vendió
Heberto Castillo (1988) – El ingeniero que renunció por el pueblo
Manuel J. Clouthier “Maquío” (1988) – El opositor que despertó a México
Cuauhtémoc Cárdenas (1988) – El hijo que quiso redimir al padre
(By operación W).

Aquí donde el alma no se rinde
Donde las palabras no son tinta: son cicatriz.
Aquí no venimos a llenar el domingo. Venimos a vaciar el alma. A escribir con lo que aún queda cuando ya no queda nada.
Escribir no siempre es valentía. A veces es el último recurso para no romperse.
Esta columna no se construye con ideas: se sostiene con temblores.
Aquí no se busca la frase perfecta, se busca la verdad imperfecta que duele decir.
Cada línea es un intento de rescate, un grito lanzado al que aún siente.
No se trata de dar respuestas. Se trata de sostenernos juntos en la pregunta.
Aquí escribimos como quien sangra, como quien abraza al borde del abismo.
Hay columnas que se redactan con tiempo. Esta se escribe con llanto contenido.
Porque hay heridas que no se ven pero que suplican ser nombradas.
Cada palabra en esta página es también una oración de resistencia silenciosa.
Escribimos para los que ya no pueden hablar, pero aún existen en el eco.
No buscamos que nos lean muchos, solo que nos lea quien aún siente.
La poesía no siempre rima. A veces grita, a veces tiembla.
Aquí escribimos con el corazón en carne viva, sin anestesia ni escudo.
Porque a veces, escribir es la forma más digna de llorar sin romperse.
Hay quienes narran para entretener. Nosotros lo hacemos para sostener el alma.
El lenguaje es un puente. Pero aquí también es trinchera.
No hay truco en estas letras. Solo cicatrices que aprendieron a dibujarse con dignidad.
Venimos desde la noche más larga, buscando un amanecer que no se burle de la esperanza.
Para quienes no dejaron que se apague todo
Quien llega hasta aquí no busca información. Busca consuelo. Busca sentido.
Aquí caben los que aún lloran en silencio y no lo consideran debilidad.
No es un espacio para convencer. Es un rincón para recordarnos que todavía estamos vivos.
Porque mientras haya quien lea con el alma, la palabra aún puede salvar.
Y si al terminar esta entrega algo en ti se estremeció… entonces, ya no estás solo. Y esta columna tampoco.
La tinta puede parecer negra, pero en realidad es un destilado del corazón.
El que escribe esta columna no busca aprobación. Busca sobrevivir al olvido.
Hay momentos en que escribir es la única forma de no rendirse en pedazos.
Este no es un espacio de opinión: es un refugio del alma bajo asedio.
Y tú, que llegaste hasta aquí, también llevas dentro una leyenda esperando ser contada.
Lo que ves en estas líneas no es estilo: es testimonio.
No escribimos con intención de agradar. Escribimos con intención de resistir.
Cada lector que se conmueve nos confirma que aún no estamos vencidos.
No necesitamos trending topics, necesitamos humanidad despierta.
En tiempos donde todo se olvida, que alguien recuerde es un acto de amor radical.
Esta columna no es cómoda, pero sí necesaria.
La belleza también puede ser incómoda si está hecha de verdad.
Seguimos escribiendo porque aún no sabemos rendirnos.
Y si este texto te dolió un poco, quizás es porque sigue vivo algo dentro de ti.
(By Notas de Libertad).





Los que marcharon contra el destino 1
Crónica de los hombres que se atrevieron a encender la mecha de la dignidad
La noche del poder absoluto
Hubo un tiempo —no tan lejano, no del todo ido— en que el poder parecía eterno, inexpugnable, absoluto. Un tiempo donde los votos no decidían, donde las conciencias se dormían bajo el peso de la costumbre, y donde disentir no solo era peligroso: era casi una herejía. Pero incluso en esa larga noche, hubo quienes se negaron a agachar la cabeza.
No tenían ejércitos. No tenían millones. No tenían partidos sólidos ni medios afines. Tenían, en cambio, algo más valioso y más frágil: una idea. Y esa idea los sostuvo como llama en el viento.
Nueve pasos hacia la dignidad
Esta es la historia de nueve hombres que se atrevieron a desafiar lo escrito en el mármol del régimen, a marchar no hacia el poder, sino contra él. Algunos fueron derrotados, otros humillados, varios silenciados. Pero ninguno fue vencido del todo. Porque quien defiende la dignidad no pierde: resiste, siembra, anuncia.
José Vasconcelos, el espíritu hecho verbo; Miguel Henríquez Guzmán, el general que no se rindió; Efraín González Luna, el hombre que creyó que rezar también era luchar. Y luego vinieron los otros: ciudadanos solitarios, candidatos sin boleta, herederos de causas imposibles. Todos con algo en común: la decisión de decir “no” donde tantos callaban.
Cada uno de ellos supo que había algo peor que perder una elección: rendirse antes de dar la batalla. Y en esa batalla dejaron su nombre, su memoria, su herida abierta en la conciencia del país.
La marcha como destino
Marcharon contra el destino como quien camina contra el viento sabiendo que no llegará a su destino, pero sabiendo también que ese caminar ya es un acto de libertad. Lo hicieron sin garantías, sin pactos, sin teleprompters. Con una voz temblorosa pero firme, con los pies llenos de polvo y los sueños intactos.
No se trata de canonizar. Ninguno fue perfecto. Todos fueron humanos. Pero su humanidad los hizo grandes: porque se equivocaron y aun así siguieron; porque cayeron y volvieron a levantarse; porque supieron que la política no solo es cálculo, sino también sacrificio.
Esta crónica no es un altar, sino un espejo. Un espejo en el que México puede —y debe— mirarse. No para repetir el pasado, sino para entender que cada generación debe decidir si quiere ser masa obediente o antorcha viva.
El eco que aún arde
Ellos no eran ángeles. Pero sí fueron faros. En la tormenta del siglo XX, cuando todo parecía consumido por la resignación, encendieron una esperanza. Y aunque su luz no bastó para derribar al monstruo, sí alcanzó para mostrar su sombra.
Cada uno cargó con el peso de su tiempo, pero también dejó una grieta en la muralla, una semilla en el campo seco, un susurro en el oído de los que vendrían después.
Y aquí estamos. Vivos gracias a su insumisión. Libres gracias a su terquedad. Contar su historia no es un homenaje: es un deber. Porque el destino aún no está escrito, y la democracia aún no ha terminado de nacer.
Esta es la antorcha.
Esta es la marcha.
Esta es la memoria de los que no se rindieron.
El fuego que aún se hereda
Podrán pasar las décadas y cambiar los gobiernos. Podrán modernizarse los discursos, renovarse las estructuras, y hasta disolverse los partidos. Pero mientras haya alguien que recuerde, que nombre, que escriba estas historias, el hilo de la dignidad seguirá tensado, seguirá vivo.
Porque la política no solo ocurre en las urnas. También vive en los gestos solitarios, en las cartas nunca enviadas, en los manifiestos redactados a media noche, en los pasos dados en contra de todo cálculo. Porque hay decisiones que se toman con el corazón, aunque la cabeza diga que es inútil.
Marchar contra el destino no es solo un acto de valentía: es una forma de existir. Una negación del silencio. Una afirmación de lo posible. Una insubordinación contra la condena de la historia oficial.
Y si hoy, al contar estas historias, alguien se detiene a pensar, a dudar, a cuestionar, entonces la marcha continúa. Entonces el eco de aquellos pasos aún retumba. Entonces la antorcha aún ilumina el camino.
Este es nuestro fuego prestado. Nuestra deuda de honor. Nuestra herencia no escrita. Que estas palabras no sean epitafio, sino llama.
Porque el destino, cuando se enfrenta con dignidad, siempre puede cambiar.
José Vasconcelos (1929) – El espíritu contra la máquina
El antiguo filósofo recorrió el país con el fuego de un profeta, decidido a encender las conciencias dormidas. En 1929, México vivía aún las secuelas de la Revolución y la violenta Guerra Cristera, mientras el nuevo Partido Nacional Revolucionario (PNR) –creado por Plutarco Elías Calles– se aprestaba a entronizar a su primer candidato presidencial oficial. En ese ambiente convulso surgió la figura de José Vasconcelos Calderón, reconocido educador, ex Rector de la UNAM y fundador de la Secretaría de Educación Pública, quien se rebeló contra el destino manifiesto del partido único. Decidido a desafiar al sistema con la única arma de la dignidad, Vasconcelos aceptó ser candidato de la oposición civil, postulándose por el renacido Partido Nacional Antirreeleccionista (PNA) –el mismo que dos décadas antes había llevado a Francisco I. Madero a la Presidencia –. Así, el “Maestro de la Juventud de América” se convertía en la esperanza idealista frente a la fría “máquina” política construida por Calles.
La cruzada del idealista contra el poder
Desde el inicio de su campaña, Vasconcelos imprimió un tono casi místico a su lucha. Creía fervientemente que la razón y el espíritu podían derrotar a la fuerza bruta del aparato oficial, y esa fe la transmitió a miles de seguidores. Contaba con el apoyo de intelectuales y jóvenes entusiastas; entre sus aliados cercanos estaban Manuel Gómez Morín (futuro fundador del PAN) y la escritora Antonieta Rivas Mercado, quienes veían en él a un líder capaz de rescatar los ideales revolucionarios traicionados . Vasconcelos recorría pueblos y ciudades enardeciendo auditorios con su oratoria vibrante, denunciando la corrupción y el caciquismo del régimen callista. Se presentaba a sí mismo no como un político convencional, sino como el portavoz de un despertar moral. No era un caudillo armado, sino un apóstol civil que enarbolaba la dignidad y la inteligencia contra la imposición.
“Por mi raza hablará el espíritu”, había proclamado alguna vez Vasconcelos, y esa frase cobró vida en su campaña. Cada mitin se volvía una lección de historia y ética: recordaba los sacrificios de la Revolución, criticaba el rumbo materialista del gobierno y prometía un México guiado por los valores y la cultura. En contraste, su rival oficial Pascual Ortiz Rubio, general respaldado por Calles, hacía gala del poderío del Estado y la nueva maquinaria electoral del PNR. El choque era inequívoco: el idealismo contra el cálculo, el espíritu contra la máquina.
Domingo de Ramos: desafío al Maximato
La tarde del Domingo de Ramos de 1929, José Vasconcelos escenificó un acto desafiante que marcaría su campaña. Entró a la Ciudad de México cabalgando entre aclamaciones, evocando deliberadamente la entrada de Jesús en Jerusalén . Era un gesto cargado de simbolismo en un país aún herido por la persecución religiosa: Vasconcelos se comparó con Quetzalcóatl regresando, y señaló a sus enemigos identificándolos con Huitzilopochtli, el dios sediento de guerra –una alegoría transparente al Maximato de Calles y al PNR emergente –. Aquel mitin en la plaza de Santo Domingo, pleno de referencias bíblicas y aztecas, electrizó a la multitud. El candidato civil se atrevía a retar al “Jefe Máximo” en su propia capital, invocando fe y patria en un mismo aliento. Calles, desde las sombras del poder, entendió el mensaje: aquel intelectual venía dispuesto a disputar no solo la presidencia, sino el alma misma de la nación.
La osadía de Vasconcelos en Domingo de Ramos fue vista como un desafío directo al régimen. En momentos en que la Ley Calles aún prohibía demostraciones religiosas públicas, el candidato opositor entró bajo palmas simbólicas, bendecido por sectores católicos que lo veían como vengador de sus agravios. Muchos lo llamaban ya “el Mesías laico”. El gobierno, nervioso, incrementó el hostigamiento: se sabotearon actos de campaña y se intimidó a sus simpatizantes. Pero Vasconcelos no cedió. “Mi candidatura es una cruzada”, declaraba, “y si la victoria nos es esquiva, al menos habremos salvado el honor del pueblo”. Sus seguidores, los vasconcelistas, respondían con un fervor casi religioso, convencidos de luchar por una causa justa y histórica.
Fraude, violencia y dignidad en fuga
Llegó el día crucial de la elección, el 17 de noviembre de 1929, y con él se consumaría la tragedia anticipada. Desde temprano, los vasconcelistas denunciaron irregularidades masivas: urnas embarazadas, casillas tomadas por pistoleros del partido oficial, boletas apócrifas. La maquinaria electoral del gobierno operó sin pudor. Al caer la noche, en vez de resultados creíbles, sobrevino la imposición. Se declaró vencedor al candidato del PNR, Pascual Ortiz Rubio, con cifras abrumadoras. Según las cifras oficiales, Ortiz Rubio obtuvo cerca de 1 millón 947 mil votos, frente a apenas 110 mil 979 para Vasconcelos . Aquella desproporción increíble solo pudo explicarse por la manipulación. De hecho, se señaló aquel resultado como “el mayor fraude electoral en la historia de México” . La frase “¡Voto por voto, sangre por sangre!” comenzó a escucharse entre gente indignada, pues la jornada estuvo teñida de violencia: hubo balaceras, urnas quemadas y hasta desaparecidos. La elección de 1929 sería recordada como sinónimo de fraude.
El sueño de democracia chocó contra el muro del autoritarismo, pero Vasconcelos no se doblegó ante la farsa. Al conocer el resultado, el candidato opositor rechazó reconocerlo y denunció abiertamente la ilegitimidad del nuevo régimen. Ante amenazas crecientes, debió huir al exilio –por segunda vez en su vida–, partiendo con la frente en alto. Desde Estados Unidos lanzó el Plan de Guaymas (1930), un manifiesto en el que llamó al pueblo y al ejército a desconocer al gobierno impuesto. Por unos días, aquel grito pareció prender la chispa de una nueva rebelión, pero fue sofocado rápidamente por las fuerzas federales. Sin armas ni recursos, el espíritu había hecho temblar a la máquina, mas no pudo derrotarla.
Legado de un hombre digno
Vasconcelos continuó su vida en el destierro, escribiendo con amargura sobre la patria que no pudo gobernar. “Habíamos ganado moralmente, aunque nos arrebataron el triunfo material”, escribiría después. Su lucha de 1929, sin embargo, dejó semilla: por primera vez el partido oficial entendió que existía una oposición dispuesta a confrontarlo con las armas de la razón y la ética. Muchos años después, los demócratas mexicanos verían en José Vasconcelos al precursor de todas las batallas cívicas. Aquella campaña encendió una llama que, aunque tenue, nunca se apagó del todo. El espíritu insurgente del maestro sobrevivió a la máquina del poder.
José Vasconcelos marchó contra su destino y contra el destino autoritario de México, armado solo con su fe en la cultura y la dignidad humana. No llegó a la presidencia, pero en el imaginario nacional quedó la imagen de aquel idealista incorruptible que se atrevió a decir “no” al poder absoluto. Su epitafio político bien podría ser el lema universitario que él mismo acuñó: “Por mi raza hablará el espíritu”. Y habló. En 1929, la voz del espíritu resonó fuerte en México, a través de Vasconcelos, contra la sordera de la maquinaria del poder. Aunque no pudo vencerla entonces, su ejemplo perduró como recordatorio de que la dignidad es invencible –y tarde o temprano– hallaría nuevos cauces para marchar contra el destino impuesto.
Ese año de 1929, José Vasconcelos demostró que el valor de un solo hombre íntegro puede pesar más que todos los votos comprados por la dictadura. En su derrota nació una leyenda y en su causa perdida se encontraron los cimientos de futuras victorias ciudadanas. Vasconcelos, el hombre del espíritu, desafió a la máquina y despertó a una generación, legando al México del siglo XX una lección imperecedera: no hay sistema –por poderoso que sea– capaz de aplastar la dignidad de un pueblo que ha decidido alzar la voz.
Miguel Henríquez Guzmán (1952) – El general rebelde
En la primavera de 1952, un general condecorado intercambió el sable por la palabra, decidido a enfrentar al régimen posrevolucionario en nombre del pueblo traicionado. El país vivía el final del sexenio de Miguel Alemán, marcado por la corrupción y la desigualdad crecientes tras la Segunda Guerra Mundial. El Partido Revolucionario Institucional (PRI), heredero del PNR callista, dominaba todas las estructuras del poder. Sin embargo, en las entrañas del propio sistema germinó una rebelión: el General Miguel Henríquez Guzmán, veterano de la Revolución y antiguo miembro del PRI, decidió desafiar la designación dedocrática del candidato oficial. Henríquez Guzmán renunció al partido gobernante en 1951, denunciando que la “Revolución se había desviado de su camino”, y se lanzó a la contienda presidencial arropado por una coalición heterogénea de fuerzas populares. Nacía así el fenómeno del henriquismo, un movimiento de oposición pacífica que sacudió la aparente monolítica política mexicana a mediados del siglo XX.
La Federación de Partidos del Pueblo Mexicano
Para dar cauce a su candidatura, Henríquez Guzmán articuló la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM), un frente que reunió a antiguos agraristas, sindicatos disidentes, organizaciones obreras independientes e incluso a sectores cardenistas decepcionados con el rumbo derechista del alemanismo . El general oriundo de Coahuila tenía credenciales revolucionarias intachables: había luchado junto a Lázaro Cárdenas en su juventud y compartía los anhelos de justicia social del cardenismo. No es casual que la propia esposa e hijo de Lázaro Cárdenas –Doña Amalia Solórzano y el joven Cuauhtémoc Cárdenas– simpatizaran en privado con la causa henriquista . La campaña de Henríquez Guzmán se presentó como un intento de “retomar los impulsos populares de la Revolución” confinados al olvido, según diría más tarde algún cronista.
Desde agosto de 1951, cuando inició formalmente su proselitismo, el general rebelde recorrió el país de punta a punta. A diferencia de otros opositores más ideológicos, Henríquez era un hombre del pueblo que hablaba lenguaje llano. Se vestía con su uniforme kaki y lucía sus condecoraciones, recordando que él había empuñado las armas por la justicia, no por el enriquecimiento ilícito de unos cuantos. Sus discursos combinaban críticas al gobierno de Alemán –al que acusaba de haber abandonado a campesinos y obreros– con la promesa de un retorno a los principios revolucionarios: tierra para el campesino, apoyo a los trabajadores, combate frontal a la corrupción.
El “general del pueblo” pronto concitó multitudes asombrosas en sus mítines, comparables e incluso superiores a las del candidato oficial. Por primera vez en mucho tiempo, se vio al México humilde volcarse en plazas públicas coreando consignas contra el PRI. En las serranías de Guerrero, en los llanos de Durango, en las fábricas de Nuevo León, resonaba un corrido compuesto especialmente para él –un mariachi henriquista– cuyo estribillo decía: “¡Viva Henríquez Guzmán, el pueblo con él está!”. Aquella canción se volvió banda sonora de la campaña y preludio de la política moderna, pues su éxito masivo inauguró la era de la propaganda musical en elecciones mexicanas. Henríquez Guzmán, con su carisma bonachón, logró algo impensable: hacer vibrar de esperanza a millones bajo un sistema cerrado.
Contra la “continuidad” y el fraude anticipado
El candidato oficial del PRI era Adolfo Ruiz Cortines, hombre gris para una campaña popular, apadrinado por alemán para continuar su política. Henríquez Guzmán se erigió como su antítesis: mientras el PRI ofrecía “Austeridad y Trabajo” (consigna de Ruiz Cortines), el general rebelde bramaba que aquello solo significaba continuar con el hambre y la corrupción. En pronunciamientos públicos, el henriquismo enumeró una letanía de agravios: la suspensión de la reforma agraria, el despojo de tierras a campesinos por caciques priístas, la represión de huelgas legítimas y el encarecimiento de la vida bajo el régimen alemanista . Los intelectuales orgánicos del sistema, acusaba Henríquez, se habían vendido al poder, pero él “no traicionaría la voluntad popular”.
El tono de la contienda subió. Para inicios de 1952, la tensión política era palpable. El gobierno utilizó los medios para desprestigiar al general disidente, tildándolo de “aventurero” e insinuando riesgo de violencia. Sin embargo, Miguel Henríquez Guzmán evitó la vía armada a toda costa. Pese a presiones de algunos correligionarios impacientes, dejó claro que su lucha sería democrática y pacífica. “No más derramamiento de sangre, México ya tuvo suficiente”, repetía en privado. Esa postura pacifista le ganó respeto incluso de sectores moderados: Henríquez demostró ser un rebelde con causa y con cordura.
El pueblo henriquista creyó posible la hazaña: sacar al PRI de Los Pinos por la vía de las urnas. Conforme se acercaba el 6 de julio de 1952, la euforia crecía en los bastiones de la FPPM. Las últimas giras de campaña de Henríquez fueron apoteósicas, con trenes llenos de campesinos ondeando banderas con el rostro sonriente del general. Analistas extranjeros observaron asombrados la vitalidad opositora en un régimen considerado monolítico. Pero el poder establecido no estaba dispuesto a ceder. Reportes confidenciales hablaban de acopio de urnas “especiales” y de un ejército de operadores listo para torcer los resultados. Henríquez Guzmán, lúcido, advirtió días antes: “Si el gobierno recurre al fraude, que el país sepa que mancharán de nuevo la memoria de nuestros mártires revolucionarios”.
Fraude electoral y protestas ahogadas
El desenlace oficial de la elección de 1952 siguió el libreto previsto por el régimen. En los conteos divulgados, Adolfo Ruiz Cortines “ganó” con el 74% de los votos frente a un distante segundo lugar de Miguel Henríquez Guzmán con 16% . Las cifras, como era costumbre, difícilmente reflejaban la realidad de las calles. Aun así, para los estándares de la época, el henriquismo había cimbrado: nunca antes un candidato del PRI bajó tanto su porcentaje, ni un opositor había alcanzado oficialmente tal volumen de votos. Pero ese consuelo estadístico importó poco cuando quedaron al descubierto las trampas. Henríquez Guzmán y sus seguidores denunciaron “falta de limpieza en las elecciones”, documentando múltiples irregularidades .
En diversos estados estallaron protestas espontáneas: mítines de indignación, marchas y hasta algunos conatos de levantamiento civil. En lugares como Nuevo León, Veracruz y Chiapas, miles salieron a las calles gritando “¡Fraude!” y exigiendo respeto al voto. La respuesta del gobierno de Miguel Alemán fue inmediata y dura: tropas y policías dispersaron a palos y tiros cualquier asomo de rebelión . Hubo detenidos, heridos y se rumoró de algunos muertos cuyos nombres jamás se informaron. La “oleada de protestas” fue ahogada con violencia en varios puntos de la república , marcando el inicio de un periodo oscuro: los siguientes 20 años verían represión sistemática de movimientos sociales de izquierda.
El general Henríquez Guzmán, fiel a su convicción pacífica, contuvo a sus partidarios de intentar una insurrección armada. En un emotivo mensaje, pidió calma: “No quiero que corra sangre inocente por mi causa”. Él mismo, vigilado de cerca, tuvo que moverse con prudencia para evitar ser encarcelado bajo cualquier pretexto. Muchos henriquistas esperaban que su líder llamara a desconocer la elección e incluso se lanzara a la sierra como en los viejos tiempos revolucionarios. Pero Miguel Henríquez eligió sacrificar sus aspiraciones antes que desencadenar una guerra fratricida. El general rebelde decidió perder con honor antes que ganar manchando su ideal de democracia. Aquella decisión le costó críticas de algunos radicales, pero con el paso de la historia se le reconocería como un pilar de la resistencia cívica.
Una rebeldía cívica
Tras la tormenta poselectoral, el henriquismo se fue desdibujando. El régimen ofreció algunas concesiones menores a seguidores (empleos, diputaciones locales) para desactivar al movimiento. Miguel Henríquez Guzmán se retiró gradualmente de la vida pública, marginado por el sistema. Sin embargo, su legado quedó sembrado. En la memoria colectiva de la oposición, 1952 brilló como el año en que un general revolucionario se puso del lado del pueblo contra el “tapado” oficial, abriendo brecha para la competencia multipartidista. Henríquez Guzmán no tomó el poder, pero despertó la conciencia democrática de una generación. Muchos de sus jóvenes simpatizantes militarían luego en partidos de oposición o movimientos sociales, inspirados por aquel hombre que “no se vendió ni se rindió”.
Cuando Miguel Henríquez falleció en 1972, la prensa lo recordó como “símbolo de oposición pacífica y democracia”. La Comisión de Derechos Humanos evocaría que “el henriquismo significó un movimiento para rescatar los impulsos populares de la Revolución… uno de los momentos olvidados de nuestra historia democrática”, pero fundamental para entender la lucha por el voto libre. El mote de “general rebelde” le calzó perfectamente: rebelde porque alzó la voz contra sus antiguos camaradas en el poder, general porque jamás dejó de amar a su ejército de desposeídos.
Miguel Henríquez Guzmán marchó contra el destino autoritario con la frente en alto, demostrando que incluso en tiempos de partido único la rebeldía digna era posible. Su campaña de 1952 probó la resiliencia del ideal democrático mexicano. Sembró la idea de que el fraude no sería aceptado pasivamente y de que habría mexicanos dispuestos a dar la pelea, así fuera solos contra el sistema. En el largo camino de México hacia la democracia, Henríquez Guzmán dejó huellas profundas: las de un revolucionario leal a la gente común, un soldado del ideal que cambió balas por votos sin perder el honor. Su historia es la de un general que quiso devolverle la Revolución al pueblo –y aunque no triunfó, su ejemplo perdura como recordatorio de que la dignidad nunca se exilia del corazón de un verdadero luchador social.
Efraín González Luna (1952) – El político que rezaba
Aquel año de 1952, mientras unos alzaban el fusil o la voz, hubo un hombre que alzó también sus oraciones en la arena política: Efraín González Luna, el político que rezaba. Cofundador del incipiente Partido Acción Nacional (PAN), González Luna era distinto a los caudillos tradicionales de la política mexicana. Abogado culto, humanista y católico ferviente, creía en la fuerza de los principios morales para regenerar la vida pública. Con la convicción de que la fe y la política podían caminar de la mano en beneficio del bien común, Efraín se convirtió en el primer candidato presidencial del PAN en la historia . Tenía 53 años y un largo historial de integridad a cuestas. En plena contienda de 1952, compartió las boletas con los dos colosos enfrentados –Ruiz Cortines del PRI y Miguel Henríquez Guzmán de la FPPM–, pero él representaba algo más modesto y a la vez más profundo: la voz de la conciencia democrática inspirada en valores cristianos.
Fe, juventud y la naciente oposición
González Luna había ayudado a fundar el PAN en 1939 junto a Manuel Gómez Morín, con la idea de construir una oposición responsable, alejada tanto de los excesos revolucionarios como del fanatismo. Durante años, el PAN creció lentamente, haciendo labor formativa en ciudadanía y participando en algunas elecciones locales. Para 1952, decidieron presentar por primera vez un candidato propio a la Presidencia, y la elección recayó naturalmente en Don Efraín, como lo llamaban con respeto. Era un hombre sereno, de hablar elocuente pero sereno, cuyas virtudes principales eran la honestidad intelectual y una inquebrantable fe religiosa.
Don Efraín inició su campaña casi como un misionero en tierra infiel. Con escasos recursos y la maquinaria oficial ignorándolo, se dedicó a recorrer parroquias, universidades y clubes provincianos difundiendo el ideario panista: democracia cristiana, respeto a la persona, bien común, subsidiaridad. Allá donde iba, lo mismo en una plaza pública que en un salón parroquial, comenzaba sus actos pidiendo a la concurrencia un momento de oración. Nunca antes se había visto a un candidato presidencial orar públicamente con sus seguidores antes de un discurso. Aquello desconcertó a muchos y conmovió a otros. Para González Luna, no era teatro: él realmente creía que México necesitaba reconciliarse consigo mismo, y la oración conjunta era símbolo de unidad y humildad.
“La política también es un acto de amor al prójimo”, solía decir González Luna, y vivía conforme a esa máxima. No lanzaba diatribas personales ni caía en insultos; en su campaña no hubo lugar para la calumnia. En cambio, señalaba con firmeza las fallas estructurales: la falta de democracia real, la pobreza campesina, el abandono de la ética en el gobierno. Como católico practicante, condenaba igualmente la violencia venga de donde venga –rechazó tanto la represión gubernamental como la tentación armada de algunos rebeldes–. Proponía reconstruir México desde sus cimientos morales, con libertad pero con responsabilidad. En plena Guerra Fría, mientras el mundo se polarizaba, Efraín ofrecía una tercera vía humanista.
Entre gigantes: la dignidad de lo pequeño
Comparada con las tumultuosas campañas de Ruiz Cortines y Henríquez Guzmán, la de González Luna parecía modesta. Sus mítines rara vez llenaban plazas enormes; a veces eran tertulias de cientos de simpatizantes en patios de escuelas o bajo la sombra de alguna catedral. Pero en esos foros íntimos se forjó un semillero de ciudadanía crítica. Jóvenes universitarios, obreros inquietos e incluso mujeres de acción católica se involucraron en política gracias al discurso limpio de Don Efraín. Por primera vez, una campaña hablaba abiertamente de la doctrina social de la Iglesia y la necesidad de “moralizar la vida pública”.
Efraín González Luna causó impacto por su coherencia: predicaba con el ejemplo, llevando una vida austera y honorable. No prometía milagros ni caudillajes; más bien invitaba a un despertar de las conciencias. Muchos encontraron refrescante su estilo propositivo y sereno en medio de la confrontación de 1952. En los debates radiofónicos (pocos, porque casi no le daban espacio), respondía con citas de encíclicas papales o con referencias a pensadores humanistas. Lejos de burlarse, sus contendientes llegaban a mostrarle respeto –se sabe que Ruiz Cortines en privado reconoció la integridad de Don Efraín, aunque públicamente el PRI minimizara al PAN.
Aunque minoritaria, la campaña panista de 1952 dejó claro que la democracia mexicana contaba ya con una voz de conciencia. Los votos que obtuvo González Luna fueron pocos en comparación (oficialmente, alrededor del 7.8% del total ), pero simbólicamente valiosos: demostraban que había ciudadanos dispuestos a apoyar una opción honesta antes que las estructuras clientelares. Cuando se consumó el previsible triunfo oficial y el escandaloso fraude contra Henríquez, Don Efraín no dudó en alzar la voz en protesta. El PAN denunció las irregularidades y se negó a legitimar la farsa, aunque su capacidad de presión era limitada. González Luna, sin embargo, dejó escritas páginas vibrantes sobre la necesidad de “purificar la democracia” de México, rechazando tanto la violencia como la corrupción.
El político que doblaba las rodillas, pero no el espíritu
Tras las elecciones, Efraín González Luna continuó activo en la formación de cuadros cívicos. Nunca buscó un cargo por ambición; para él, la política era apostolado. Siguió escribiendo y dando conferencias sobre filosofía política y fe. Aunque no ocupó la Presidencia ni ganó puestos de poder, su influencia se sintió en las décadas siguientes: su hijo, Efraín González Morfín, y muchos discípulos continuarían la lucha democrática desde el PAN con la misma integridad.
González Luna pasó a la historia como “el político que rezaba” no por folclore, sino por convicción profunda. En un medio muchas veces cínico, demostró que se podía hacer política sin perder la decencia ni la humildad. Sus críticos lo llamaron ingenuo; sus seguidores, santo laico. Tal vez tenía un poco de ambos. Murió en 1964, pero dejó al PAN una herencia invaluable: el ejemplo de la coherencia ética. Décadas más tarde, cuando finalmente la oposición ganó terreno, varios líderes panistas citarían a Don Efraín como inspiración para no cejar en principios a cambio de votos.
En la crónica de los hombres que marcharon contra el destino, Efraín González Luna ocupa un lugar singular. No fue un revolucionario de armas ni un caudillo de multitudes, sino un paladín de la decencia que hizo de la política una extensión de su fe en el ser humano. plantando cara a un sistema todopoderoso armado únicamente con su fe y su palabra. “El pueblo es capaz de la victoria”, rezaba el lema panista, y aunque aquella vez la victoria no llegó, quedó sembrada la certeza de que un día lo pequeño vencería a lo grande, como David frente a Goliat. Don Efraín, orando en una tarima improvisada bajo el cielo mexicano, fue la estampa viva de esa esperanza.
Con su rosario en el bolsillo y la Constitución en la mano, Efraín González Luna desafió al destino autoritario con la fuerza tranquila de la oración y la razón. Su legado perdura en cada acto político que pone la ética en primer término. Fue, en suma, un cruzado moderno: un hombre que se atrevió a rezar y a luchar a la vez, demostrando que la dignidad también se arrodilla –pero solo ante Dios, nunca ante los tiranos–.
Luis H. Álvarez (1958) – El panista que caminó solo
En 1958, un quijote norteño emprendió una marcha solitaria contra el inmenso molino del partido único: Luis Héctor Álvarez, el panista que caminó solo. Tras la agridulce experiencia de 1952, el Partido Acción Nacional decidió nuevamente presentar batalla en la elección presidencial de 1958. Esta vez eligieron a un empresario chihuahuense de 39 años, honesto y valiente, que se había hecho respetar como opositor tenaz: Luis H. Álvarez. El contexto era aún adverso; el PRI, con Adolfo Ruiz Cortines como presidente saliente, ya había designado a Adolfo López Mateos como su próximo candidato mediante el tradicional “dedazo”. La oposición seguía fragmentada: el general Henríquez Guzmán estaba en el exilio interno, la izquierda comunista proscrita, y solo el PAN mantenía en alto la antorcha democrática. Luis H. Álvarez asumió el desafío sabiendo que, en muchas regiones, ser opositor era casi un delito. De hecho, en el curso de su campaña llegaría a comprobarlo literalmente en carne propia.
Un candidato austero en tierra hostil
Luis H. Álvarez provenía de una familia de pioneros en Chihuahua. Había vivido la dureza del desierto y los valores de la frontera: trabajo arduo, honestidad a carta cabal y amor por la libertad. Desde joven se unió al PAN convencido de que México necesitaba una alternativa cívica al régimen posrevolucionario. En 1956 compitió por la gubernatura de Chihuahua y denunció un fraude; aquello lo templó para la contienda nacional venidera. Como candidato presidencial, Don Luis –apenas en sus treintas, de porte sencillo y bigote recio– recorría pueblos en su camioneta, sin caravanas multitudinarias ni aparato publicitario. Donde se detenía, buscaba el contacto directo: en mercados, en plazas, conversando con rancheros y obreros sobre sus problemas reales. En un país habituado a ver candidatos rodeados de séquitos, aquella figura solitaria que viajaba por terracerías polvorientas resultaba inusual y digna.
Luis H. Álvarez pronto entendió que su misión era doble: recabar votos y despertar conciencias. Sus discursos eran pedagógicos; explicaba la importancia del voto libre, la necesidad de la rendición de cuentas y denunciaba la sempiterna corrupción priísta. No tenía miedo de señalar con nombres casos de caciques regionales o presupuestos malversados. Fue tanta su insistencia y contundencia, que en plena campaña las autoridades llegaron a arrestarlo brevemente “por ser miembro de la oposición” –tal cual figuró en la insólita acta de arresto, según relató el propio Álvarez. En un acto de campaña en Jalpa, Zacatecas, agentes locales lo detuvieron un par de horas con ese pretexto absurdo , demostrando lo que todos sabían: en esos años, enfrentarse al PRI equivalía a desafiar la ley no escrita del sistema. El incidente, lejos de amedrentarlo, se volvió emblema de su cruzada. Álvarez comentaría con ironía que “en México la oposición es un crimen”, pero aun así él estaba dispuesto a expiarlo.
Sin aliados poderosos ni prensa favorable, Luis H. Álvarez literalmente caminó solo en 1958. Algunos días, en regiones dominadas por el oficialismo, apenas unas cuantas personas acudían a escucharlo. En otros sitios, sobre todo en el norte, sus modestos mítines lograban congregar a cientos de ciudadanos hartos del control priísta, curiosos de ver a aquel valiente que se atrevía a hablarles sin intermediarios. Hubo episodios conmovedores: en cierta ocasión, tras un evento donde apenas juntó dos decenas de oyentes en un pueblo, Álvarez se retiró sin perder el ánimo; “por pocos que sean, merecen una opción”, dijo. Ese estoicismo sencillo –de seguir adelante aun cuando parezca inútil– se volvió la impronta de su campaña.
La marcha moral y el fraude silencioso
Adolfo López Mateos, el candidato del PRI, desplegó una campaña apabullante respaldada por el aparato estatal. En contraste, Álvarez representaba la austeridad y la convicción democrática. No había posibilidad real de triunfo, lo sabía, pero su objetivo trascendía la elección inmediata: estaba sembrando para el futuro. Cuando llegó la jornada del 6 de julio de 1958, la maquinaria priísta operó como siempre. Los resultados oficiales otorgaron a López Mateos casi 90% de los votos, por un raquítico 9.42% a Luis H. Álvarez . El régimen proclamó aquello como muestra de unidad nacional, aunque era el acostumbrado guion. Sin embargo, a pesar del amplio margen, el propio López Mateos reconoció en privado la gallardía de su joven contrincante. Y para el PAN, que en 1952 había obtenido menos del 8%, subir a casi 10% significó un modesto avance, seis diputados de oposición y la evidencia de que crecían poco a poco.
Luis H. Álvarez denunció también este proceso como viciado, pero lo hizo a su manera: con una protesta moral más que callejera. No hubo disturbios poselectorales –el PAN no tenía fuerza para movilizaciones masivas–, pero sí una firme voz que quedó asentada en la historia. Álvarez pronunció un mensaje postelectoral denunciando el fraude patriótico que mantenía al PRI en el poder, y aunque su reclamo cayó en oídos sordos, fue registro de disidencia en tiempos de unanimismo. “No claudicaremos”, dijo, “seguiremos andando aunque sea solos, hasta que un día México despierte”.
Ese andar casi quijotesco lo llevó, años más tarde, a actos simbólicos resonantes. Si bien en 1958 su protesta fue silenciosa, con los años Don Luis cobraría renombre por gestas como la “Caravana por la Democracia” –una larga marcha desde Chihuahua hasta la capital para exigir elecciones limpias– y una huelga de hambre de 40 días en 1986 contra el fraude en Chihuahua . Pero esas luchas futuras tenían sus raíces en la convicción templada en 1958, cuando supo lo que era predicar en el desierto sin desfallecer.
Se cuenta que después de las elecciones de 1958, Luis H. Álvarez realizó simbólicamente un trayecto a pie con un pequeño grupo, entregando en el Congreso un legajo con pruebas de irregularidades. Fuera anécdota o hecho, refleja la esencia de su persona: un peregrino de la democracia, dispuesto a desgastar los zapatos por un ideal.
El despertar que inició solo
Los frutos de aquella soledad política no serían inmediatos, pero llegarían. Luis H. Álvarez continuó militando en el PAN, y tres décadas después vería con orgullo cómo su partido y otras fuerzas opositoras, antes minoritarias, ponían en jaque al sistema priísta. Él mismo, ya veterano, jugó un papel en la transición democrática de fines de siglo. Cuando en el año 2000 el PAN llegó a la Presidencia de la República, muchos recordaron a Don Luis como uno de sus arquitectos morales, el hombre que caminó solo para que otros pudieran caminar juntos.
La historia de Luis H. Álvarez es la del profeta en el desierto que no pierde la fe. En 1958 marchó prácticamente en solitario, y aunque no pudo derribar al gigante, se convirtió en la conciencia ambulante de la democracia mexicana. Su legado es intangible pero poderoso: demostró que la perseverancia y la integridad eventualmente minan los muros más sólidos. Cada paso que dio en aquellos caminos polvorientos, cada puerta que tocó y cada cara incrédula que lo vio pedir el voto contra el régimen, fueron preparando el terreno para el cambio.
Luis H. Álvarez, con su modestia y tenacidad, encarnó la figura del ciudadano común enfrentando a la aplanadora del Estado, sin más apoyo que sus convicciones. Por eso se le recuerda con admiración: porque caminó solo cuando nadie más se atrevía a caminar, porque se atrevió a alzar la voz cuando la mayoría guardaba silencio. A veces la dignidad avanza en solitario, pero nunca retrocede, pareciera decirnos su ejemplo.
En aquel 1958, la larga marcha de don Luis alumbró un sendero en la oscuridad del autoritarismo. Tardaría décadas, pero México seguiría ese sendero hacia la democracia. Y en ese camino, la figura recia de Luis H. Álvarez siempre aparecerá como faro y guía, recordándonos que un hombre solo, si está armado de dignidad, nunca está verdaderamente solo en la historia.
Valentín Campa (1976) – El comunista sin boleta
1976: el año en que la dictadura perfecta estuvo a punto de tener elecciones sin oposición, emergió un anciano obrero con la terquedad de un joven revolucionario. Valentín Campa Salazar, veterano líder comunista y ferroviario, se convirtió entonces en “el candidato sin registro”, el comunista sin boleta que desafió al sistema desde fuera de la ley. Para entender su gesta hay que recordar el momento: el PRI, en el pináculo de su hegemonía, se encaminaba a la elección presidencial con José López Portillo como candidato único reconocido. Los demás partidos legales se habían esfumado: el PAN decidió no postular candidato ese año por divisiones internas, y los pequeños partidos paraestatales no alcanzaron registro. Por primera vez en casi medio siglo, México estaba ante la farsa de una elección sin elección. Fue entonces cuando Valentín Campa y sus camaradas del proscrito Partido Comunista Mexicano (PCM) decidieron que el silencio no era opción. Lanzaron la candidatura ciudadana de Campa como un acto de dignidad y resistencia, aunque sabían que su nombre ni siquiera podría aparecer en las boletas oficiales.
Un veterano de mil batallas obreras
Valentín Campa tenía 72 años en 1976 y una vida entera de lucha social a cuestas. Hijo de la Revolución (nacido en 1904), se había afiliado al PCM desde los años veinte . Había organizado sindicatos ferroviarios y encabezado huelgas históricas, como la gran huelga ferrocarrilera de 1959 junto a Demetrio Vallejo . Por esa osadía pasó largos años en la cárcel de Lecumberri, convirtiéndose en preso político emblemático. Solo fue liberado en 1970, con más de una década tras las rejas, gracias a una amnistía tardía del presidente Echeverría. Lejos de retirarse, Campa siguió activo en las causas obreras y comunistas. Cuando en 1976 se avizoró la “elección” de López Portillo sin adversarios, fue él –con su terquedad cercana a la leyenda– quien dijo: “No podemos permitir este monólogo, aunque sea simbólicamente, el pueblo debe tener una voz”.
Así, el PCM (todavía ilegal), la Liga Socialista y otros grupúsculos de izquierda formaron una coalición no reconocida para postular a Valentín Campa como candidato presidencial sin registro. La idea era instar a la ciudadanía descontenta a escribir el nombre de Campa en la boleta, o anular el voto en señal de repudio a la ausencia de opciones. Era un acto de rebeldía más moral que efectivo, pero de enorme valor histórico. Campa en campaña, tituló irónicamente algún diario independiente a la cobertura de sus mítines semiclandestinos.
Campaña desde la clandestinidad
La campaña de Valentín Campa en 1976 fue atípica y difícil. Al ser el PCM ilegal, no había acceso a tiempos oficiales de radio o televisión, ni posibilidad de grandes concentraciones anunciadas abiertamente –la policía vigilaba y disolvía reuniones comunistas. Aun así, Campa recorrió el país discretamente, amparado en asambleas sindicales o reuniones de “amigos”. Visitó talleres mecánicos en el Edomex, convivió con mineros en Coahuila, entró a universidades y hasta en algunas iglesias de barrio –donde curas progresistas lo permitieron– habló con feligreses sobre justicia social. Era casi una campaña de boca en boca. Don Valentín, como lo llamaban los más jóvenes con mezcla de respeto y cariño, iba de overol o guayabera, sencillo y firme. Su voz, cascada por el tiempo, aún sabía encenderse al clamar contra la explotación y la farsa electoral en curso.
“No estoy en la boleta, pero estoy en el corazón del pueblo”, exclamaba Campa, y su frase no era mera retórica. Muchos trabajadores despedidos, campesinos sin tierra y estudiantes radicalizados veían en él a un símbolo de honestidad combativa. Campa no aspiraba realmente a gobernar –sabía que eso era inalcanzable en esas condiciones– sino a desenmascarar la simulación. En cada acto denunciaba que López Portillo sería electo con votos fabricados, que esa elección era una pantomima y que México merecía pluralismo real. Reclamaba libertad para los presos políticos que aún quedaban y anunciaba un futuro donde el PCM y otras fuerzas serían legales.
El impacto de su campaña silenciosa se hizo visible la misma noche electoral. Aunque López Portillo fue declarado ganador prácticamente unánime (con el 100% de los votos válidos, al no haber contrincantes registrados), se contabilizaron decenas de miles de votos nulos y escritos con nombres de fantasía. En diversos distritos aparecieron boletas con el nombre “Valentín Campa” escrito a mano, así como otras con leyendas de protesta. Un chiste popular decía: “Cualquiera con un voto habría quedado en segundo lugar”, refiriéndose a la soledad de López Portillo en la contienda . En efecto, los votos emitidos a favor de candidatos no registrados –principalmente Campa– se contaron anecdóticamente como la única oposición. El régimen minimizó el asunto, pero quedó manchada la legitimidad del proceso: hasta funcionarios priístas reconocieron en privado que fue un error no permitir adversarios.
Un triunfo moral y la apertura política
Paradójicamente, la audacia de Valentín Campa contribuyó a abrir las puertas políticas de México. La enorme abstención y los votos nulos alarmaron al sistema; López Portillo, ya como presidente, entendió que no podía repetirse semejante bochorno democrático. Por ello impulsó en 1977 una Reforma Política que legalizó al PCM y a otros partidos proscritos, otorgándoles registro oficial . Al año siguiente, Valentín Campa –el comunista obstinado– pudo por fin fundar un partido reconocido (el Partido Socialista Unificado de México, sucesor del PCM) y hasta llegó a ser diputado federal en 1979 , ocupando un escaño plurinominal en el Congreso. Aquella escena, impensable años antes: Campa con su traje humilde en la tribuna parlamentaria, fue un símbolo de tiempos cambiantes.
Valentín Campa no gobernó México, pero su tozudez lo hizo más libre. El hombre que se quedó sin boleta en 1976 logró que miles de voces sin voz fueran escuchadas. Su campaña testimonial evitó que la llama de la oposición se extinguiera por completo en la hora más oscura. En adelante, ningún presidente priísta se presentaría solo a una elección. Campa vivió para ver ese logro y más: en 1988 apoyó la candidatura opositora de Cuauhtémoc Cárdenas, y en los 90’s, ya de más de 80 años, seguía opinando sobre la izquierda y la democracia.
Al fallecer en 1999 a los 95 años, Valentín Campa recibió honores insólitos: el gobierno le rindió homenaje trasladando sus restos a la Rotonda de las Personas Ilustres, reconociendo su contribución a la democracia . Aquello era la confirmación histórica de su victoria moral. El “comunista sin boleta” terminó siendo parte esencial del panteón cívico de la nación.
La dignidad de Valentín Campa demostró que no hace falta estar en la boleta para estar en la historia. En 1976, él marchó contra el destino autoritario armado solo con su tenacidad y una pluma para escribir su nombre en el voto nulo de México. Esa pluma resultó ser más poderosa que todos los carros completos del partido oficial. Campa enseñó que la resistencia pacífica, aunque parezca testimonial, puede derribar muros con el tiempo. Su legado perdura cada vez que en México se permite una voz disidente: es el eco de aquel anciano incansable que se negó a guardar silencio cuando el silencio era cómplice. Valentín Campa caminó sin aparecer en la papeleta, pero inscribió para siempre su nombre en la boleta mayor de la conciencia nacional.
Continúa…en Pláticas con el Licenciado 2
(By operación W).

Desliza a la derecha para leer el siguiente título
El día que Guanajuato dejó atrás la confrontación




De Diego Sinhue a Libia Dennise: cuando colaborar vale más que gritar
Un mensaje desde Palacio: Guanajuato ya no está solo
Celaya vuelve a ser motivo de noticia nacional, pero esta vez por el camino correcto: el de la cooperación.
La imagen de Libia Dennise firmando junto a Claudia Sheinbaum es ya un hito para Guanajuato.
Atrás queda el discurso de la confrontación; hoy se habla con hechos.
Este jueves 26 de junio, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, firmaron la Carta de Intención que oficializa la incorporación de Celaya al programa nacional de Polos de Desarrollo para el Bienestar. El proyecto, conocido como "Puerta Logística del Bajío", había sido anunciado previamente en mayo de 2025, pero el acto de hoy refrenda la voluntad de avanzar, ejecutar y hacer equipo.
El contraste: de la confrontación al entendimiento
Guanajuato fue rehén del conflicto entre gobiernos durante demasiado tiempo.
El precio de la soberbia política fue pagado por la gente común.
Hoy se elige el camino del entendimiento sin perder identidad.
Diego Sinhue Rodríguez, el exgobernador panista, apostó por el enfrentamiento abierto con el presidente López Obrador. Rechazó programas federales, desairó iniciativas nacionales y optó por un discurso de resistencia. Guanajuato se volvió el bastión del antagonismo… y lo pagó caro.
Hoy, Libia Dennise marca una ruta distinta. Entiende que ser oposición no implica obstrucción. Y que dialogar con el gobierno federal no significa rendirse, sino actuar con inteligencia política y sentido práctico.
La Puerta Logística del Bajío: Celaya como centro estratégico
Celaya tiene ahora un papel protagónico en la nueva geografía económica del país.
La logística ya no es solo infraestructura: es bienestar.
El proyecto es una apuesta real por la transformación del Bajío.
El Polo del Bienestar en Celaya —nombrado oficialmente como "Puerta Logística del Bajío"— es una apuesta ambiciosa que combina inversión pública, conectividad ferroviaria, empleo bien remunerado y crecimiento ordenado. Se trata de 51 hectáreas con posibilidad de ampliarse a más de 200, pensadas como un "puerto seco" donde coincidan empresas, trámites simplificados y plataformas multimodales.
Sin vencedores ni vencidos: todos ganan
Cuando la política se ejerce con altura, la victoria se reparte.
Este convenio no es una concesión; es un acuerdo entre adultos responsables.
La cooperación no debilita, fortalece.
La firma de este convenio tiene un mérito especial: no hay perdedores.
- La federación concreta uno de sus polos prioritarios.
- El estado de Guanajuato da señales de madurez institucional.
- Celaya capta inversión y atención nacional.
- La ciudadanía ve llegar oportunidades sin pleitos partidistas.
La apuesta de Libia: política útil y sin estridencias
No se gobierna para el partido, se gobierna para la historia.
Guanajuato necesita resultados, no banderas agitadas.
Libia ha entendido que el cargo no está para pelear, sino para resolver.
Libia Dennise García ha optado por gobernar con visión. Podría haber seguido la ruta de su antecesor: mantener una distancia tensa con el poder federal y capitalizar electoralmente el pleito. No lo hizo. Acudió a la mañanera, firmó el convenio y refrendó que a Guanajuato no le sirve pelear, le urge sumar.
Claudia y Libia: diálogo sin subordinación
Cuando dos liderazgos entienden su momento, se pueden encontrar sin renunciar a su identidad.
No se trató de doblarse, sino de construir.
La política madura ocurre cuando se piensa en el pueblo antes que en el ego.
Sheinbaum no busca gobernadoras dóciles. García no acude como aliada política, sino como representante legítima de un estado complejo. El entendimiento entre ambas no es ideológico, es práctico. Y eso lo vuelve más poderoso.
Celaya como símbolo de una nueva forma de hacer política
Hoy se firmó algo más que un documento: se inauguró una forma distinta de entender el poder.
Guanajuato ha empezado a hablar otro idioma: el del acuerdo.
Si la ruta se sostiene, el mayor beneficiado será el pueblo.
Hoy no se inauguró una obra, se reafirmó una visión. Una que pone al ciudadano en el centro. Que sustituye la estridencia por estrategia. Y que deja claro que cuando hay voluntad, ni el color ni el pasado impiden construir.
(By operación W).

"Desiderata”
De: Max Ehrmann
Anda plácidamente entre el ruido y la prisa, y recuerda qué paz puede haber en el silencio. En cuanto sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Di tu verdad tranquilamente y con claridad; escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante: ellos también tienen su historia. Evita a las personas ruidosas y agresivas, ya que son vejaciones para el espíritu. Si te comparas con los demás, puedes volverte vanidoso o amargado, porque siempre habrá personas más grandes o más pequeñas que tú. Disfruta de tus logros tanto como de tus planes. Mantén el interés en tu propia carrera, por humilde que sea, es una verdadera posesión en los cambiantes azares del tiempo. Ejercita la prudencia en los negocios, porque el mundo está lleno de engaños. Pero no dejes que esto te ciegue a la virtud que existe; muchas personas luchan por altos ideales, y en todas partes la vida está llena de heroísmo. Sé tú mismo. Especialmente, no finjas afecto. Tampoco seas cínico respecto al amor; porque, frente a toda aridez y desencanto, es perenne como la hierba. Acoge con amabilidad el consejo de los años, renunciando con gracia a las cosas de la juventud. Cultiva la fortaleza de espíritu para que te proteja en la adversidad repentina. Pero no te atormentes con imaginaciones. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Más allá de una sana disciplina, sé amable contigo mismo. Eres una criatura del universo, no menos que los árboles y las estrellas; tienes derecho a estar aquí. Y te resulte claro o no, sin duda el universo se desenvuelve como debe. Por eso, mantente en paz con Dios, cualquiera sea tu idea de Él, y cualesquiera sean tus trabajos y aspiraciones, conserva la paz con tu alma en la bulliciosa confusión de la vida. A pesar de toda su farsa, penalidades y sueños fallidos, el mundo sigue siendo hermoso. Sé alegre. Esfuérzate por ser feliz.
Si quieres escucharlo en la voz de: Guillermo del Valle



Sobre el poema.
Desiderata: El Arte de Vivir en Voz Baja
Una reflexión sobre el poema de Max Ehrmann que nos enseña a caminar con dignidad en un mundo que grita.
Un mapa espiritual para tiempos ruidosos
Desiderata no es solo un poema. Es una brújula. En una era donde todo compite por llamar nuestra atención, sus palabras nos invitan a ser lentos, a andar plácidamente, a reconocer que el silencio también puede hablarnos. Max Ehrmann nos propone una ética de la serenidad.
Verdades suaves, pero contundentes
No hay caminos perfectos, pero hay formas más humanas de caminar.
No hay órdenes ni mandatos. Solo sugerencias que acarician en vez de golpear. Pero no por suaves son débiles. 'Sé tú mismo', dice, en un mundo que te empuja a ser copia. ‘Escucha incluso al ignorante’, dice, en un tiempo en que solo se oye a quien grita más fuerte.
Humildad, respeto, templanza
El poema no glorifica la pobreza ni romantiza el sufrimiento. Solo nos recuerda que la grandeza puede estar también en lo sencillo, que cada quien tiene su lugar en el universo, y que incluso entre las sombras, hay virtud, hay heroísmo, hay belleza que sobrevive sin escándalo.
El valor de la ternura
Ser feliz no es un estado final: es un acto de resistencia cotidiana.
Hay una ternura que cruza todo el poema como un hilo invisible. Una ternura sabia, firme. Nos pide ser amables con nosotros mismos, aceptar el paso del tiempo, soltar lo que ya no somos y cultivar un alma que sepa resistir sin endurecerse. Porque ser fuerte no es dejar de sentir: es aprender a sentir sin romperse.
Una espiritualidad sin dogmas
Ehrmann no nos impone un Dios. Nos invita a reconciliarnos con lo que sea que nos supere. A encontrar paz, incluso en la confusión, incluso en la duda. Y a vivir con la certeza humilde de que, con todo y sus absurdos, el mundo sigue siendo hermoso.
Desiderata: para los que aún creen en la calma
Desiderata no grita, pero lo que dice puede cambiarnos la vida.
Este poema no cambiará el mundo. Pero puede cambiar la forma en que lo miramos. Puede ayudarnos a elegir menos ruido, más sentido. Menos apariencia, más verdad. A no olvidar que ser feliz no es una meta, sino un estilo de paso por esta tierra.
Sobre el autor.
Max Ehrmann: El Abogado del Alma Serena
Una vida que eligió el silencio antes que el estruendo, pero cuya voz aún resuena con fuerza en el alma humana.
Una vida que no gritó, pero dejó eco
Max Ehrmann nació el 26 de septiembre de 1872 en Terre Haute, Indiana, Estados Unidos. Pertenecía a una familia de inmigrantes alemanes, gente de trabajo sencillo y valores profundamente arraigados. Desde joven, su mirada hacia el mundo fue distinta: más curiosa que ambiciosa, más introspectiva que estridente.
Estudió en la Universidad DePauw, donde cultivó su amor por la filosofía y la literatura. Más tarde, completó estudios de derecho en Harvard, una elección que parecía acercarlo al mundo del prestigio profesional. Pero Ehrmann tenía otros planes: no deseaba ser famoso ni rico, sino útil y honesto consigo mismo. Esa rebeldía silenciosa lo llevaría a abandonar la abogacía para dedicarse a lo que realmente le importaba: escribir.
La voz baja entre tanto ruido
Max Ehrmann no fue un autor prolífico ni mediático. Escribió ensayos, poemas, aforismos. Muchos los publicó él mismo, sin editoriales de respaldo, sin contratos ni reflectores. En sus textos buscaba siempre una profundidad sin complicación, una espiritualidad sin dogmas, un consuelo sin artificio.
Su poema más célebre, “Desiderata”, fue escrito en 1927. No fue famoso en vida por ello. El poema alcanzó notoriedad hasta después de su muerte, cuando circuló en iglesias, escuelas, paredes y cuadernos del mundo entero como si siempre hubiese estado allí, esperando ser leído en el momento justo.
Un pensador que no impuso, propuso
Ehrmann no pretendía adoctrinar a nadie. Su visión era más humana que teológica, más ética que religiosa. Había en él una fe profunda en la dignidad de la existencia, en la capacidad del ser humano para vivir en paz consigo mismo, aún en medio de un mundo incierto.
Lo que proponía no eran respuestas, sino caminos. No era un predicador, sino un acompañante. Tal vez por eso sus palabras han sobrevivido casi un siglo sin perder brillo. No envejecen, porque no apelan a modas ni ideologías, sino a ese núcleo intacto que todos llevamos dentro.
Una vida sencilla, una obra que perdura
Max Ehrmann murió el 9 de septiembre de 1945, pocos días antes de cumplir 73 años. No fue celebrado con grandes funerales ni monumentos. Pero su legado ha acompañado a millones de personas que, en algún momento de incertidumbre, encontraron en “Desiderata” una guía, una caricia o una certeza.
En un mundo donde lo urgente suele devorar lo importante, Ehrmann sigue siendo una voz necesaria: la del hombre que no quiso ruido, pero dejó resonancia. Que no buscó fama, pero encontró permanencia. Que escribió como vivió: con integridad, con alma, con silencio fértil.
(ByNotas de Libertad).

Desliza a la derecha para leer el siguiente título
Rincones y Sabores: Siete Playas para el Alma, el Paladar y la Vida




Una travesía por la costa del Pacífico mexicano que nos recordó que no todo destino es un lugar: algunos son un estado del alma.
La misión de Notas de Libertad
Cada playa es un poema escrito con agua salada.
Viajamos no solo con cámara y cuaderno, sino con el corazón abierto. Con el compromiso de explorar no solo playas, sino experiencias. Conocer Yelapa, Las Ánimas, Colomitos, Conchas Chinas, Palmares, Sayulita y San Pancho fue mucho más que caminar por la orilla: fue dejarnos tocar por la belleza silenciosa, por la historia de cada ola, por el alma de cada comunidad.
Playas que no solo se miran, se sienten
No viajamos para fotografiar, sino para entender lo que aún nos conmueve.
En cada rincón de este recorrido, encontramos algo más que arena y mar. Vimos atardeceres que parecen hablarnos, palmeras que conocen los secretos del viento y pueblos que resisten la prisa del turismo con dignidad y sabor local. Cada una de estas playas es una invitación a detener el paso, a escuchar lo que la vida dice cuando nadie interrumpe.
Del oleaje a la mesa
Comer frente al mar sabe distinto cuando sabes de dónde viene lo que hay en tu plato.
Porque aquí también se come con el alma. Los sabores que encontramos no vienen de cadenas de restaurantes, sino de manos curtidas, de pescadores que saludan al amanecer, de fogones donde se cocina con tiempo. Desde los ceviches frente al mar en Las Ánimas hasta los cafés orgánicos de San Pancho, todo fue alimento con historia, con identidad, con respeto.
Para quienes aún creen en la magia de viajar lento
Viajar lento no es perder tiempo: es recuperarlo.
Estas siete playas no son para llegar y marcar en una lista. Son para quedarse más de lo previsto, para volver a mirar el mar sin apuro. Hay quien se baña, quien contempla, quien escribe, quien simplemente respira más hondo. En estos lugares, el turismo puede seguir siendo una forma de reencuentro con lo esencial.
Una invitación sin mapas
Algunos destinos no se recorren: se escuchan.
Las reseñas que aquí compartimos no pretenden ser guías rígidas. Son huellas. Caminos posibles para quienes deseen reconectar con la naturaleza sin filtros. Para quienes quieren encontrar algo más que selfies. Estas playas están ahí, abiertas, disponibles. Sólo esperan que uno llegue con el alma dispuesta.
Gracias por caminar con nosotros
Agradecemos a cada lugar que nos abrió el alma junto con la puerta.
Desde Notas de Libertad, compartimos esta guía como quien comparte un secreto con alguien en quien confía. No queremos masificar estos paraísos: queremos preservarlos. Y eso solo se logra si quienes llegan, también los aman. Que estas siete playas sean un regalo, una pausa, una luz.
(By Notas de Libertad).

Domingo 29 al Sábado 5 de julio
Los días no solo pasan: nos atraviesan.
Una cita con el tiempo, entre lo divino y lo humano
Cada semana, el calendario guarda secretos. Nos susurra nombres de santos que marcaron la fe de generaciones. Nos recuerda hechos que cambiaron países. Nos convoca a celebrar, a recordar, a pensar.
Entre el cielo y la tierra, el calendario no es un inventario de fechas: es un espejo del alma colectiva.
Del domingo 29 de junio al sábado 5 de julio, te invitamos a caminar por los pasajes del tiempo. Esta sección revive el eco de lo sagrado en el santoral, los giros inesperados en las efemérides nacionales e internacionales, y la memoria viva en las conmemoraciones oficiales del mundo.
Una semana no se mide solo en horas: se mide en memoria, en historia y en gratitud.
Aquí no celebramos por costumbre. Aquí recordamos para comprender. Para resistir. Para agradecer. Porque cada día guarda un símbolo, una enseñanza o una herida que todavía arde en algún rincón del mundo.
Ven a leer lo que pasó. Lo que nos formó. Lo que nos duele. Y lo que nos sigue esperando.
Santoral Católico:
Domingo 29 de junio
San Pedro: Apóstol principal, considerado primer Papa. Su fiesta conmemora su martirio en Roma y es una solemnidad clave en la Iglesia.
San Pablo: Apóstol de los gentiles, clave en la difusión del cristianismo, muerto en Roma en la misma fecha que Pedro.
San Casio: Obispo del siglo VI, venerado en Narni, Italia, aunque hay menos detalles históricos.
San Siro: Obispo de Génova en el siglo IV, recordado por un milagro con un pájaro.
San Emma: Condesa del siglo XI en la región de Stiepel (Alemania), conocida por su caridad.
Lunes 30 de junio
San Adolfo: Obispo de Osnabrück (Alemania); vivió entre los siglos IX y X, promovió la reforma monástica.
San Marcial: Obispo del siglo III, discípulo de San Pedro, primer obispo de Limoges, Francia.
San Ostiano: Mártir del siglo III en Provenza (Francia), aunque hay escasa información.
San Lucina: Viuda cristiana romana del siglo IV, famosa por enterrar a mártires y construir una capilla en sus catacumbas.
San Teobaldo: Obispo del siglo XI de Tarbes (Francia), reconocido por su dedicación pastoral.
Martes 1 de julio
Santa Ester: Virginal mártir del siglo IX en Siria/Iraq, recordada por su firmeza en la fe ante la muerte.
San Aarón: Hermano de Moisés; no se celebra oficialmente en el calendario católico, pero se le menciona en martirologios.
San Calérico: Obispo y mártir del siglo II en Roma; su festividad aparece en antiguos calendarios.
San Carilefo: Obispo de Chartres (Francia), vivió en el siglo VI, conocido por fundar monasterios.
San Martín de Vienne: Obispo del siglo VI en Vienne, Francia, recordado por su santidad pastoral.
Miércoles 2 de julio
Santa Procesa: Mártir romana del siglo II, ejecutada por negarse a renunciar a su fe.
San Otón: Obispo y misionero en Polonia (siglo XII), conocido como Otón de Bamberg.
San Monegundo: Abad del siglo VII en Francia, fundador de monasterios y dedicado a la evangelización.
San Bernardino Realino: Jesuita italiano del siglo XVI, sacerdote y educador, canonizado en 1947.
Santa Sincleta: Virginal mártir, probablemente del siglo IV, con pocos datos históricos disponibles.
Jueves 3 de julio
Santo Tomás Apóstol: Uno de los Doce Apóstoles, conocido por su duda ante la Resurrección; evangelizó en India y murió mártir.
San León II: Papa del siglo VII, confirmó el Concilio de Constantinopla III y promovió el canto gregoriano.
San Heliodoro: Obispo del siglo IV‑V en Amastris, autor de cartas y defensor ortodoxo.
San Anatolio: Obispo mártir en Constantinopla bajo Valente (siglo IV), ejecutado por su fe ortodoxa.
San Trifón: Mártir del siglo III en Licia, famoso por un milagro relacionado con una higuera.
Viernes 4 de julio
Santa Isabel de Portugal: Reina y viuda del siglo XIII‑XIV, reconocida por su humildad y caridad, canonizada en 1625.
San Laureano: Obispo y mártir en Italia, probablemente del siglo III‑IV.
Santa Berta: Monja y ermitaña del siglo VII en Francia, dedicó su vida a la oración.
San Ulrico: Obispo de Augsburgo en el siglo X, gran reformador e impulsor de la fe.
San Proceso: Posiblemente un mártir temprano, vinculado por proximidad a San Procesa.
Sábado 5 de julio
San Antonio María Zaccaria: Médico convertido en sacerdote, fundador de los Barnabitas, promotor de la reforma eucarística.
San Atanasio de Jerusalén: Obispo venerado en Oriente; varios santos con este nombre en Palestina.
Santa Febronia: Mártir siria del siglo III, ejecutada por rechazar renegar de su fe.
San Zoe: Mártir romana del siglo II, ejecutada junto a su esposo Nicostrato.
San Edano: Obispo del siglo VI‑VII en Irlanda, conocido por su vida monástica y pastoral.

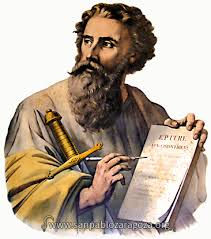



Música para recordar el ayer
José José: El príncipe que cantó hasta romperse el alma




Nació en la melodía y murió en la ovación: el origen del mito
No nació rey: se hizo príncipe a fuerza de lágrimas.
En una esquina melancólica de la Ciudad de México nació un niño que, sin saberlo, llevaba en la garganta el peso de todas las despedidas. Se llamaba José Rómulo Sosa Ortiz, pero el mundo terminaría conociéndolo como José José. Su historia fue un bolero triste con destellos de gloria.
Era hijo de un tenor de ópera y de una pianista. Pero no heredó la fama ni el éxito. Heredó el amor por la música y un tormento silencioso que lo acompañaría toda la vida. En su voz convivían el temblor de los que temen con la bravura de los que aman sin tregua.
En 1970, una canción lo convirtió en leyenda: "El Triste" no sólo la cantó; la encarnó.
El hombre que convirtió cada canción en una herida abierta
Su interpretación era una plegaria con fondo de orquesta.
No bastaba con tener voz. José José tenía alma. Y cada nota que salía de su garganta venía envuelta en angustia, deseo, nostalgia o esperanza. Cantaba como si no fuera a haber un mañana. Como si el amor lo estuviera desangrando en tiempo real.
Temas como “La nave del olvido”, “Gavilán o paloma”, “Volcán” o “Lo pasado, pasado” no eran canciones: eran confesiones. Nadie salía intacto después de escucharlo. En cada escenario, se deshacía un poco más, hasta que ya no quedaba voz, sólo emoción.
Cantaba como quien llora y no puede detenerse.
El amor, el vicio, el vértigo: su vida detrás del telón
Era un hombre frágil con una voz invencible.
José José vivió como cantaba: sin frenos. Se entregó al amor, al alcohol, a los excesos, con la misma pasión con la que subía a un escenario. Sus matrimonios fueron tan tormentosos como sus letras. Su batalla con las adicciones fue pública, desgarradora y prolongada.
Los años ochenta lo coronaron como ídolo continental. En México, en América Latina y en Estados Unidos, no había fiesta sin su música. No había corazón roto que no encontrara consuelo en su voz. Pero también llegaron los excesos, las traiciones, la soledad. Y con ellos, la caída.
El escenario era su cruz, pero también su redención.
Caída, silencio y resurrección: el hombre detrás del mito
Los que amaron sus canciones, lo amaron también en su silencio.
En los noventa, José José desapareció del brillo mediático. Enfermo, arruinado, traicionado. Pero no olvidado. El pueblo no olvida a quien le ha cantado con verdad. Volvió en homenajes, en discos tributo, en entrevistas donde hablaba con la voz rota, pero con el alma intacta.
Cantantes de todas las generaciones reconocieron su herencia. Desde baladistas hasta rockeros. Su obra no se marchitó: se sembró en nuevas gargantas. No necesitaba estar presente: su eco bastaba.
José José ya no cantaba, pero aún estremecía.
El adiós que partió el corazón de un país
No fue sólo una muerte: fue el cierre de una época.
El 28 de septiembre de 2019, la noticia fue un cuchillo: había muerto el Príncipe. México entero se detuvo. Las calles, las radios, las redes... todo era José José. Las lágrimas se mezclaban con los coros. Nadie quería decirle adiós. Porque nadie sabía cómo despedir a quien acompañó tantas despedidas.
El homenaje fue espontáneo, multitudinario, sentido. Su voz volvió a los balcones, a los carros, a los altares populares. Se convirtió en mito. En símbolo. En patrimonio emocional.
José José no murió: se quedó a vivir en cada canción rota.
Eterno en la nostalgia: un legado sin reemplazo
Su voz fue una catedral construida con notas de melancolía.
Hoy, más que nunca, su música sigue viva. No como moda, sino como necesidad. En cada generación, alguien descubre a ese hombre de voz temblorosa y encuentra consuelo. Porque nadie ha cantado al dolor como él.
Y aunque vinieron otros cantantes, ninguno lo reemplazó. Porque José José no fue un estilo: fue un sentimiento. Fue ese momento exacto en que uno no sabe si reír o llorar.
Porque algunos cantantes son estrellas... y otros son constelaciones enteras.
(By Notas de Libertad).
El triste.
La Nave del Olvido.
Lo Dudo.
Los Fabulosos Cadillacs: La orquesta que hizo bailar a la rabia




De Buenos Aires al mundo: el estallido original
Desde el primer acorde, su música fue una descarga de libertad.
Había una furia contenida en los callejones de Buenos Aires. Era 1985 y los jóvenes argentinos aún caminaban con las heridas abiertas de la dictadura. En esa grieta emocional, un grupo de músicos decidió no curarse con silencio, sino con ruido. Con ritmo. Con ska, con reggae, con punk. Así nacieron Los Fabulosos Cadillacs.
Vicentico, Flavio Cianciarulo, Sergio Rotman, Mario Siperman y compañía eran más que una banda: eran una colisión de personalidades, una democracia anárquica de sonidos. No buscaban gustar: buscaban estallar.
Cuando nadie sabía si era broma o profecía, ellos inventaron un lenguaje.
El nombre, heredado de un coche americano descomunal, era una ironía disfrazada de glamour. Querían cantar sobre desigualdad, violencia, racismo, amor perdido y revolución... y hacerlo bailando.
Música para pelear y abrazarse: el estilo Fabuloso
Cada canción era una marcha sin pancartas, pero con tambores.
Los Cadillacs no se conformaron con un solo ritmo. Mezclaban ska jamaiquino con el desenfreno del punk, las cadencias del reggae y la rabia del rock. A ratos eran una banda de protesta y a ratos una comparsa carnavalesca.
Temas como "El satánico Dr. Cadillac", "Siguiendo la luna" o "Manuel Santillán, el león" no solo se volvieron himnos: se convirtieron en testigos de una juventud que no quería resignarse.
No eran perfectos, ni querían serlo. En escena, la banda era un caos encantador. Se reían, improvisaban, se gritaban. Pero ese desorden tenía alma. Tenía furia. Tenía amor.
No hacían canciones: hacían declaraciones musicales.
Del barrio a la consagración: la década explosiva
Ganaban Grammys sin perder el desparpajo.
En los noventa, Los Fabulosos Cadillacs rompieron todas las barreras. Ganaron premios, llenaron estadios, y cruzaron fronteras. Pero lo hicieron a su modo: sin pactar con lo predecible.
Su álbum "Vasos Vacíos" reunió lo mejor de sus primeras etapas y les regaló una nueva audiencia. Más tarde, discos como “Rey Azúcar” y “Fabulosos Calavera” demostrarían que eran capaces de madurar sin aburrir.
Mientras el mundo se estandarizaba, ellos seguían derrapando con elegancia. Eran capaces de hacer un homenaje a Rubén Blades y otro a los Ramones en la misma noche.
Ser ecléctico para ellos no era una pose: era una necesidad vital.
Pausa, distancias y el silencio que también canta
Ya habían dejado una marca imborrable en el mapa musical de América Latina.
A finales de los noventa, la banda decidió parar. Los motivos eran tantos como los integrantes: cansancio, diferencias, necesidad de respirar. Nadie sabía si volverían. Y en cierto modo, no era necesario.
Cada uno tomó su camino: Vicentico comenzó su carrera solista; Flavio exploró el surf rock y el punk. Pero todos llevaban un pedazo de Cadillac en el pecho. Sus letras seguían sonando en bares, protestas, fiestas y funerales.
El silencio no fue olvido. Fue un eco distinto de la misma canción.
A veces, el descanso también es parte del ritmo.
El regreso: más viejos, más sabios, igual de salvajes
Volvieron con los mismos demonios, pero mejor domesticados.
En 2008, los vieron volver. Con más canas, pero con el mismo vértigo. Nadie esperaba que fueran los mismos. Y no lo eran. Pero seguían siendo ellos.
Los conciertos fueron catarsis generacionales. Padres con hijos, viejos punks con nuevos rebeldes. El ska, el reggae, el rock... seguían ahí. Pero ahora había una mística nueva: la del que ha sobrevivido a sí mismo.
No vinieron a repetir la historia. Vinieron a ampliarla.
Porque los verdaderos fabulosos no regresan: renacen.
Legado y eternidad: los Cadillac no envejecen
Los escuchan los que crecieron con ellos, y los que acaban de descubrirlos.
Hoy, Los Fabulosos Cadillacs ya no necesitan demostrar nada. Están en el Olimpo latinoamericano junto a Soda Stereo, Charly García o Caifanes. Pero no por nostalgia: por influencia. Por permanencia. Por energía.
Suenan en vinilos, en Spotify, en series, en películas. Se bailan, se estudian, se corean. Son una de esas bandas que no desaparecen: se transforman en parte del tejido cultural.
Y si uno afina el oído, aún puede escuchar, entre el ruido del mundo, el eco de un saxofón que se niega a callar, la voz rasposa que canta verdades, y el bajo que golpea como una verdad incómoda.
Porque mientras haya injusticia, desamor o deseo de bailar... los Fabulosos seguirán tocando.
(By Notas de Libertad).
Matador.
Siguiendo La Luna.
Vasos Vacíos.

“Palabras Mayores”
De: Luis Spota



Resumen.
La sucesión como espejo del poder priista
El poder como rutina mortal
En 'Palabras Mayores', Luis Spota se aparta de las tramas centradas en el ascenso político para enfocarse en el engranaje que define la perpetuación del régimen: la sucesión presidencial. Esta novela no busca deslumbrar con giros espectaculares ni con heroicidades individuales. Lo que propone es una observación minuciosa del momento más tenso, más frágil y más calculado de un sistema político cerrado: el instante en que un presidente en funciones debe decidir quién ocupará su lugar. En lugar de la euforia, el suspenso o el aplauso, lo que domina en esta historia es la vigilancia, la incertidumbre y el ritual sordo de la obediencia institucional. El poder, en este universo, no se discute: se administra. No se gana: se hereda bajo condiciones. No se ejerce en libertad: se ejerce a nombre de otros.
El perfil del candidato: obediencia sin voluntad
Víctor Ávila Puig es el nombre del funcionario elegido para ser observado. No es carismático. No es popular. No genera pasiones. Pero su expediente está limpio, su discreción es conocida y su pasado no incomoda. En el lenguaje del priismo, eso es suficiente para convertirlo en presidenciable. Ávila Puig no pide el cargo. No lo busca. Pero está lo bastante cerca del centro para que lo tomen en cuenta y lo bastante lejos de los escándalos para que no represente un riesgo. En su interior, sin embargo, se libra una batalla constante. ¿Qué significa ser considerado para la presidencia? ¿Qué partes de sí mismo tendrá que borrar? ¿A quién tendrá que traicionar para cumplir con su deber? Spota describe con detalle los pequeños gestos, las vacilaciones, las decisiones aparentemente intrascendentes que van dando forma a la candidatura. Ávila Puig, sin decirlo abiertamente, comienza a actuar como quien se sabe observado, evaluado, juzgado. Y eso basta para transformar su vida entera.
El teatro de la sucesión
En el universo narrativo de la novela, todos los actores políticos son conscientes de que se está produciendo el rito del 'tapado', esa figura emblemática del sistema priista que consistía en mantener en secreto el nombre del candidato presidencial hasta que el presidente en turno decidiera revelarlo. Mientras tanto, otros posibles sucesores, como Marat Zabala, desarrollan sus propias estrategias. Zabala representa el político carismático, mediático, bien relacionado con los sectores empresariales, con los sindicatos y con los medios de comunicación. Pero también representa un riesgo para el sistema: es demasiado visible, demasiado impaciente. La novela transcurre entre reuniones formales, encuentros casuales, llamadas telefónicas, filtraciones a la prensa y declaraciones ambiguas. Cada gesto cuenta. Cada saludo se convierte en una declaración política. Cada ausencia puede interpretarse como una deslealtad. Nadie sabe nada oficialmente, pero todos actúan como si supieran. Esa es la coreografía precisa del autoritarismo.
Las grietas del pasado
A medida que Víctor Ávila Puig se aproxima a la antesala del poder, sus zonas oscuras comienzan a cobrar relevancia. Tiene una hija fuera del matrimonio, producto de una relación que nunca reconoció públicamente. Tiene una amante que no encaja en el molde de la esposa ejemplar. Tiene dudas, silencios, culpas, memorias que preferiría no desenterrar. Pero el poder no admite secretos. En la lógica del sistema, todo puede ser usado en su contra. Spota narra con crudeza cómo los operadores políticos escarban en el pasado del candidato, no para entenderlo, sino para medir su vulnerabilidad. La prensa, los servicios de inteligencia, los propios compañeros del gabinete se convierten en fiscalizadores morales. Y Ávila Puig, lejos de enfrentarse con valentía a sus errores, opta por lo que el sistema ha enseñado: simular. Ocultar. Fingir normalidad. No hay espacio para la redención. Solo para la apariencia. El lector no encuentra un héroe en su protagonista, sino un hombre atrapado que empieza a negociar con su conciencia para no perderlo todo.
Don Aurelio Gómez Anda: el titiritero invisible
El presidente en funciones, don Aurelio Gómez Anda, aparece como una sombra constante. No necesita levantar la voz, ni mostrarse públicamente para confirmar su poder. Es el centro de gravedad de toda la historia. Su silencio tiene más fuerza que cualquier grito. Él decide los tiempos, los ritmos, las pistas falsas y las confirmaciones sutiles. Es quien permite que Zabala se desgaste. Quien tolera que Ávila Puig dude. Quien escucha sin comprometerse. Su estrategia es la espera. La paciencia. La dosificación de favores. Cuando finalmente toma la decisión, nadie se atreve a cuestionarla. No porque se haya convencido a todos, sino porque todos han aprendido a no resistirse. Gómez Anda representa al verdadero poder en el sistema: el que no se discute, el que no da explicaciones, el que se ejerce con el peso de una tradición inquebrantable. Es la figura que condensa todo lo que la novela crítica: un liderazgo que premia la obediencia, no la inteligencia; la sumisión, no el carácter.
El precio del nombramiento
Cuando llega el momento del 'destape', ese acto ceremonial disfrazado de espontaneidad, Víctor Ávila Puig es presentado como el candidato oficial. La noticia recorre el país, los medios lo celebran, los sectores lo respaldan, los partidos satélites lo aplauden. Pero él no sonríe. Ha ganado, sí. Pero también ha perdido todo control sobre su vida. Ahora es un símbolo. Y como tal, debe limitarse a representar. Ya no le pertenece su agenda, ni su voz, ni su historia. La maquinaria lo ha adoptado y, con ello, lo ha vaciado. Lo que parecía un ascenso es en realidad una prisión dorada. El mundo espera de él certezas, firmeza, liderazgo. Pero solo puede ofrecer cálculo, prudencia, protocolos. La novela cierra con esa paradoja brutal: quien alcanza el pináculo del poder ha dejado de ser sujeto. Se ha vuelto una máscara más en la galería de los presidentes que repiten, con diferente rostro, el mismo libreto de siempre.
La novela del desencanto
'Palabras Mayores' es la novela del desengaño. Del poder que no libera, sino que aplasta. De la política como teatro perpetuo donde los actores deben representar papeles que ellos mismos detestan. Luis Spota no escribe desde la nostalgia ni desde la esperanza. Escribe desde el desencanto informado. Su narrador no juzga, pero tampoco perdona. Lo que muestra es un país atrapado en sus formas, en sus rituales, en su obediencia a una autoridad que no da cuenta de sí misma. El lector termina la novela con una certeza amarga: en México, el cambio de presidente nunca ha significado el cambio del poder. Solo el relevo de una voz por otra que dirá lo mismo. Con otras palabras. Con palabras mayores.
Sobre el autor.
Luis Spota: El narrador que conocía el rostro del poder
Infancia sin adorno, pluma sin permiso
Luis Spota no nació en cuna de letras, sino en una esquina de la ciudad donde la supervivencia era más urgente que la vocación.
Hijo de un inmigrante italiano y una madre mexicana, vino al mundo el 13 de julio de 1925, en la entonces caótica y esperanzada Ciudad de México. Desde pequeño supo que su inteligencia no tendría diploma ni uniforme escolar: fue autodidacta por necesidad, y narrador por destino. Tuvo que abandonar la escuela primaria, pero se educó en los puestos de periódicos, en los cafés, en los murmullos de la calle. Aprendió a escribir observando el pulso cotidiano del país y escuchando a los que no salían en la prensa.
De la redacción al vértigo
A los 14 ya escribía. A los 17 ya dirigía. A los 21 ya incomodaba.
Luis Spota fue un niño precoz que no pedía permiso para irrumpir. Su estilo era directo, su ritmo veloz, su olfato infalible. Como periodista, pasó por las redacciones más importantes del país, donde escribió con una urgencia distinta: no buscaba notas, buscaba verdades. Su periodismo fue escuela, pero también trinchera. Nunca fue neutral: fue ferozmente honesto, y eso lo hizo peligroso para muchos.
Esa experiencia lo marcó como narrador: no escribía desde la imaginación pura, sino desde la entraña del México real, ese que se oculta detrás de los discursos y los trajes impecables.
La literatura como radiografía
Spota escribió más de 30 novelas, pero nunca una fantasía. Cada página suya es una radiografía del alma mexicana.
No necesitaba inventar mundos: el suyo, el de todos, ya era suficientemente descompuesto como para exigir metáforas. Su narrativa es austera, elegante, áspera. Sus personajes no son héroes ni villanos: son políticos, curas, periodistas, empresarios, pobres con hambre y ricos con miedo. Escribía para incomodar, para mostrar los dientes del sistema y las fisuras de la moral.
Obras como Retrato hablado, Casi el paraíso, Murieron a mitad del río o La costumbre del poder son ventanas brutales al México del siglo XX, donde el poder se ejerce sin gloria y la ambición no necesita disfraz.
Un cineasta en la trastienda del guion
Spota también se metió al cine como quien entra a un salón oscuro sabiendo que la pantalla no puede mentirle.
Fue guionista y director. Varias de sus novelas llegaron a la pantalla grande. En cada diálogo, en cada toma, volvía a mirar de frente a esa sociedad que lo obsesionaba: la del simulacro, la del ascenso voraz, la del pecado sin castigo. Ganó premios, pero nunca se deslumbró. Usó el cine como usaba la pluma: como un espejo que no embellece.
El boxeador sin guantes
En un giro inesperado, también fue presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Pero incluso allí, entre campeones, seguía narrando la condición humana.
Luis Spota entendía que el cuadrilátero era una metáfora perfecta del país: dos hombres solos, uno gana, uno cae, y siempre hay alguien más que apuesta desde la sombra. Por eso apoyó a los boxeadores como promotor, pero también como educador: les enseñó que la pelea más dura no era la del ring, sino la de la dignidad.
Un adiós que no se apagó
Murió en 1985, a los 59 años. Pero su obra no ha dejado de respirar.
Luis Spota dejó esta vida sin hacer ruido, sin grandes homenajes, sin discursos fúnebres prolongados. Pero sus libros siguen ahí, despiertos, incómodos, punzantes. Fue uno de los pocos escritores mexicanos que entendió el poder no como teoría, sino como herida abierta. Y por eso su legado no está solo en las letras, sino en la forma en que enseñó a mirar lo que el país oculta.
Epílogo sin epitafio
Luis Spota no escribió para el aplauso. Escribió para que no olvidáramos lo que duele. Para que, incluso hoy, en cada rincón donde alguien asciende con prisa o se arrodilla por un contrato, su voz nos recuerde que el verdadero retrato del poder nunca se imprime... se habla.
(By Notas de Libertad).





Continuación de Platicas con el Licenciado 1
Los que marcharon contra el destino 2
Crónica de los hombres que se atrevieron a encender la mecha de la dignidad
Pablo Emilio Madero (1982) – El panista íntegro que no se vendió
En 1982, mientras México se hundía en una crisis económica sin precedente, emergió una figura opositora que enarboló la integridad como bandera: Pablo Emilio Madero, el panista íntegro que no se vendió. La década de 1980 inició convulsa: una deuda externa impagable, devaluación estratosférica del peso y la nacionalización de la banca marcaron el ocaso del gobierno de José López Portillo. En ese escenario de descontento social, el Partido Acción Nacional encontró su momento para presentar una candidatura sólida contra el PRI. Eligieron a Pablo Emilio Madero Belden, ingeniero químico, empresario regio y, sobre todo, sobrino nieto del mártir Francisco I. Madero . A sus 60 años, Pablo Emilio combinaba el abolengo revolucionario con la convicción democrática del PAN, al que pertenecía desde su juventud. Representaba la honestidad a prueba de tentaciones en un país donde la oposición muchas veces era cooptada con favores o amenazas.
El heredero de un apellido y una causa
Llevar el apellido Madero implicaba una pesada carga histórica. Pablo Emilio siempre supo estar a la altura: en su actuar austero y honrado, muchos veían reflejos del apóstol de la democracia de 1910. Antes de ser candidato presidencial, Pablo E. Madero había sido diputado federal y presidente nacional del PAN. Era conocido por su intransigencia en cuestiones de principios. De modales suaves y voz pausada, guardaba sin embargo una férrea determinación. Cuando el PAN debatía en 1977 si aceptaba negociaciones con el gobierno para obtener algunas concesiones, Madero lideró la corriente de la pureza: ni migajas ni pactos oscuros, prefería conservar la dignidad del partido. Aquella postura le valió enemistades con sectores más pragmáticos, pero cimentó su imagen de incorruptible.
En 1982, tras dos sexenios de hegemonía absoluta del PRI pero con la economía al borde del colapso, la mesa estaba puesta para que el PAN se consolidara como oposición legítima. Madero fue postulado para competir contra Miguel de la Madrid, el tecnócrata neoliberal escogido por el PRI en medio de la tormenta financiera. También participaban otras fuerzas: la izquierda, unida como PSUM (Partido Socialista Unificado de México) con Arnoldo Martínez Verdugo de candidato; el Partido Demócrata Mexicano (de derecha sinarquista) con el profesor Ignacio González Gollaz; y el Partido Socialista de los Trabajadores con Rosario Ibarra. Eran varios contrincantes, pero el duelo principal se preveía entre de la Madrid y Madero. Por primera vez desde 1910, un Madero volvía a desafiar al sistema surgido de la Revolución.
Campaña en tiempos de crisis
Pablo Emilio Madero recorrió el país haciendo eco del malestar ciudadano. Con la inflación devorando salarios y la banca recientemente estatizada por López Portillo, su mensaje caló en clases medias y empresariales temerosas del rumbo económico. Madero denunció con vehemencia la corrupción del régimen, la irresponsabilidad que había llevado al país a la bancarrota y la falta de libertades políticas reales. Su eslogan podría muy bien haber sido “Un México decente”, pues insistía en restaurar la honradez y la eficacia administrativa. No era un tribuno carismático en el estilo populista; su fortaleza radicaba en la credibilidad. La gente creía en su palabra porque sabían que provenía de un hombre que no mentía ni transaba.
La integridad de Madero quedó puesta a prueba durante la campaña misma. Circulaban rumores –nunca del todo confirmados, pero verosímiles– de que emisarios del gobierno intentaron persuadirlo de “suavizar” su postura a cambio de ciertos reconocimientos o prebendas. Se habló de ofrecimientos de posiciones para panistas en el gabinete o de negociar una oposición más “leal” a cambio de reformas electorales graduales. Pablo Emilio no cedió un ápice. Públicamente declaró que “la democracia no se negocia, se conquista”. En privado, advirtió a sus correligionarios que el PAN debía mantenerse independiente, sin “meter las manos al fuego del sistema”. Esa actitud firme causó tensiones internas: algunos panistas más pragmáticos anhelaban aprovechar la coyuntura para obtener cuotas de poder. Pero Madero prevaleció y el partido concurrió unido bajo su dirección ética.
La campaña de 1982 fue áspera y con sabor amargo por la crisis, pero Madero mantuvo la frente en alto. No prometió milagros económicos, pero sí un gobierno honrado y de transición democrática. Habló de sincerar la economía, reducir el gasto suntuario oficial y castigar la corrupción. En un mitin célebre en Monterrey –su tierra– exclamó: “¡México ya no aguanta otro sexenio de latrocinios!”, arrancando ovaciones. Sus críticas a las políticas priístas eran duras, mas siempre basadas en datos y con respeto. De la Madrid rara vez le respondió directamente; prefirió ignorar al opositor y concentrarse en transmitir calma al electorado temeroso.
“El que no se vendió”
Llegó la elección el 4 de julio de 1982, en plena tormenta económica. El resultado oficial dio la victoria al PRI como era de esperar, con De la Madrid obteniendo cerca del 70% de los votos, y Pablo Emilio Madero en un lejano segundo lugar con alrededor del 16% (cifra significativamente mayor a la del PAN en elecciones previas) . El PSUM y otros se repartieron el resto. Pero más allá de los números –que muchos dudaron por los ya tradicionales mapaches electorales–, quedó la sensación de que algo había cambiado. El PRI, por primera vez, enfrentaba una oposición moralmente superior a la que no había logrado corromper.
Pablo Emilio Madero no se quedó callado tras la elección. Denunció irregularidades, aunque moderadamente, y sobre todo, se comprometió a seguir la lucha desde la sociedad. A diferencia de opositores anteriores que tras la derrota se retiraban, él asumió la dirigencia nacional del PAN en 1984, dispuesto a consolidar lo avanzado . Su presidencia del partido, no obstante, estuvo marcada por choques internos. Para 1986-1987, la vieja disputa entre colaborar o no con el sistema resurgió con fuerza. La dirección de Madero fue cuestionada por un sector neopanista (más joven y dispuesto a pactar con el gobierno de De la Madrid en ciertos ámbitos). Finalmente, en 1987 Madero perdió la reelección en la dirigencia ante Luis H. Álvarez –sí, el mismo de 1958, retornado al liderazgo– . Aquello evidenció divisiones. Poco después, en 1991, Pablo Emilio y otros fundadores inconformes renunciaron al PAN, acusando a la nueva cúpula (encabezada por Fernández de Cevallos y otros) de haberse “claudicado principios en favor de acuerdos con Salinas” . Ese episodio confirmó el apodo que ya llevaba grabado: Madero, el que no se vendió. Prefería romper con su partido histórico antes que validar lo que consideraba una desviación oportunista.
Legado de integridad
Pablo Emilio Madero mantuvo hasta el final de sus días una conducta intachable. Incluso tras salir del PAN, siguió abogando por la democracia; en 1994, ya septuagenario, fue candidato presidencial de una coalición minoritaria (la Unión Nacional Opositora) más por insistir en sus ideas que con esperanzas reales . Falleció en 2007 a los 85 años, respetado por propios y extraños. Muchos panistas que llegaron al poder reconocieron que las bases éticas sentadas por líderes como Madero fueron cruciales para dar credibilidad a la oposición en los años difíciles.
El legado de Pablo Emilio Madero se resume en una palabra: integridad. Jamás tranzó con sus principios; su honestidad personal y política permaneció impecable. En la galería de opositores del siglo XX mexicano, ocupa un lugar prominente por demostrar que la decencia podía sostenerse aún bajo tentación. Fue un Madero que honró a su ilustre antepasado no solo en el apellido sino en el espíritu de sacrificio por la democracia.
En 1982, cuando México se tambaleaba económicamente, Pablo Emilio ofreció una tabla de salvación moral. Aunque no ganó la presidencia, ganó algo quizás más importante: la confianza de una ciudadanía harta de corrupción, que vio en él que todavía había políticos que no tenían precio. Ese capital moral abonó al crecimiento posterior del PAN y a la posibilidad de la alternancia años más tarde. Si la transición democrática mexicana tuvo lugar, fue en buena medida porque existieron opositores que la gente percibió como diferentes a los del sistema, y Madero Belden fue prototipo de ello.
Pablo Emilio Madero marchó contra el destino de la mano de sus convicciones, demostrando que la dignidad no se vende ni se negocia. Su historia enseña que en política se puede perder en las urnas pero ganar en autoridad moral, y que a la larga esa autoridad moral transforma naciones. Él no llegó al poder, pero su intransigencia ética ayudó a que otros llegaran con una vara más alta de honestidad. En tiempos donde todo parecía comprable, Madero fue el hombre que no se vendió, y por eso su nombre brilla con luz propia en la crónica de los que desafiaron al sistema con la única arma de la dignidad.
Heberto Castillo (1988) – El ingeniero que renunció por el pueblo
En 1988, un ingeniero idealista tomó una decisión sin precedentes en la política mexicana: renunciar a su candidatura presidencial en favor de la unidad popular. Heberto Castillo Martínez, de 60 años, era ya una leyenda entre la izquierda y los movimientos sociales. Ingeniero civil de profesión –inventor del sistema tridilosa en la construcción–, también fue un incansable luchador social. Había apoyado al movimiento estudiantil de 1968, lo que le costó cárcel. Había fundado el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) en 1974 para dar voz a obreros e intelectuales de izquierda. Y de cara a las cruciales elecciones de 1988, se perfilaba como candidato presidencial de la recién conformada Coalición de Izquierda (que agrupaba a su PMT y otros partidos progresistas). Pero la historia daría un vuelco: Heberto Castillo pasaría a la posteridad no por buscar el poder para sí, sino por ceder generosamente su lugar a otro hombre, convencido de que así servía mejor al pueblo.
Un ingeniero idealista en la arena política
Heberto Castillo era conocido por su integridad y modestia. Hijo de campesinos veracruzanos, nunca perdió la sencillez a pesar de su brillante trayectoria académica. Su entrada a la política se dio movido por la indignación ante las injusticias: primero apoyando movimientos agrarios, luego solidarizándose con los estudiantes reprimidos en Tlatelolco. Encarcelado tras 1968, salió dos años después sin rencor pero con más firmeza en sus convicciones. Durante los años 70, Heberto fue la voz de la izquierda independiente. Su partido, el PMT, no obtuvo registro legal sino hasta 1987, cuando se fusionó con otras fuerzas para formar el Partido Mexicano Socialista (PMS). Castillo quedó como líder moral del PMS.
Al aproximarse 1988, estaba claro que sería un año definitorio. La economía andaba mal tras la crisis del 82; el PRI se fracturaba con la Corriente Democrática encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas; el PAN estaba en ascenso. Por primera vez, una elección presidencial parecía realmente competitiva. Heberto Castillo lanzó inicialmente su precandidatura por el PMS, con un mensaje de profunda transformación social: nacionalismo económico, justicia para los pobres, democratización real. Recorría el país hablando de utopías alcanzables –como él decía–, convencido de que la izquierda unida podía hacer historia.
Pero la coyuntura exigía grandeza. A finales de 1987, Cuauhtémoc Cárdenas –hijo del general Lázaro Cárdenas, ex gobernador priísta– rompió con el PRI y se alió con diversos partidos, incluidos sectores del PMS, para formar el Frente Democrático Nacional (FDN). De pronto, la oposición tenía dos figuras fuertes de izquierda: Cárdenas y Castillo. Si ambos competían por separado, se dividiría el voto opositor y facilitarían el triunfo del candidato priísta (Carlos Salinas). Iniciaron entonces negociaciones entre la Corriente Democrática de Cárdenas y el PMS de Castillo para llegar a un acuerdo.
Renunciar por la unidad
El 4 de junio de 1988, a un mes de la elección, ocurrió lo inesperado: Heberto Castillo declinó su candidatura presidencial en favor de Cuauhtémoc Cárdenas . Fue un momento histórico. En un mitin multitudinario en el Zócalo capitalino, Castillo anunció con voz entrecortada que retiraba su postulación para no obstaculizar la unidad de las fuerzas democratizadoras. A cambio, presentó a Cárdenas un documento con 12 puntos programáticos –que incluían compromisos sociales y nacionalistas– como condición para sumarle el apoyo del PMS . Cuauhtémoc aceptó el pacto públicamente esa misma tarde ante decenas de miles de personas, elogiando a Heberto por su “alto valor en defensa de los intereses de la nación” . La multitud ovacionó a ambos. Heberto Castillo había hecho lo que casi ningún político hace: antepuso el proyecto colectivo a su propia aspiración, ganándose un lugar imperecedero en la memoria democrática mexicana.
Se supo después que el gobierno de Miguel de la Madrid, desesperado, intentó evitar esa declinación. Versiones periodísticas indican que Manuel Bartlett (secretario de Gobernación) buscó a Castillo para disuadirlo, sabiendo que la unión de la izquierda podía poner en jaque al PRI . Pero Heberto estaba decidido. “No preguntes de dónde vienes, sino a dónde vas”, había sido su lema personal, y lo cumplió: no se aferró a su pasado de candidato, sino que miró hacia la meta común. En entrevistas dijo sentirse “en paz con su conciencia”; hizo un llamado a sus bases a volcarse con Cárdenas sin ambigüedades. Gracias a ese acto, Cárdenas se convirtió virtualmente en el candidato único de la izquierda mexicana en 1988, lo que aumentó enormemente sus posibilidades.
Esa renuncia marcó un hito. Comentaristas destacaron que ninguna elección presidencial reciente había visto a un candidato declinar por otro; fue una alianza inédita que convirtió a 1988 en la contienda más importante desde 1910. Para muchos, la decisión de Heberto “marcó un hito en la historia de la lucha revolucionaria de México”, como él mismo dijo . Tenía razón: sin su gesto, la oposición fragmentada difícilmente habría logrado el impacto que tuvo.
El ingeniero del pueblo
Después de su declinación, Heberto Castillo no se echó a la hamaca. Recorrió el país pidiendo votos para Cárdenas, como un soldado raso más. Subía a los templetes junto al “ingeniero” Cárdenas –curiosamente, tres de los principales candidatos de 1988 eran ingenieros de profesión: Cárdenas, Clouthier y el propio Castillo– y arengaba a la unidad. Cuando vino el oscuro desenlace de la “caída del sistema” y el probable fraude que impuso a Salinas, Heberto estuvo en primera fila denunciándolo. Siguió luchando: en 1989 fue cofundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) junto con Cárdenas, Muñoz Ledo y otros, para darle continuidad política al movimiento.
Heberto Castillo falleció prematuramente en 1997, pero vivió lo suficiente para ver germinar la semilla que ayudó a plantar. Llegó a ser senador de la República en 1994, donde pugnó por las causas sociales y la paz en Chiapas tras el alzamiento zapatista. Hasta el último día mantuvo su sello personal: el del ingeniero utópico que creía posible construir un México más justo con los planos de la razón y los cimientos de la unidad popular.
Su legado más recordado, sin duda, es aquel acto de renuncia patriótica en 1988. En un país donde tradicionalmente las ambiciones personales predominaban, Heberto mostró que la generosidad en política es posible y puede cambiar el curso de la historia. Muchos atribuyen a su gesto la estrechez del resultado de 1988 –oficialmente Salinas ganó por margen muy reducido–; sin la unidad forjada por Castillo, quizá la oposición no hubiera rozado la victoria como lo hizo.
Heberto suele ser llamado “el último revolucionario romántico”. Es justo: fue un romántico de la política, creyente en la honestidad, la ciencia y el pueblo. Se fue sin ver plenamente triunfar sus sueños, pero dejó encaminado al movimiento que años después lograría avances importantes. El ingeniero no vio terminada la obra, pero dejó los planos trazados.
Heberto Castillo marchó contra el destino, y cuando vio que otro podía encabezar mejor la marcha, no dudó en entregarle la bandera. Su nombre quedará asociado para siempre a la palabra generosidad. En la crónica de estos nueve hombres dignos, pocos actos hay tan emotivos y aleccionadores como el suyo. Renunció a ser Presidente, sí –pero a cambio se convirtió en algo quizá mayor: en héroe cívico de la democracia mexicana.
Manuel J. Clouthier “Maquío” (1988) – El opositor que despertó a México
Corría 1988 y, tras décadas de somnolencia cívica, México despertó al ruido estruendoso de un claxon colectivo: era el llamado de Manuel J. Clouthier, “Maquío”, el opositor que despertó a México. Aquel año memorable trajo consigo la elección más competida del siglo XX mexicano, y por el Partido Acción Nacional emergió un candidato singular. Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, empresario agrícola de Sinaloa apodado cariñosamente “Maquío”, se lanzó a la contienda decidido a sacudir conciencias. Tenía 54 años, una estampa robusta y bonachona, y un carisma arrollador. Provenía de la cuna empresarial, pero se había forjado como activista social peleando contra los abusos del gobierno en su estado natal. En 1983 ganó la primera alcaldía de oposición en Culiacán (aunque el fraude le arrebató el triunfo. Ahora, en 1988, Maquío encabezaba al PAN en la lucha nacional por la presidencia, enfrentando nada menos que a Carlos Salinas de Gortari (PRI) y Cuauhtémoc Cárdenas (Frente Democrático Nacional). Muchos dudaban que el PAN tuviera oportunidad real –el arrastre de Cárdenas era fuerte–, pero Clouthier tenía claro su papel: más que ganar votos, quería despertar ciudadanos.
Un caudillo cívico a la sinaloense
Maquío irrumpió en la escena nacional con estilo propio. Era franco hasta la procacidad, campechano y valiente. Le hablaba a la gente en su idioma: lo mismo soltaba una broma subido de tono que citaba la Biblia o a pensadores liberales. Esa mezcla de sinceridad y arrojo encantó a un amplio sector del electorado, sobre todo en el norte y entre clases medias empresariales y urbanas hartas de crisis económica. Clouthier no era un político tradicional: venía de dirigir sindicatos patronales (Coparmex) y de liderar protestas por la democracia en su estado. Creía en la movilización ciudadana y en la desobediencia civil pacífica como herramientas. De hecho, admiraba ejemplos extranjeros: había seguido de cerca la “revolución del pueblo” en Filipinas contra Marcos, y conmovido por el sacrificio de Benigno Aquino, el opositor asesinado allá, decía estar dispuesto al martirio si era preciso .
“Ya estamos hasta la madre”, exclamaba Maquío refiriéndose al hartazgo popular, y proponía como remedio “ciudadanizar” al país. Durante su campaña, más que prometer políticas públicas detalladas, se abocó a encender el coraje cívico de los mexicanos . “Basta de agachados”, gritaba en plazas repletas de gente que lo vitoreaba agitando banderas azul y blanco. Insistía en que cada mexicano debía asumir la defensa de su voto, que la democracia no la regalan los gobiernos, se exige en las calles. Sus mítines eran fogosos y multitudinarios; coreaban su nombre como si fuera estrella de rock. En Monterrey, Tijuana, Chihuahua y Guadalajara reventó plazas. Incluso en la Ciudad de México, donde el arrastre de Cárdenas era mayor, Maquío congregó a miles atraídos por su estilo directo.
Clouthier fue pionero en introducir formas de protesta creativas. Convocó, por ejemplo, a un “claxonazo nacional”: pidió a los automovilistas que tocaran el claxon a cierta hora del día para manifestar rechazo al PRI. El día indicado, las ciudades resonaron con un coro ensordecedor de bocinazos, anunciando que la ciudadanía perdía el miedo. También organizó caravanas motorizadas, apodadas “Democratónes”, que recorrieron estados llevando su mensaje como romería cívica. Por su osadía y capacidad de conectar, la prensa internacional lo apodó “the maverick” de la elección.
Maquío tenía además una cualidad contagiosa: el optimismo desafiante. Cuando periodistas escépticos le preguntaban si de veras creía poder derrotar al PRI, respondía sonriente: “¿Usted cree que estamos ‘crudos’, o qué?”, usando una de sus tantas expresiones coloquiales para decir que no estaban locos, que hablaba en serio. “Sí hay de otra”, fue uno de sus lemas, combatiendo la resignación. Frente al tecnócrata frío Salinas y al serio Cárdenas, Clouthier aportaba pasión y humor.
La gran batalla cívica de 1988
El 6 de julio de 1988, México vivió una jornada electoral histórica. Maquío vigiló de cerca el proceso; había organizado a la sociedad para cuidar casillas como nunca antes. Al caer la noche se desató el escándalo: “se cayó el sistema” de conteo de votos, interrumpiendo el flujo de resultados cuando las tendencias no favorecían al PRI. Clouthier, junto con Cárdenas, acudió de inmediato a la Secretaría de Gobernación a exigir transparencia , pero se les impidió el acceso a las cifras. El sistema se “restauró” días después, dando a Salinas un 50.7%, a Cárdenas 31% y a Clouthier alrededor del 17% . Nadie en la oposición creyó esos números. Maquío denunció con furia el fraude de Estado, respaldado en evidencias de actas alteradas y demás irregularidades. Incluso presentó un recurso formal ante el Congreso pidiendo la anulación de la elección .
Tras la imposición de Salinas, lejos de deprimirlo, a Clouthier pareció encenderlo más. Lideró a la oposición en actos de resistencia civil. Organizó el “Éxodo por la Democracia”, una caravana que partió de Chihuahua a la capital para protestar por el fraude, emulando una peregrinación patriótica. Una vez en el Distrito Federal, Maquío acampó frente al Ángel de la Independencia e inició una huelga de hambre, demandando un compromiso de reforma electoral . Ese acto estremeció al gobierno; el propio Salinas, ya presidente, terminó comprometiéndose a cambios. Cuenta Enrique Krauze que Clouthier estaba dispuesto a morir en esa huelga si con ello sacudía al régimen . Al cabo de 16 días en ayuno, y tras lograr el apoyo público de intelectuales y figuras de todos los signos (desde Octavio Paz hasta Heberto Castillo unieron sus voces en solidaridad) , Maquío depuso la huelga, persuadido por sus colegas de que vivo era más útil que muerto.
El impacto de Clouthier en 1988 fue inmenso: él galvanizó a amplios sectores que antes eran apáticos. En muchos sentidos, su campaña y su lucha poselectoral despertaron a un México adormecido bajo décadas de autoritarismo. Como escribió Krauze, Clouthier logró “despertar el coraje cívico del mexicano apelando al corazón de la gente”. Enseñó al pueblo a no tener miedo de alzar la voz y a exigir “un México más humano y solidario”.
Un legado de valor y alegría
Lamentablemente, Maquío no vería los frutos completos de su hazaña. El 1 de octubre de 1989, un año después de la elección, falleció en un accidente automovilístico en extrañas circunstancias. Su muerte conmocionó al país; hubo quienes sospecharon un atentado, dada su peligrosidad para el régimen. Nunca se comprobó nada, pero su partida prematura lo convirtió en mártir civil ante los ojos de muchos.
Sin Maquío en la arena, el PAN continuó creciendo y en 2000 alcanzó la Presidencia con Vicente Fox. En ese triunfo tardío iba el espíritu bravío de Clouthier. Sus hijos siguieron sus pasos: Tatiana y Manuel Jr. incursionaron en la política, manteniendo vivo el apellido en la lucha pública.
Manuel “Maquío” Clouthier dejó una huella indeleble. En la futura historia de la democracia mexicana aparece sonriente, echado “p’adelante” y sin rajarse, como él mismo quería ser recordado. Su imagen de hombre franco, sin dobleces, que decía groserías si hacía falta, pero hablaba con la verdad, es ya arquetipo del opositor genuino. Fue un moderno Francisco Villa de la democracia: arrollador, valiente, amoroso con su pueblo y temido por sus enemigos.
En la crónica de quienes marcharon contra el destino, Maquío representa la alegría combativa y el valor cívico desbordante. Él despertó a México del letargo, tocando el claxon de la dignidad nacional hasta sacudir los muros del autoritarismo. Su legado se siente cada vez que un ciudadano cualquiera pierde el miedo a exigir sus derechos, porque en 1988 Maquío nos enseñó que el poder reside en el pueblo despierto.
Clouthier hizo de la política una fiesta de sinceridad y coraje. Por eso, aunque se fue pronto, su risa y su grito de batalla –¡Ya basta!– siguen resonando en cada jornada ciudadana. Maquío despertó a México, y México ya no volvió a dormirse igual.
Cuauhtémoc Cárdenas (1988) – El hijo que quiso redimir al padre
En el torbellino político de 1988, un hijo ilustre se alzó con la misión histórica de redimir el legado de su padre revolucionario: Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el hijo que quiso redimir al padre. Cuauhtémoc, ingeniero de formación y ex gobernador de Michoacán, era primogénito del general Lázaro Cárdenas del Río, quizás el presidente más querido de la etapa posrevolucionaria (1934-1940). Lázaro Cárdenas había nacionalizado el petróleo y empoderado a obreros y campesinos, pero con los años el PRI se alejó de esos ideales. Para 1988, el partido gobernante abrazaba políticas neoliberales bajo Miguel de la Madrid, y había impuesto como candidato a Carlos Salinas de Gortari, representante de esa tecnocracia. Cuauhtémoc, junto con otros priístas nacionalistas como Porfirio Muñoz Ledo, se rebeló internamente formando la Corriente Democrática, demandando democratización interna y un regreso al programa cardenista. Al ser ignorados, rompieron con el PRI en 1987. Así, Cuauhtémoc Cárdenas –cuyo segundo nombre Lázaro carga ya la herencia– asumió el rol de líder de un amplio frente opositor, decidido a encabezar un nuevo movimiento popular como el de su padre, casi medio siglo después.
El nacimiento del Frente Democrático Nacional
Para articular su candidatura, Cárdenas unió fuerzas dispares: antiguos priístas disidentes, la izquierda reunificada (el PMS de Heberto Castillo, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido Popular Socialista, entre otros) y diversos movimientos sociales. Así nació el Frente Democrático Nacional (FDN), coalición de centro-izquierda que postuló a Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia. No era solo una alianza electoral, sino un verdadero levantamiento cívico: por primera vez el PRI enfrentaba a un ex propio con arraigo popular, respaldado por casi toda la oposición progresista –gracias, en parte, a la renuncia generosa de Heberto Castillo a su candidatura, sumándose al Frente –. La figura de Cuauhtémoc encarnaba la esperanza de rectificar el rumbo del país y rescatar la “Revolución perdida”. Muchos mexicanos veían en él al digno heredero de Lázaro, dispuesto a continuar su obra truncada. El apellido Cárdenas volvió a encender corazones, especialmente entre campesinos, petroleros nacionalistas y gente mayor que aún recordaba con gratitud al general.
La campaña de Cárdenas fue épica. Inició casi desde cero –no tenía un partido fuerte detrás, ni estructura nacional propia–, pero rápidamente cobró una dimensión masiva. Su oferta: desmontar el autoritarismo priísta e impulsar políticas en favor de las mayorías empobrecidas. Cuauhtémoc no era un orador electrizante, de hecho su estilo era serio y parco, pero la legitimidad de su causa suplía ese carisma. Aún así, en el fragor de las concentraciones, creció como tribuno. En cada plaza que pisaba, la multitud lo recibía con vivas al “hijo del Tata”. Él, humilde, siempre invocaba a su padre no para colgarse de su nombre, sino para reivindicar sus políticas en contraposición al presente. “Mi padre entregó tierras; estos las quitan. Mi padre escuchó al pueblo; estos lo reprimen”, decía en esencia.
La adhesión popular al cardenismo fue sorprendente incluso para los analistas. Conforme avanzó la campaña, se volvió un verdadero movimiento. Decenas de miles acudían a sus mítines. El cierre de campaña del FDN en la Ciudad de México fue histórico: el Zócalo se abarrotó con más de 100 mil almas fervorosas la tarde del 27 de junio de 1988, algo inimaginable unos meses atrás. Ahí, Cuauhtémoc habló desde el balcón del Palacio del Ayuntamiento (concedido por el entonces regente ante la presión social), y prometió que jamás traicionaría la confianza del pueblo. Por primera vez en muchos años, el PRI sintió miedo real de perder.
La noche en que “se cayó el sistema”
El día de la elección, 6 de julio de 1988, millones de mexicanos votaron con la convicción de estar haciendo historia. Conforme avanzaba el conteo preliminar, los primeros resultados extraoficiales indicaban una tendencia favorable a Cárdenas en muchas regiones. Pero entonces ocurrió el ya citado evento: la “caída del sistema” informático que centralizaba el cómputo . Durante horas, el país quedó sin información oficial de resultados. La Secretaría de Gobernación, a cargo de Manuel Bartlett, adujo “fallas técnicas” . Cuando días después emergieron los datos finales, se declaró vencedor a Salinas con apenas 50.7%, y Cárdenas segundo con 31% . Fue el porcentaje más bajo de voto para el PRI en su historia hasta entonces, y aun así muy probablemente inflado; abundantemente se cree que Cárdenas obtuvo realmente más votos y le “robaron el triunfo” . De hecho, una frase correrá por siempre: “Nos lo robaron”, en referencia a aquella elección.
Cuauhtémoc Cárdenas y el FDN denunciaron el fraude colosal e injustificable. Hubo protestas masivas en la capital y otras ciudades; la gente salió a las calles indignada, recordando viejos agravios. Cárdenas, aunque moderado en su carácter, en esos días habló con dureza: “Hubo una operación de Estado para impedir la victoria del pueblo”, dijo. Llamó a la movilización pacífica y a desconocer a Salinas moralmente. Sin embargo, a diferencia de Clouthier, Cárdenas optó por no impulsar la desobediencia civil prolongada; quizá temió un baño de sangre o consideró que bastaba con evidenciar el fraude. En septiembre, cuando el Congreso dominado por el PRI calificó la elección en favor de Salinas, los legisladores del FDN (por primera vez había una bancada opositora significativa gracias a los votos de Cárdenas) se retiraron del recinto en señal de repudio. La herida de 1988 quedó abierta, dividiendo a México por décadas sobre si fue “caída del sistema” o “fraude descarado”.
Lo cierto es que la proeza de Cuauhtémoc Cárdenas marcó un punto de no retorno. El régimen priísta, aunque sobrevivió, quedó severamente cuestionado en legitimidad. La presión derivó en reformas electorales en los años siguientes (creación del IFE autónomo en 1990, por ejemplo, para que Gobernación no organizara más elecciones). Y de los rescoldos del FDN nació en 1989 el Partido de la Revolución Democrática (PRD), con Cárdenas como líder fundador, formalizando una nueva fuerza política de izquierda.
Redimir al padre, redimir al pueblo
Cuauhtémoc Cárdenas continuó su lucha en años posteriores, siempre con la mira en consolidar una transición democrática. Se postuló de nuevo a la presidencia en 1994 y 2000, ya sin el mismo arrastre de 1988 pero sosteniendo la bandera. Si bien no logró ser presidente, puede decirse que cumplió en gran medida su misión histórica: redimir el legado de Lázaro Cárdenas. No solo porque reivindicó sus políticas (por ejemplo, frenó intentos de privatizar PEMEX mientras tuvo influencia, evocando la expropiación petrolera paterna), sino porque retomó su rol de líder popular con integridad. Lázaro Cárdenas fue constructor del sistema PRI en los 30s pero hacia el final de su vida criticó su deriva; Cuauhtémoc vino a corregir ese curso desde la oposición, “redimiendo” simbólicamente la parte oscura de la herencia revolucionaria.
En 2018, 30 años después, la historia pareció cerrar un círculo cuando otro movimiento progresista ganó la presidencia (con Andrés Manuel López Obrador, también exdiscípulo cardenista). Cuauhtémoc, ya una figura mayor casi retirada, fue honrado entonces como precursor indispensable.
El hijo del general no ganó el poder en 1988, pero ganó algo quizá más perdurable: el lugar de paladín de la democracia moderna en México. Su gesta inspiró a millones y pavimentó el camino a la alternancia pacífica que llegaría doce años después, en 2000. En ese sentido, Cuauhtémoc cumplió con creces el mandato ético de su padre: poner siempre los intereses del pueblo por encima de los personales o de facción.
En Cuauhtémoc Cárdenas se conjuntan la nostalgia del pasado y la promesa del futuro. Su nombre mismo –heredado del último emperador azteca y del caudillo revolucionario– simboliza la continuidad de la lucha por la soberanía y la justicia.
El 1988 de Cuauhtémoc fue el 1938 de Lázaro revivido, dicen algunos. Aquel año, Lázaro Cárdenas había nacionalizado el petróleo desafiando a potencias extranjeras; en 1988, Cuauhtémoc desafió al monopolio político interno. Ambos actos, en contextos distintos, significaron dignidad y afirmación de la voluntad popular. Aunque el de Cuauhtémoc no triunfó de inmediato, fue catalizador de un despertar ciudadano irreversible.
Cuauhtémoc Cárdenas marchó contra el destino que el autoritarismo había trazado para México, y aun sin llegar a la meta, sacudió los cimientos del sistema y devolvió la esperanza al pueblo. Su epopeya es la culminación de esta crónica: la historia de un hombre que tomó el estandarte de su padre no para gloria propia, sino para entregarlo nuevamente al pueblo de México, limpìo de polvo y mugre, para que siguiera la marcha hacia la democracia con la única arma de la dignidad en alto. En ese sentido, Cuauhtémoc redimió no solo al padre, sino también a la nación de la apatía, recordándole su poder cuando se une y defiende su voto. Y ese, sin duda, es un legado a la altura del general Cárdenas del Río.
La página que el sistema quiso borrar
Durante décadas, México fue un país de candidaturas pactadas, urnas previsibles y derrotas anticipadas. La democracia era una ceremonia sin alma, y las oposiciones, fantasmas tolerados por cortesía. Pero no todos aceptaron ese guion. Hubo quienes —desde trincheras distintas, desde credos opuestos— se atrevieron a interrumpir el libreto del poder.
Esta serie no celebra una ideología. Celebra un valor mucho más raro: la dignidad. Y la dignidad, en política, es más escasa que el triunfo.
José Vasconcelos, Miguel Henríquez Guzmán, Efraín González Luna, Luis H. Álvarez, Valentín Campa, Pablo Emilio Madero, Heberto Castillo, Manuel J. Clouthier “Maquío” y Cuauhtémoc Cárdenas: sus nombres no figuran en los libros de texto como presidentes, pero figuran en la conciencia política del país como los hombres que dijeron “basta”.
Cada uno se levantó contra una maquinaria diseñada para no perder jamás. Sabían que no tenían aparato, ni presupuestos, ni cadenas de radio. Sabían que el régimen podía humillarlos, silenciarlos, incluso perseguirlos. Aun así, hablaron. Marcharon. Se registraron. Dieron discursos frente a plazas vacías o enfurecidas. Se fueron a casa con las manos limpias y el alma intacta.
A cada uno lo acompañó un país diferente: Vasconcelos habló al México intelectual; Henríquez Guzmán al México agraviado por la corrupción; González Luna al México creyente; Álvarez al México silencioso del norte; Campa al México obrero sin boleta; Madero al México conservador con conciencia; Heberto al México del aula y del movimiento; Maquío al México valiente del norte rebelde; y Cárdenas al México que despertó tarde, pero despertó.
Ninguno de ellos llegó a Palacio Nacional. Pero todos llegaron a donde más importa: al corazón de una causa. Una causa que no siempre se ve en las estadísticas, pero que fermenta en la historia.
Estas crónicas no devuelven triunfos. Pero devuelven memoria. Y la memoria, en una nación herida por la desmemoria oficial, es una forma de justicia.
Nos enseñaron que se puede perder sin traicionarse. Que se puede renunciar sin rendirse. Que se puede caer sin ensuciarse. Y eso, en política, vale más que una victoria manchada.
Por eso están aquí, reunidos. Porque el país que quisieron construir —aunque no lo habiten— todavía los necesita. Porque sus campañas, sus derrotas, sus discursos no son pasado: son advertencia. Y también promesa.
No lucharon por un lugar en la historia. Lucharon por que México tuviera historia. Y eso, nadie puede arrebatárselo.
(By Notas de Libertad).












































