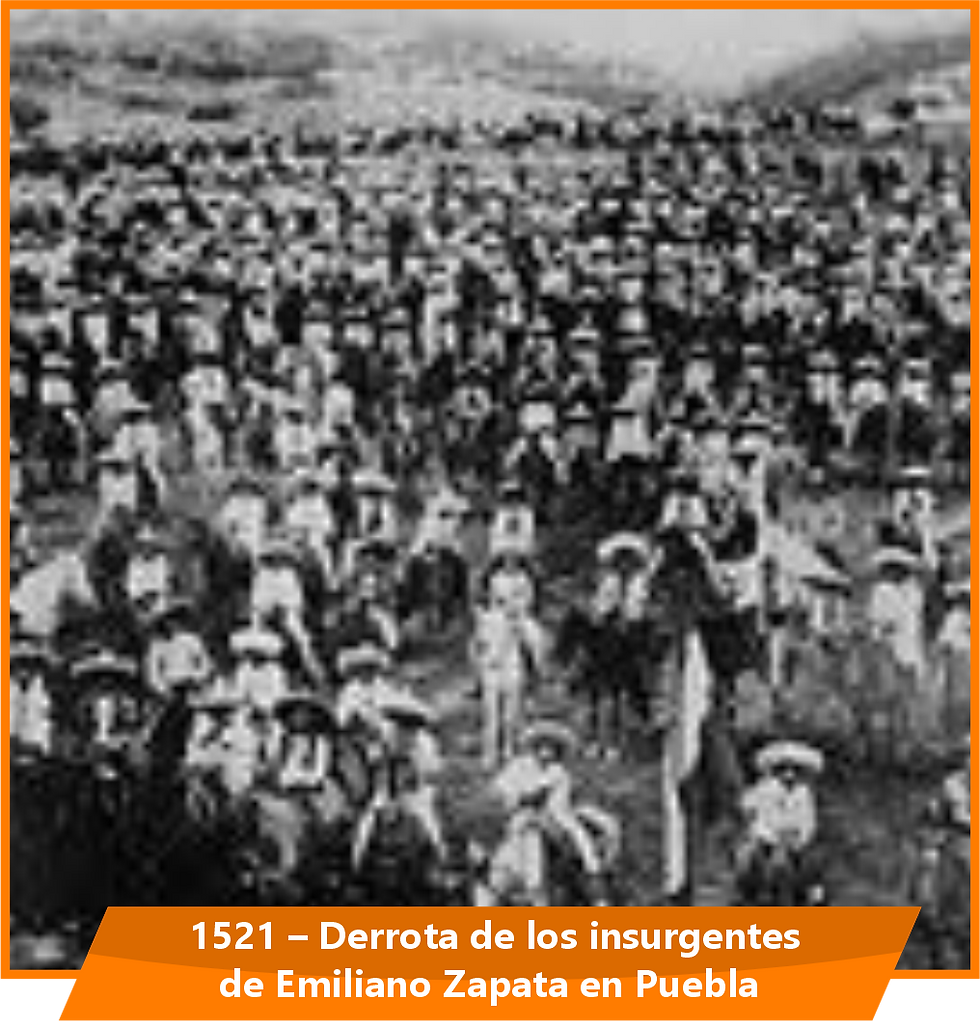LA LEYENDA
25

La Leyenda 25: Cuando la vida se escribe al revés
No todo lo que duele es malo.
A veces, lo más hermoso de la vida llega como llegan las tormentas: rompiéndolo todo… para que nazca algo nuevo.
Hay palabras que no se escriben con tinta, sino con ausencia. Con lo que ya no está. Con lo que se nos fue… pero sigue aquí, respirando bajito.
Eso es esta columna.
Un susurro que no pide espacio en la historia, pero se atreve a quedarse.
Una cicatriz con voz.
Una carta sin destinatario.
Un espejo sin maquillaje.
Aquí no opinamos, confesamos.
No analizamos el poder, lo desarmamos.
No levantamos el dedo, abrimos el pecho.
Porque hay cosas que ya no caben en el discurso.
Porque hay dolores que solo sanan si se nombran.
Y hay domingos que no buscan lectores, buscan cómplices.
Yo no escribo para convencer a nadie.
Escribo porque hay cosas que, si no se cuentan, se mueren dentro.
Gracias por volver a este rincón donde lo más valioso no es lo que se ve, sino lo que resiste sin quejarse.
Soy Wintilo Vega Murillo.
Y esta… esta es La Leyenda.
La número 25.
La que se escribe con las manos temblando.
La que se lee con los ojos mojados.


Hay Días Que No Preguntan, Solo Llegan
No todos los días se anuncian.
Algunos se aparecen sin avisar,
como si supieran que ya no tienes fuerzas para prepararte.
Y entonces llegan,
te sacuden un poco el alma,
y te obligan a detenerte donde más duele.
Esta entrega nace desde ese lugar:
el de los días que no piden permiso,
el de las madrugadas donde no duermes,
el de los silencios que no supiste cómo llenar…
y aún así, sigues.
Porque sí, aunque nadie lo vea, tú sigues.
Con la mirada herida, pero con las ganas intactas.
Con las manos vacías, pero con el corazón encendido.
Cuando No Sabemos Qué Decir… Pero Igual Sentimos
No siempre tenemos palabras.
A veces lo único que hay es un nudo en la garganta,
y la certeza de que algo dentro pide auxilio.
No se trata de dramatizar.
Se trata de reconocer que vivir cansa.
Que darlo todo y no ver frutos duele.
Y que estar aquí, con el alma a cuestas, ya es un acto de valentía.
Esta columna no viene a enseñarte nada.
Viene a decirte que entiendo.
Que no todo tiene que tener sentido de inmediato.
Que no es débil quien se rinde un rato.
Que llorar también es una forma de resistencia.
El Derecho de Estar Cansado
Nos vendieron la idea de que solo vale el que siempre sonríe.
Nos repitieron que ser fuerte es aguantar.
Pero la verdad es otra:
a veces el alma solo necesita un espacio donde no se le exija nada.
Y si estás leyendo esto, tal vez ese espacio sea este.
Aquí no se aplaude el éxito vacío.
Aquí se honra al que se levanta sin ganas pero igual camina.
Al que abraza sin fuerzas.
Al que cree, aunque ya nadie le haya cumplido.
La Leyenda No Es Un Texto. Es Un Refugio.
Es una pausa.
Un rincón donde los que duelen encuentran eco.
Donde los que ríen sin razón tienen permiso de seguir riendo.
Donde los que callan tienen, por fin, un lugar donde ser escuchados.
No estamos solos, aunque a veces lo parezca.
Hay más gente como tú.
Como yo.
Como todos los que hemos sentido que el mundo no siempre nos entiende,
pero aún así decidimos quedarnos.
La Esperanza No Siempre Grita. A Veces Susurra.
Tal vez esta semana no tengas respuestas.
Tal vez solo tengas preguntas que pesan.
Pero si algo puedo decirte con el corazón en la mano es esto:
no te estás rindiendo por sentirte cansado.
Solo estás respirando más hondo antes de seguir.
Y si por un momento sientes que todo se detiene…
mírate bien: estás vivo.
Y eso ya es mucho.
Bienvenido a La Leyenda número 25.
Soy Wintilo Vega Murillo.
Y desde este espacio que escribimos entre todos,
te digo lo único que a veces basta:
aquí estamos. Aquí seguimos. Y contigo, todo vale un poco más.
(By Notas de Libertad).





Hasta siempre, Papa Francisco
Hoy las campanas doblaron en Roma con un pesar que se sintió en todo el mundo. Francisco, el Papa venido "del fin del mundo", ha emprendido su último viaje. Mientras escribo estas líneas, todavía resuenan en mis oídos los acordes solemnes de su funeral esta mañana en la Plaza de San Pedro. Miles de fieles con ojos humedecidos despidieron al hombre humilde de sonrisa cálida que, por más de una década, fue guía espiritual y pastor de los corazones. Permíteme, querido lector, que te cuente la historia completa de Jorge Mario Bergoglio, el hombre detrás de la sotana blanca, en una charla cercana y sincera, como si estuviéramos tomando un café y recordando a un viejo amigo.
De Buenos Aires al mundo: los primeros años
Imagina a un niño corriendo por las calles empedradas del barrio de Flores, en Buenos Aires. Ese niño era Jorge Mario, nacido un 17 de diciembre de 1936 en una casa modesta, hijo de Mario Bergoglio y Regina Sívori. Sus padres, de raíces piamontesas (italianas), le inculcaron desde la cuna el valor del trabajo honrado y la fe sencilla. Jorge Mario fue el mayor de cinco hermanos, en un hogar bullicioso y cálido donde nunca faltó un plato de comida casera ni las oraciones nocturnas en familia. Su abuela Rosa solía sentarlo en sus rodillas y enseñarle a rezar el Avemaría; con paciencia de santa, le inculcó un amor profundo a Dios y a la Virgen. Años más tarde, Francisco recordaría con ternura esa influencia: "Mi abuela Rosa me enseñó a confiar en el consuelo de Jesús y María en los momentos de dolor". Aquella fe doméstica, aprendida al calor de la cocina y en los bancos de la parroquia local, sería el cimiento de toda su vida.
De chico, Jorge era como cualquiera de su barrio: le encantaba jugar al fútbol (era portero a veces, aunque de grande sería más bien hincha fervoroso, siempre pendiente de su querido club San Lorenzo de Almagro). Sus amigos cuentan que también disfrutaba bailar el tango y la milonga en las fiestas barriales; ¿quién imaginaría que aquel joven bailarín de tangos, con el tiempo, elegiría un camino tan distinto? Amaba la música porteña y aún de Papa sonreía al escuchar un bandoneón, porque en el fondo seguía llevando un compás de 2x4 en el corazón.
En la adolescencia descubrió otras pasiones: la química y los libros. Estudió en una escuela técnica industrial y obtuvo un título de perito químico. Por las mañanas iba a clases y por las tardes trabajaba en un laboratorio. Me lo imagino con su bata blanca, meticuloso, lavando probetas, sin saber que la Vida le preparaba experimentos mucho más trascendentales. También tuvo, como cualquier muchacho, sus ilusiones juveniles. Se sabe que tuvo una novia en aquellos años mozos, e incluso pensó en casarse. Él mismo contó con humor que una vez le dijo en una carta a su enamorada: "Si no me aceptas, me hago cura". La vida tiene sus ironías: al final, Jorge Mario sí terminaría eligiendo el altar en lugar del altar matrimonial.
El joven que escuchó el llamado de Dios
La historia que marcó el rumbo de su vida sucedió una primavera de 1953, cuando Jorge tenía 16 años. Era el Día del Estudiante en Argentina, 21 de septiembre, fiesta de San Mateo. Antes de ir a celebrar con sus compañeros, sintió un impulso repentino de entrar en la iglesia de su barrio y confesarse. Aquel confesionario cambiaría su destino. Detrás de la rejilla estaba un sacerdote al que Jorge no conocía, pero en sus palabras encontró una luz inesperada. El propio Bergoglio contaría después que en ese momento sintió como "que Alguien me estaba esperando". Al salir de la iglesia, con el alma ligera, supo con certeza que Dios le pedía algo especial. Ahí, de rodillas en penumbra, nació su vocación: decidió que sería sacerdote.
Claro que tomar esa decisión no fue sencillo. Su madre, doña Regina, al principio se opuso rotundamente; como buena madre italiana-argentina, soñaba con nietos y temía "perder" a su hijo si se iba al seminario. Pero Jorge Mario tenía clara la llamada en su corazón. Terminó sus estudios técnicos, trabajó un tiempo para ayudar en casa y luego, a los 21 años, ingresó al seminario de Villa Devoto. Justo ese año enfrentó una prueba dura: una grave neumonía casi le arrebata la vida, y los médicos tuvieron que extirparle parte de un pulmón. La recuperación fue lenta y dolorosa. Cualquier otro joven podría haberse desanimado, pero él no. Sobrevivir con un solo pulmón le hizo valorar cada respiro como un regalo de Dios. Con esa determinación, en 1958 decidió dar un paso más radical: entró como novicio en la Compañía de Jesús, la orden de los jesuitas. Quería entregarse por completo al servicio de Cristo, "en todo amar y servir", como dice el lema ignaciano.
En su formación como jesuita hubo momentos de profunda humanidad. Tuvo dudas y luchas internas, como cualquiera. Durante sus años de seminario, confesaría tiempo después, se enamoró brevemente de una chica y llegó a cuestionarse si debía seguir con los votos. Al final, su amor por Dios prevaleció sobre aquella tentación de amor terrenal, pero esa experiencia le dejó una comprensión muy real de los dilemas del corazón humano. También trabajó en oficios poco comunes para un futuro clérigo: fue portero de discoteca por un tiempo, controlando la entrada en un club nocturno. Lejos de ser un desliz, él mismo dijo que esa vivencia le ayudó a entender mejor a los que estaban alejados de la Iglesia. Entre tangos, laboratorios y puertas de discoteca, Dios iba puliendo el alma de este joven porteño de maneras insospechadas.
Finalmente, tras años de estudio de humanidades en Chile y teología en Argentina, llegó el día de su ordenación sacerdotal. Fue el 13 de diciembre de 1969, en una iglesia de Buenos Aires. Jorge Mario tenía casi 33 años y el corazón a punto de explotar de alegría y humildad. Cuenta la crónica que, al concluir la misa de ordenación, su madre —aquella que no quería que fuera cura— se acercó, se arrodilló frente a él y le pidió la bendición. ¡Qué momento tan estremecedor! El hijo convertido en padre espiritual, y la madre finalmente rendida al plan de Dios. Ninguno de los dos pudo contener las lágrimas; en ese abrazo entre madre e hijo, se selló una aceptación profunda. No hubo rencor, solo amor y orgullo en Mamá Regina al ver a su primogénito entregado a Dios. Lamentablemente, el padre de Jorge Mario no estaba allí para verlo (había fallecido unos años antes), pero seguramente desde el cielo compartió la emoción de ese día. También estuvo presente la abuela Rosa, ya anciana y llena de gozo. Rosa le entregó una carta escrita de su puño y letra, un mensaje lleno de sabiduría que él guardaría toda su vida en su breviario. En un pasaje de aquella carta, la abuela le decía: "Si un día el dolor o la pérdida te llenan de desconsuelo, recuerda que un suspiro ante el Sagrario y una mirada a María al pie de la Cruz pueden poner bálsamo en las heridas más profundas". Jorge Mario llevaría esas palabras en el bolsillo de su alma, recurriendo a ellas en momentos de prueba.
Un sacerdote de barrio, maestro y servidor
Ya ordenado sacerdote, el ahora padre Jorge inició su ministerio con la misma sencillez con que había crecido. No buscó honores ni grandes puestos; su deseo era estar cerca de la gente sencilla. En la década de 1970 trabajó como maestro y formador: enseñó literatura y psicología en colegios secundarios dirigidos por los jesuitas. Imagino que sus alumnos debieron querer mucho a aquel cura bonachón que explicaba a Borges y a Cervantes con la misma pasión con que hablaba de la Biblia. Tenía un talento especial para conectar con los jóvenes, heredado quizá de su propia juventud inquieta.
Sin embargo, su camino dentro de la Iglesia siguió ascendiendo casi sin querer. Con apenas 36 años, en 1973, sus hermanos jesuitas lo eligieron Provincial de la Compañía de Jesús en Argentina. De golpe, aquel cura relativamente joven pasó a liderar a todos los jesuitas del país en tiempos muy convulsos. Argentina vivía días oscuros de dictadura y desapariciones. El padre Jorge vivió la conocida "Guerra Sucia" con el Evangelio en una mano y coraje en el corazón. Hubo controversias años más tarde sobre su papel en esa época, pero muchos testimonios señalan que arriesgó el pellejo para salvar vidas perseguidas, escondiendo gente en propiedades de la Iglesia y mediando en silencio para que liberaran a algunos detenidos. Era prudente y astuto como buen jesuita, evitando la confrontación pública, pero nunca se quedó de brazos cruzados ante el sufrimiento ajeno. Aquellos años templaron aún más su carácter: aprendió a tener nervios de acero, pero manteniendo el corazón tierno.
Tras cumplir su servicio como Provincial, pasó un tiempo dedicado a la espiritualidad: fue rector de un seminario y guía de futuros sacerdotes. No buscaba protagonismo, incluso sus superiores lo enviaron un tiempo al interior (a Córdoba) a reflexionar y alejarse de la atención. Él obedeció con humildad, confiando en la providencia. Y la providencia tenía planes grandes: en 1992, para sorpresa de muchos, el Papa Juan Pablo II lo nombró Obispo Auxiliar de Buenos Aires. Recuerdo haber leído la noticia en el diario: "Designan a un jesuita austero como obispo en la capital". No era común que un jesuita fuera obispo, pero su formación, inteligencia y espiritualidad convencieron a Roma.
Así, el padre Jorge se convirtió en Mons. Bergoglio. Al inicio, como auxiliar, recorría villas miseria (barriadas pobres) llevando alimentos y consuelo, visitaba parroquias humildes, tomaba mate con la gente en las veredas. Era un obispo de calle, de cercanía. Vestía sotanas remendadas y usaba los mismos gastados zapatos por años. "¡Bergoglio es uno de nosotros!", decían los porteños cuando lo veían en el colectivo (autobús) o en el metro. Y era cierto: seguía tomando el transporte público, rehusando autos lujosos. Prefería comer en una fonda de barrio antes que en restaurantes elegantes. Cocinaba su propio almuerzo en su departamentito sencillo. Aún con mitra y báculo, conservó el alma de cura de barrio.
En 1998, tras la muerte del cardenal Quarracino, Bergoglio asumió como Arzobispo de Buenos Aires. Ahora era la máxima autoridad católica de Argentina. Pese al alto cargo, nada cambió en su estilo de vida: continuó viviendo con sencillez franciscana. De hecho, años después elegiría el nombre "Francisco" inspirado en San Francisco de Asís, por amor a la pobreza evangélica. Pero ya como arzobispo mostraba destellos de lo que sería su visión pastoral: abrió nuevas parroquias en zonas marginales, impulsó a sus curas a ir a las periferias, atendió a personas adictas, enfermos de sida, ancianos abandonados. También alzaba la voz contra la corrupción y las injusticias sociales que golpeaban al pueblo argentino, ganándose tanto aplausos como resistencias de ciertos poderosos. Nunca tuvo pelos en la lengua para defender a los más débiles.
El cardenal humilde que casi fue Papa (antes de serlo)
El 21 de febrero de 2001, Juan Pablo II lo creó Cardenal. Recuerdo las imágenes de aquel consistorio en Roma: Bergoglio, visiblemente incómodo con la pompa, recibiendo la birreta roja. Dicen que había pedido a los argentinos no gastar dinero en viajar a su ceremonia y que mejor lo donaran a los pobres. Así era él: pensaba en los demás antes que en sí mismo. Como cardenal, su perfil internacional creció. Participaba en sínodos y reuniones en el Vaticano, pero huía de los reflectores. Al volver a Buenos Aires, volvía a sus hábitos de siempre: un maletín negro gastado en la mano, zapatos sin brillo, y rumbos a las villas a visitar gente. Muchas mañanas se lo veía rezando de rodillas en la Basílica de Luján o viajando en tren a las afueras para dar charlas espirituales.
En 2005, tras la muerte de Juan Pablo II, se celebró el cónclave que elegiría a un nuevo Papa. Bergoglio viajó a Roma como uno de los electores, sin imaginar que su nombre sonaría fuerte en aquellas votaciones. En aquel cónclave salió elegido Benedicto XVI, pero rumores insistentes luego sugirieron que el cardenal Bergoglio había obtenido un número significativo de votos, quedando en segundo lugar. Cuentan que, al percibir apoyo hacia su persona, suplicó casi llorando a sus hermanos cardenales que dejaran de votar por él, por pura humildad y quizás consciente del peso enorme del papado. Sea como fuere, volvió a Argentina dispuesto a seguir sirviendo sin aspiraciones de grandeza.
Y así lo hizo hasta febrero de 2013, cuando ocurrió algo inesperado: el Papa Benedicto XVI renunció al papado. Un Papa no renunciaba desde hacía siglos. Otro cónclave se avecinaba, y nuevamente Bergoglio tomó el vuelo a Roma con una simple valija y el corazón abierto a la voluntad de Dios. Para entonces tenía 76 años, y algunos lo veían ya mayor y con poca energía para asumir tareas mayores. Pero la providencia divina y la confianza de los cardenales tenían otros planes.
Habemus Papam: el cónclave y la elección de Francisco
Déjame que te lleve a aquella tarde mágica del 13 de marzo de 2013. Yo estaba pegado a la televisión (¡cómo olvidar ese momento!), y millones más estaban en la Plaza de San Pedro bajo la llovizna y un cielo plomizo. Los cardenales llevaban un par de días reunidos en la Capilla Sixtina, bajo los grandiosos frescos de Miguel Ángel, deliberando en absoluto secreto. Bergoglio, con su conocida sencillez, participaba en las votaciones como uno más, probablemente rezando el rosario en los ratos libres y listo para volver a su Buenos Aires natal si otro resultaba elegido. Afuera, el mundo esperaba la señal tradicional: fumata negra o fumata blanca saliendo de la chimenea instalada en la capilla.
Hubo varias fumatas negras indicando "aún no hay Papa". Pero esa tarde, a las 7 en punto, ¡sorpresa!: una fumarola blanca comenzó a elevarse al cielo romano. Los allí presentes empezamos a gritar de júbilo bajo los paraguas: "¡Habemus Papam!". Sonaban las campanas de la Basílica anunciando la buena nueva. El viento esparcía el humo blanco mientras el murmullo crecía: ¿Quién habría sido elegido?.
Tras casi una hora de suspenso, finalmente las cortinas del balcón central de la Basílica de San Pedro se abrieron. Salió el cardenal protodiácono y anunció en latín: "Habemus Papam… Georgium Marium Bergoglio… qui sibi nomen imposuit Franciscum." Confieso que di un brinco del sofá al oír el nombre. ¡Bergoglio! ¡El nuestro, el argentino, el jesuita humilde! No lo podía creer. El primer Papa latinoamericano y el primer Papa jesuita de la historia. En la plaza, la gente quedó unos segundos en desconcierto por el nombre poco familiar, pero al escuchar "Francisco" estallaron en aplausos. Y entonces apareció él: con sencilla sotana blanca, sin la muceta roja tradicional, con rostro sereno y un poco asombrado. Se asomó al balcón y sus primeras palabras rompieron el protocolo y tocaron el corazón del mundo: "Buonasera" –dijo en italiano con acento porteño–, "buenas tardes". Aquella cercanía espontánea nos sacó una sonrisa a todos.
Francisco –ya podemos llamarlo así– no dio inmediatamente la bendición como era costumbre. Antes hizo algo inesperado que aún me emociona recordar: pidió humildemente al pueblo que rezara por él y le diera su bendición a él, el nuevo Papa, antes de que él bendijera al pueblo. Se hizo un silencio impresionante entre la multitud; muchos inclinaron la cabeza mientras Francisco aguardaba en silencio esa oración de la gente. Fue un momento de profunda comunión y humildad: la máxima autoridad de la Iglesia pidiendo la oración del pueblo. Después de ese gesto, impartió por fin la bendición "Urbi et Orbi" (a la ciudad y al mundo).
Así comenzó el pontificado de Francisco. Eligió el nombre por San Francisco de Asís, simbolizando que quería una Iglesia pobre para los pobres, una Iglesia de paz y hermandad con toda la creación. En esos primeros días ya nos dio señales claras de su estilo: rehusó las limusinas y prefirió trasladarse en un minibús con los demás cardenales. Al día siguiente, escapándose de los guardias, fue personalmente a la residencia donde se había hospedado antes del cónclave para pagar la cuenta de su bolsillo, como cualquier huésped (¡imagínate la cara del recepcionista cuando vio entrar al Papa a liquidar la factura del hotel!). También decidió no vivir en el fastuoso Palacio Apostólico, sino en la sencilla Casa Santa Marta, una residencia comunitaria dentro del Vaticano. "Quiero estar rodeado de gente, no aislado", explicaba. Desde el primer instante rompió el molde de lo que estábamos acostumbrados a ver en un Papa.
El Papa de la misericordia y de los gestos que conmueven
Los años de Francisco como Papa estuvieron llenos de gestos simbólicos y reformas sustanciales. Su lema podría haber sido perfectamente la palabra "Misericordia". Proclamó un Año Santo de la Misericordia en 2016, invitando a todos a redescubrir el perdón y la compasión en la Iglesia. Recuerdo que repetía: "Dios nunca se cansa de perdonarnos". Su estilo directo y pastoral se vio desde el principio: apenas unos meses después de asumir, en Semana Santa de 2013, sorprendió al mundo lavando los pies a reclusos en una cárcel, entre ellos a mujeres y musulmanes. Rompía así con la tradición de realizar ese rito solo con hombres y normalmente en la basílica; Francisco lo llevó a las periferias, a los descartados, mostrando que para Cristo todos somos amados sin distinción.
Abrazó a los enfermos y a los pobres con una ternura inaudita. Hay una imagen imborrable: la de Francisco estrechando entre sus brazos a un hombre con el rostro deformado por una enfermedad de la piel. Le acarició la cabeza, lo besó en la frente, mientras el hombre lloraba en su hombro. "¡Es como si me hubiera abrazado Dios!", dijo aquel enfermo después. Y es que Francisco nos enseñó el poder del amor tangible, del contacto humano que dignifica. Otra noche, cuentan que salió de incógnito del Vaticano vestido como un cura común para repartir comida a personas sin hogar en Roma. Parece una fábula, pero altas fuentes vaticanas sugirieron que lo hacía con frecuencia: el Papa escapándose por las noches para ser simplemente el padre Jorge dando una mano al prójimo en la oscuridad.
Su mensaje central fue la cercanía, la alegría del Evangelio y el cuidado de los más necesitados. En 2013 publicó Evangelii Gaudium (La alegría del Evangelio), un documento vibrante que invitaba a una Iglesia "en salida", no encerrada en sí misma. En 2015 nos regaló Laudato Si', la primera encíclica ecológica papal, clamando por el cuidado de nuestra "casa común" la Tierra, y alertando sobre el cambio climático y la injusticia que sufren los pobres por la degradación ambiental. Ese mismo año organizó un encuentro histórico con líderes de distintas religiones para firmar compromisos ecológicos conjuntos.
Nunca tuvo miedo de abordar temas difíciles. Frente a los escándalos de abusos en la Iglesia, se reunió con víctimas, lloró con ellas y estableció comisiones para proteger a menores, buscando purificar la institución aunque a veces esas reformas avanzaran lentamente por la complejidad. En 2018 dio un paso valiente al declarar que la pena de muerte es inadmisible en cualquier caso, cambiando el catecismo para reflejarlo y pidiendo abolirla en el mundo entero. También trabajó para reformar las finanzas vaticanas y transparentar la administración, cortando de raíz viejas prácticas de corrupción interna.
Pero quizás donde más brilló fue en su capacidad de dialogar con todos. "¿Quién soy yo para juzgar?" – contestó en 2013 cuando le preguntaron sobre personas homosexuales de buena voluntad que buscan a Dios. Esa frase dio la vuelta al globo, mostrando una actitud de apertura y acogida pastoral, sin cambiar la doctrina pero poniendo el acento en la comprensión. Francisco recibió en el Vaticano a personas de otras confesiones y religiones con los brazos abiertos: rabinos judíos, imanes musulmanes, líderes budistas, todos encontraron en él a un aliado por la paz. Hizo historia al reunirse con el Patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa Rusa en 2016, un encuentro fraterno tras casi mil años de distanciamiento entre Roma y Moscú. También pidió perdón por los errores de la Iglesia: por los abusos a niños, por la persecución a indígenas durante la colonización (en Canadá en 2022 lloró con las comunidades originarias y reconoció humildemente las faltas de la Iglesia en la destrucción de sus culturas). Un Papa pidiendo perdón sin miedo: eso fue Francisco, un gigante en humildad.
Internamente, creó cardenales de todos los rincones del mundo, dándole voz en la Iglesia a regiones olvidadas. Con eso, cambió el rostro del Colegio Cardenalicio haciéndolo más universal y menos eurocéntrico. Impulsó un Sínodo por la Amazonía para escuchar a los pueblos de la selva y defender su hábitat. En cada viaje internacional, llevaba consuelo y tocaba temas sociales candentes, desde la pobreza hasta la migración. Visitó cárceles, hospitales, barrios marginales en todos lados. Prefería mil veces una parroquia o un estadio lleno de jóvenes antes que salones lujosos con dignatarios (aunque también supo ser diplomático cuando tocaba: jugó un rol clave en facilitar el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba en 2014, por ejemplo).
Su manera de vivir en el Vaticano seguía siendo sencilla: No miraba televisión (había hecho una promesa de no verla desde 1990), se mantenía informado por sus ayudantes y con la lectura. Amaba tomar mate que le regalaban los visitantes argentinos. Cada mañana temprano, celebraba misa con pequeños grupos, y luego salía a saludar uno por uno, a veces regalando un rosario o haciendo bromas. Tenía un gran sentido del humor: rezaba diariamente una oración de San Tomás Moro que pide: "Dame Señor, el buen humor", y vaya que se notaba. A menudo soltaba comentarios pícaros en las audiencias que nos arrancaban carcajadas. Pero también podía ser firme y exigir seriedad cuando correspondía. Un hombre completo: cariñoso como un abuelo, y valiente como un profeta.
Un abrazo a México: encuentro con un pueblo fiel
Quiero detenerme un momento en un capítulo especial de su pontificado: su visita a México en febrero de 2016. Para nosotros, los mexicanos, fueron días imborrables. Francisco ya había conquistado nuestros corazones desde la distancia –al fin y al cabo, hablaba nuestro idioma y compartía nuestra cultura latinoamericana–, pero tenerlo en suelo mexicano fue como recibir a un familiar querido después de mucha espera.
Desde que se anunció la gira (un 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, nada menos), el ambiente se llenó de ilusión. Llegó el 12 de febrero de 2016, bajando del avión en la Ciudad de México, y fue recibido por el entonces presidente y primera dama, pero sobre todo por la multitud jubilosa que coreaba "¡Francisco, hermano, ya eres mexicano!". Recorrió las calles en el papamóvil esa tarde ante unas 300 mil personas. Recuerdo verlo de pie, saludando, con ese gesto tan suyo de inclinar la cabeza y llevarse la mano al corazón en agradecimiento por el cariño de la gente. Esa noche, en la Nunciatura, nos regaló una frase hermosa: "No se olviden, cuando vayan a casa, de mirar a la Virgen y de recordar los rostros de las personas que queremos… y también de las que no nos quieren". En pocas palabras nos invitó a la reconciliación y a poner todo bajo la mirada tierna de María.
Durante esa visita tocó con valentía las llagas de México. En Palacio Nacional habló frente a las autoridades sobre la necesidad de combatir la corrupción que empobrece a los pueblos –y qué valiente, lo dijo justo cuando nuestro país andaba sacudido por escándalos de ese tipo–. En Ecatepec, ante más de 400 mil fieles en misa campal, nos alertó contra "negociar con el demonio" refiriéndose al narcotráfico y la violencia, y pidió orar por las víctimas de los "traficantes de muerte". En Chiapas, ante comunidades indígenas en San Cristóbal de las Casas, pidió perdón por las veces en que esas comunidades originarias fueron incomprendidas y excluidas en la sociedad. Yo vi a personas mayores tzotziles y tzeltales llorar al escuchar al Papa decir "¡Perdón, hermanos!" en español claro, reconociendo siglos de injusticia. Francisco celebró una misa en varios idiomas indígenas aquel día y al final entregó un decreto histórico autorizando el uso de lenguas indígenas en la liturgia católica. ¡Qué gesto de inclusión más significativo! Muchos dijeron: "Por fin un Papa nos comprende y nos honra".
En Morelia alentó a la juventud a no rendirse ante la seducción del crimen organizado: "Es mentira que la única forma de ser joven es entregarse a los que siembran muerte y destrucción", les dijo con energía, instándolos a tomarse de la mano de Jesús para volver a empezar cuantas veces haga falta. Y en Ciudad Juárez, en la última jornada, se acercó al drama de la migración: celebró misa junto a la frontera con Estados Unidos, y desde allí clamó: "No podemos negar la crisis humanitaria de tantas personas migrantes. Esta tragedia que se mide en números, nosotros queremos medirla en nombres, en historias, en familias". Recuerdo que al finalizar esa misa, se acercó a una gran cruz fronteriza y oró en silencio, luego soltó al viento unos globos blancos, en memoria de los migrantes fallecidos en el intento de buscar una vida mejor. No hubo corazón mexicano que no se encogiera ante esa escena.
Francisco se fue de México el 17 de febrero, pero antes de partir nos dejó un mensaje de despedida lleno de cariño: "Me he sentido muy acogido, envuelto por el cariño y la fiesta de esta gran familia mexicana… Les llevo en el corazón, y le pido a la Virgen de Guadalupe que nunca deje de cuidar de ustedes". Dijo que no nos decía adiós sino "hasta pronto, hasta siempre". En el aeropuerto de Ciudad Juárez, antes de subir al avión, se le vio mirar una última vez hacia la multitud y hacia el horizonte de nuestra tierra, como guardando la imagen. Muchos sentimos que se le escapaba una lágrima, y es que a Francisco se le quedó una parte de su corazón en México, y a nosotros nos dejó el suyo. Después supe que, ya de regreso en Roma esa noche, lo primero que hizo fue ir a la Basílica de Santa María la Mayor a llevarle un ramo de flores a la Virgen Salus Populi Romani en agradecimiento por el viaje. Así era él: ponía todos sus grandes momentos a los pies de la Virgen.
El último adiós: muerte, homenajes y legado de Francisco
Los años pasaron y Francisco siguió activo hasta el final, aunque ya viejecito y con la salud algo frágil. En sus últimos meses, su caminar se hizo más lento y a veces necesitó una silla de ruedas debido a dolores en la rodilla. Aun así, no dejó de sonreír ni de recibir gente. El mundo entero presentía que, a sus 88 años, el abuelito Papa podía pronto partir a la Casa del Padre. Aun así, su muerte nos tomó por sorpresa este 21 de abril de 2025, un Lunes de Pascua. Apenas un día antes lo habíamos visto asomarse brevemente en la ventana para la bendición de Pascua, con voz suave pero firme pidiendo paz para los pueblos en conflicto. Parecía algo cansado, pero nadie imaginó que sería su última aparición pública. Aquella noche sufrió un derrame cerebral fulminante mientras descansaba en su habitación de Casa Santa Marta. Partió de este mundo mientras dormía, dicen, como un justo, sin agonía prolongada. El Vaticano anunció la triste noticia al amanecer: Francisco había fallecido tranquilamente, acompañado de sus más cercanos colaboradores y habiendo recibido los últimos sacramentos. El mundo se detuvo un instante: nos quedamos huérfanos de pastor.
Lo que siguió fueron días de inmenso tributo. La Basílica de San Pedro abrió sus puertas para velar al Papa del pueblo. Nunca olvidaré las imágenes de filas interminables de personas de todos los rincones, esperando horas para dar un último adiós ante su féretro sencillo de madera, exactamente como él lo quiso (rehusó cualquier ostentación; incluso había dejado escrito que deseaba un entierro humilde). Vi pasar ancianas romanas con rosarios, inmigrantes africanos con sus bebés en brazos, jóvenes con mochilas, sacerdotes y monjas llorando, jefes de Estado y personas sin hogar hombro a hombro… Todos unidos por el cariño y la gratitud a Francisco. Porque cada cual sentía que él, de alguna manera, le había hablado directamente al corazón durante su vida.
Hoy, 26 de abril de 2025, culminó el rito de despedida con la célebre ceremonia de sepelio en la Plaza de San Pedro. Fue un evento agridulce: triste por la pérdida, pero lleno de agradecimiento y fe en la resurrección que él tanto predicó. Presidió la misa funeraria el cardenal decano, rodeado de cardenales de rojo, delegaciones del mundo entero y sencillos fieles con flores en mano. En medio de cantos solemnes, el Evangelio recordó las palabras de Jesús a Pedro: "Apacienta mis ovejas", que Francisco cumplió con creces. La homilía la dedicaron a repasar su legado: destacaron su incansable defensa de los pobres, su valentía al reformar la Iglesia, su mano tendida al que sufría. Más de uno comentaba que Francisco "olía a oveja", citando su propia exhortación a los pastores a impregnarse del olor de su grey: él mismo se impregnó del olor del pueblo, de nuestras alegrías y dolores.
Cuando llegó el momento de la despedida final, sonó el himno del Te Deum y se elevó una oración inmensa. El féretro, sencillo y adornado solo con el escudo papal y un ramo de lirios blancos, fue cargado por doce hombres hasta su lugar de descanso. Según su voluntad, no lo sepultarán en las criptas vaticanas habituales de los Papas, sino que será llevado a la Basílica de Santa María la Mayor. Allí, en la casa de su amada Virgen, reposarán sus restos bajo una lápida modesta. Cumple así su deseo: "Quiero que mi tumba esté cerca de la Salus Populi Romani", había dicho, en honor a María, salvación de su pueblo.
Al terminar la ceremonia, las campanas repicaron con fuerza. Pero más fuerte repicó el aplauso espontáneo de la multitud. Largo, sentido, atronador. Era el aplauso de agradecimiento por un hombre que se vació a sí mismo por los demás. Muchos lloraban, otros elevaban pañuelos blancos gritando: "¡Gracias, Francisco!". En Buenos Aires, escuché que la gente se congregó en la catedral para seguir la misa por pantallas gigantes, y al final cantaron "Santa María del Camino" entre lágrimas, despidiendo a su padre Bergoglio. En Filipinas, en Congo, en Irlanda, en Brasil… en tantos lugares del planeta, se celebraron misas y vigilias simultáneas. Realmente el mundo entero sintió como propia la partida de este Papa.
Querido lector, mientras conversamos de todo esto, no puedo evitar sentir una mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza, porque despedimos a un líder espiritual irrepetible, un hombre que, con su calor humano, hizo que miles volvieran a acercarse a la fe o al menos a creer en la bondad. Esperanza, porque su legado sigue vivo. Francisco nos deja un ejemplo luminoso: el de "hacer lío" (como les dijo a los jóvenes en una ocasión, instándolos a sacudir las cosas para cambiar el mundo) pero hacerlo por amor; el de construir puentes y no muros; el de buscar a la oveja perdida hasta encontrarla; el de cuidar la creación divina; el de ser valientes y humildes a la vez.
Cierro esta plática dominical imaginando a Francisco llegando al Cielo. Me lo figuro así: con su andar pausado, tocando la puerta del Paraíso. Abre San Pedro y exclama: "¡¿Che, Jorge, ya por acá?!". Y él, con esa sonrisa pícara y bonachona, responde: "¿Y quién soy yo para quedarme afuera?". Entonces la Trinidad entera y la Virgen María lo reciben con un abrazo eterno, y Jesús, el Buen Pastor, le dice: "Ven, siervo bueno y fiel… apacentaste mis ovejas, ahora entra en el gozo de tu Señor".
Hasta siempre, querido Papa Francisco. Gracias por enseñarnos con tu vida que la verdadera grandeza está en la humildad y el servicio. Nos dejas el corazón lleno de gratitud y una misión: continuar el camino de amor y misericordia que trazaste. Aquí, entre nosotros, tu risa y tus palabras seguirán susurrándonos al oído, animándonos a ser mejores, a tener fe y a nunca perder la esperanza.
Descansa en paz, Pastor humilde, misionero de la alegría. Te extrañaremos, pero como nos pediste tantas veces, seguiremos rezando por ti y tú, desde el cielo, ¡no dejes de rezar por nosotros!
(By operación W).

El Fidesseg y la élite empresarial:
cuando se acaba el privilegio, empieza
la rebelión




El nudo de la discordia: dinero público en manos privadas
En Guanajuato, una verdad se ha vuelto incómoda para ciertos grupos empresariales: el dinero público no es de ellos. No lo administran, no lo distribuyen, no lo asignan a su antojo. Y cuando un gobierno, como el que hoy encabeza Libia Dennise García Muñoz Ledo, decide poner orden en ese desorden, brotan las resistencias, las amenazas legales, y hasta la victimización mediática. Así sucede con el Fidesseg.
El Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras sociales y de seguridad fue creado con buenos propósitos, pero con malas reglas. Desde su concepción, se delegó su operación a organismos empresariales que actuaban como si se tratara de recursos propios. Se otorgaban, auditaban y evaluaban proyectos bajo su criterio, con opacidad, sin una verdadera representación del conjunto de la sociedad civil. Lo que debió ser un instrumento de impulso al bienestar, se convirtió en una caja de poder.
Los nuevos vientos del cambio: Libia rompe el molde
La llegada de una nueva administración trajo consigo una decisión firme: extinguir el Fidesseg tal y como venía funcionando, y sustituirlo por un programa con reglas claras, sin intermediarios, con control estatal directo. “Tocando Corazones” no es sólo un nombre emotivo; es la manifestación de una intención: que el gobierno vuelva a ser el puente entre las necesidades sociales y los recursos públicos, sin filtros empresariales de por medio.
El berrinche fue inmediato. Se multiplicaron los amparos, se presionó a jueces, se declararon agraviados los mismos que antes manejaban 27 millones de pesos anuales en gestión y evaluación de proyectos sin responder a nadie. Se presentaron como víctimas, pero eran beneficiarios de un modelo que nunca debió existir. ¿Por qué tanto miedo a dejar de ser intermediarios? ¿Qué es lo que no quieren que se vea al abrir la caja?
Las organizaciones sociales, el pretexto preferido
Ahora los mismos grupos empresariales que antes decidían quién sí y quién no, hoy dicen defender a las asociaciones civiles. Pero esas asociaciones, las verdaderas, las que trabajan en campo, las que se baten entre necesidades y carencias, están siendo utilizadas como escudo. Se dice que el gobierno las dejó sin recursos, cuando la realidad es que los recursos están, pero los han atado con litigios.
Ciento cuatro organizaciones ya se agruparon y exigieron claridad. La quieren del gobierno, sí, pero también de los empresarios que se aferran a seguir siendo el filtro de entrada. La analogía es dolorosa pero certera: es como si papá y mamá se pelearan por la custodia del dinero, y los hijos quedaran hambrientos. El problema es que aquí, los que reclaman ser papá y mamá no son familia: son administradores de una riqueza que nunca fue suya.
Jueces y decretos: el enredo jurídico que nadie entiende (o que no quieren que entendamos)
Los tribunales han emitido resoluciones distintas, incluso contradictorias. Uno ordena reactivar el comité técnico del Fidesseg, otro ordena suspenderlo. En ese vaivén, los empresarios interpretan lo que les conviene: que el fideicomiso debe seguir operando "como antes", como si ese "antes" fuera modelo de transparencia. Acusan que el decreto del 1 de abril para modificar las reglas del fideicomiso violenta el amparo, cuando la verdad es que ese decreto busca corregir los vacíos que permitieron tantos privilegios.
Mientras tanto, el gobierno estatal acata, respeta y ajusta, a pesar de que todo el proceso se ha vuelto una trampa de tiempos muertos. Rosario Corona Amador, desde la Secretaría del Nuevo Comienzo, ha hecho lo posible por no violentar ninguna orden judicial, y a la vez, no detener la operación. Pero cuando los jueces dictan resoluciones opuestas, el camino se hace imposible.
No se trata de controlar, se trata de ordenar
Lo que está en juego no es el control por capricho, sino el principio de soberanía institucional sobre los recursos del pueblo. Nadie cuestiona que las organizaciones sociales merecen apoyo; lo que se cuestiona es que dicho apoyo pase por manos que no rinden cuentas al erario.
Se debe auditar, evaluar y fiscalizar con criterios del servicio público, no del círculo empresarial que impone su agenda y calla lo que no le conviene.
El gobierno ha ofrecido diálogo, pero no sumisión. Ha expresado voluntad política, pero no claudicación.
Un nuevo modelo o el regreso al abuso
La reestructuración del Fidesseg es el comienzo de algo más grande: la construcción de un nuevo pacto social en Guanajuato donde los recursos no sean negociados en oficinas de elite. Que los proyectos se evalúen con base en impacto, no en relaciones.
Esta crisis tiene una solución simple, si hay decencia. El dinero está; la voluntad está; lo que falta es soltar el control. En una mesa de media hora podría resolverse todo, pero no mientras esa mesa se use para imponer condiciones.
Una advertencia necesaria: el futuro se fiscaliza
El manejo de recursos públicos debe ser escrutado con lupa. Y si en la operación pasada del Fidesseg hubo privilegios, exclusiones o irregularidades, deberá saberse. No por venganza, sino por justicia.
No más fideicomisos que funcionan como clubes privados. No más voceros del interés social que se benefician del presupuesto sin dar cuentas.
Si los empresarios quieren ayudar, que lo hagan sin pedir el control. Si el gobierno ha cometido errores, que los corrija, pero no que renuncie a gobernar.
No es valentía, es congruencia
Lo que está haciendo la gobernadora Libia Dennise no es un acto de rebeldía, es un ejercicio de congruencia institucional. No cede al chantaje de quienes quieren mantener el control de lo que no les pertenece.
Esta no es una cruzada contra los empresarios. Es una batalla por devolverle al gobierno su papel como garante del interés común. Quien se sienta agraviado, que lo demuestre con pruebas, no con berrinches ni ruedas de prensa.
Guanajuato merece una nueva forma de hacer política social. Y esta es la oportunidad de oro para lograrlo.
(By operación W).

Vivo Sin Vivir En Mi
De: Santa Teresa de Ávila
“Vivo sin vivir en mí” Vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero, que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí después que muero de amor; porque vivo en el Señor, que me quiso para sí; cuando el corazón le di puse en él este letrero: que muero porque no muero. Esta divina prisión del amor con que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo, y libre mi corazón; y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. ¡Ay, qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida! Sólo esperar la salida me causa dolor tan fiero, que muero porque no muero. ¡Ay, qué vida tan amarga do no se goza el Señor! Porque si es dulce el amor, no lo es la esperanza larga. Quíteme Dios esta carga, más pesada que el acero, que muero porque no muero. Sólo con la confianza vivo de que he de morir, porque muriendo, el vivir me asegura mi esperanza. Muerte do el vivir se alcanza, no te tardes, que te espero, que muero porque no muero. Mira que el amor es fuerte, vida, no me seas molesta; mira que sólo te resta, para ganarte, perderte. Venga ya la dulce muerte, el morir venga ligero, que muero porque no muero. Aquella vida de arriba es la vida verdadera; hasta que esta vida muera, no se goza estando viva. Muerte, no me seas esquiva; viva muriendo primero, que muero porque no muero. Vida, ¿qué puedo yo darle a mi Dios, que vive en mí, si no es el perderte a ti para mejor a Él gozarle? Quiero muriendo alcanzarle, pues tanto a mi Amado quiero, que muero porque no muero.



Si quieres escucharlo en la voz de Blanca Cajales
Nota: Vivo sin vivir en mí: el clamor del alma que arde por Dios
Hay poemas que no fueron escritos con tinta, sino con fuego. Que no se leen… se sienten, se habitan, se rezan. “Vivo sin vivir en mí”, de Santa Teresa de Ávila no es solo un texto; es un eco desgarrador de lo divino en lo humano, una súplica de quien ha probado el amor de Dios y ya no puede resignarse a menos.
Santa Teresa no escribe desde la calma, sino desde la herida luminosa de quien se ha encontrado con el cielo y ha tenido que volver. Su poema es una contradicción que duele: vivir sin estar viva, porque el alma ya no se pertenece, porque ha sido seducida por lo eterno y lo terreno se ha vuelto cárcel. No hay quietud en estos versos, hay urgencia: la de quien ama a Dios con una intensidad tan real que el mundo ya le queda chico.
“Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero”. No es un juego de palabras. Es un grito desde lo profundo. Es el corazón clamando por romper el velo del cuerpo y unirse, al fin, con su Creador. Es el testimonio ardiente de una mujer que no quiso la tibieza de una vida religiosa de rutina, sino que se atrevió a amar con radicalidad, a desear la muerte no como huida, sino como puerta al encuentro total.
En cada verso, Teresa desnuda su alma. No se conforma con creer, quiere estar. No le basta orar, quiere fundirse. Y esa ansia se transforma en belleza poética, en una mezcla de ternura y desgarro que sigue estremeciendo cinco siglos después.
Este poema, escrito en los albores del siglo XVI, sigue vivo porque está hecho de lo eterno. Porque habla de una sed que no pasa, de un anhelo que todo ser humano ha sentido alguna vez: ese deseo de volver a casa, de fundirse con lo que nos trasciende, de dejar de cargar el cuerpo como una jaula y volar hacia la libertad del espíritu.
No hay dolor en su muerte anhelada, hay gozo escondido. Hay confianza. Hay una certeza que no nace del dogma, sino de la experiencia vivida en carne y alma. Santa Teresa no predica, confiesa con amor.
“Vivo sin vivir en mí” es una joya de la literatura mística, sí. Pero sobre todo es un testimonio vivo de lo que ocurre cuando el amor de Dios no se convierte en consuelo, sino en fuego que consume, transforma y eleva. Es la poesía de quien no quiere una fe cómoda, sino una que lo dé todo, incluso la vida.
Y así, cada vez que alguien pronuncia ese verso tan suyo, tan nuestro, algo se enciende en el alma: “Muero porque no muero…” Y entonces, por un instante, también nosotros comprendemos lo que es vivir sin vivir en uno mismo.
(ByNotas de Libertad).

Esta semana, el alma se untó salsa y el corazón se fue ahogado, pero de gusto
Hay viajes que nacen del antojo y terminan en revelación. Porque a veces no se necesita brújula ni mapa: basta con tener hambre… de sabor, de historia, de lo que solo una torta bien hecha puede decir sin hablar.
Esta semana, la gira del tragón se fue a donde las calles huelen a orégano, a bolillo remojado, a salsa hirviendo: Guadalajara, la tierra prometida de las tortas ahogadas. Pero no fuimos con prisa ni con protocolo. Fuimos con el apetito encendido, con los sentidos despiertos y con el respeto que se le debe a una tradición que no se cocina… se honra.
Y lo que encontramos fue más que comida: fue identidad. Fueron relatos entre mordidas, sazones con apellido, y salsas que no se explican con ingredientes, sino con memorias. Hay lugares que no sirven tortas: sirven cariño, picante y pertenencia. Lugares como Chile Adentro, donde la salsa te habla suave antes de explotar. O El Registro, donde la historia chorrea como el jugo del birote recién sumergido.
Descubrimos las legendarias tortas del Profe Giménez, donde cada bocado parece aprobado por el mismísimo paladar tapatío. Llegamos a las de Popeye, allá afuera del Estadio Jalisco los días de juego, cuando la afición se alimenta de goles y de salsa; y el resto de la semana, en su local tradicional, donde el sabor no se toma descansos. Y por supuesto, hicimos parada en La Bicicleta de la Salsa Cruda, ya no solo un mito callejero, sino un lugar establecido que sigue teniendo alma de leyenda. Ahí, la salsa no se sirve: se declara.
Y como el viaje también es reencuentro con lo sabroso fuera del mapa turístico, nos desviamos a Tlaquepaque para conocer Tortas y Tostadas El Compadre. Ahí no hay ahogadas, pero sí tostadas y tortas que valen cada bocado. Y ya de regreso, una parada que nunca falla: San Juan de los Lagos. En Lonchería Magaña no hay birote nadando en salsa, pero sí hay taquitos dorados, tostadas y tortas que saben a casa.
Porque así es esta entrega de Rincones y Sabores. Una ruta sudada, picosa, llena de vida. Una travesía que no busca lo gourmet, sino lo genuino. Que no se detiene por miedo al chile, sino que lo abraza con valentía.
Esta semana no se come: se devora. Se celebra. Se rinde culto a la torta como se debe: con las manos, con la boca y con el alma.
Pásele. Que lo que viene está caliente, jugoso… y lleno de historias.
(By Notas de Libertad).
Chile Adentro: Donde el ahogo se convierte en arte
Un templo para la tradición tapatía




Hay lugares donde uno va a comer, otros donde uno va a entender, Chile adentro en Guadalajara, es de esos últimos. Porque no solo se trata de una torta ahogada: se trata de una declaración. De un manifiesto que se sirve en plato hondo y se pronuncia entre mordidas. En este lugar, cada elemento tiene voz propia: el birote no solo es pan, es estructura emocional; la salsa no solo es picante, es un lenguaje. Y el cerdo, bien cocido, es más que carne: es identidad.
El espacio que honra la esencia
"Chile Adentro" no es un restaurante de lujo ni una fonda convencional: es un puesto fijo con mesitas, sencillo y honesto, donde el sabor manda. Ubicado en Guadalajara, le basta con lo esencial: sabor profundo, respeto por la receta, y un entendimiento casi espiritual del platillo que representa a Jalisco en todo su esplendor. Aquí, el antojo no se atiende: se honra. Y esa es la primera lección que uno aprende cuando se sienta.
Desde la banqueta, el aroma lo dice todo
Desde que uno llega, el ambiente tiene algo de ceremonia. No hay gritos, no hay prisas. Hay olor a orégano fresco, a chile recién molido, a cocción lenta. Y también hay una calma que no se compra: se hereda. Porque en "Chile Adentro" las cosas se hacen como se deben hacer, sin atajos ni recetas fáciles.
El secreto está en la salsa (y en tu decisión)
En "Chile Adentro", el picor lo pones tú. Sobre la mesa hay tres botellas listas para que cada quien construya su propio ahogo: la tradicional, espesa y con carácter; la de chiltepín, con su estallido fugaz y sabroso; y la de habanero, intensa y directa. No arden por arder: dialogan con el paladar, exigen respeto, marcan territorio.
El birote: un pan con dignidad
El birote, verdadero protagonista del ritual, no es cualquier pan. Es un pan que se parte con decisión, que se deja sumergir sin rendirse, que aguanta la inmersión sin perder la dignidad. Es el lienzo sobre el cual se escribe esta obra picosa. Y dentro, el cerdo hecho carnitas, está cocido con paciencia, con ajo, con clavo, con la alquimia que solo se logra cuando se cocina para alguien que se quiere.
Un menú que te abraza por dentro
Aunque la estrella absoluta es la torta ahogada, el menú de "Chile Adentro" ofrece mucho más. Mini tortas para quienes prefieren porciones ligeras pero con toda la intensidad del sabor; tacos blandos que se derriten con cada mordida; y taquitos de frijol, papa y requesón que son una caricia para el alma. También hay lonches de chicharrón guisado de la Ramos y, los fines de semana, tortas de camarón que pueden servirse con aguacate si así se desea.
Sin modas, sin disfraces
Aquí no hay intento de reinvención absurda, no hay aguacates puestos por moda ni salsas fusion que no saben a nada. La tradición es una bandera y se ondea con orgullo. Y aunque hay modernidad, no hay traición al origen. La convicción de servir algo real se siente en cada bocado.
Una experiencia que se queda contigo
Las mesas, sencillas. La atención, cálida. La limpieza, impecable. Todo habla de una coherencia rara: esa que ocurre cuando se cocina como se vive, sin engaños. Uno podría ir solo por la torta, pero sale con una lección de honestidad culinaria. Cada elemento tiene un papel, una razón, un equilibrio.
¿Dónde está?
"Chile Adentro" se encuentra en Calle Francia 1933, Colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco. Opera de martes a domingo, de 9:00 a 15:30 horas. También puedes pedir desde Rappi y disfrutarlo en casa.
Una última mordida de verdad
Vaya a "Chile Adentro". Pero vaya con hambre de más que comida. Porque aquí, lo que se sirve no solo llena el estómago. Llega hasta el alma, y se queda allí, como una buena historia que no se olvida jamás.
(By La Gira del Tragón).

Domingo 20 al 26 de abril
Cada día es un umbral.
Un cruce entre lo invisible y lo vivido. Entre lo que fuimos y lo que aún estamos llamados a ser.
El calendario no solo marca el paso del tiempo… lo llena de sentido.
Aquí, los santos no son figuras lejanas, sino compañeros de camino. Las efemérides no son fechas frías, sino brasas que aún arden en la memoria colectiva. Y cada jornada —con su peso, su luz, su historia— nos invita a detenernos, mirar adentro y continuar.
Esta entrega de Los Ecos del Calendario es un recorrido por los días que nos tocan no solo en la agenda, sino en la conciencia.
Que sea un viaje de memoria y de impulso. De recuerdo… y de propósito.
Santoral del día
• San Felipe y Santiago el Menor, apóstoles (†siglo I): Discípulos de Jesús, testigos de la Resurrección.
• Santa Teodosia de Constantinopla (†730): Mártir que defendió el culto de las imágenes sagradas.
• San Alejandro I, Papa (†115): Papa de los primeros siglos de la Iglesia.
• Beato Ladislao de Gielniow (†1505): Franciscano polaco, predicador y místico.
• Santa Ansfrida de Utrecht (†c. 1010): Fundadora de monasterios en los Países Bajos.
Efemérides de hoy
• 1494 – Cristóbal Colón descubre la isla de Jamaica.
• 1803 – Se vende la Luisiana a Estados Unidos (Compra de Luisiana).
• 1937 – Margaret Mitchell gana el Pulitzer por Lo que el viento se llevó.
Día Internacional
• Día Mundial de la Libertad de Prensa: Defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información.
Reflexión del día
La luz de la Pascua nos invita a mirar el mundo con los ojos de la esperanza, sabiendo que ninguna oscuridad es definitiva cuando el amor de Dios nos guía.
Pregunta al lector
¿Qué mirada nueva puedes ofrecer hoy a las situaciones difíciles que enfrentas?





Música para recordar el ayer
La emoción hecha canto: Crónica de Mocedades



Crónica de un grupo que le cantó al alma hispana durante cinco décadas
Cuando la armonía se volvió himno
Hay canciones que uno no canta, sino respira. Canciones que, con apenas unas notas, traen consigo el olor de un patio antiguo, la risa de un padre joven, o el silencio de un amor que se fue. Mocedades no es un grupo musical: es un puente directo a la emoción, una sinfonía de voces que supieron decir lo que tantos sentíamos y no sabíamos cómo nombrar.
Nacidos en Bilbao en los años 60, los integrantes originales —con las hermanas Uranga como núcleo— comenzaron cantando por el gusto de armonizar entre sí. No sabían entonces que estaban forjando un sonido único, una estética vocal que marcaría a generaciones enteras de oyentes dentro y fuera de España.
De "Voces y Guitarras" a la leyenda
Antes de llamarse Mocedades, se hacían llamar “Voces y Guitarras”. El nombre era una descripción modesta, casi tímida, de lo que realmente eran: una constelación vocal. Fue con la llegada del productor Juan Carlos Calderón cuando se dio el bautismo formal del grupo, y con él, el salto hacia la historia.
No tardaron en hacerse oír. Pero fue en 1973 cuando su destino cambió para siempre. Con la canción “Eres tú”, representaron a España en el Festival de Eurovisión y conquistaron al mundo. No ganaron el certamen, pero ganaron algo más valioso: el corazón de millones. El tema cruzó océanos, se coló en las listas estadounidenses —algo casi inédito para un grupo hispano— y se convirtió en un himno del amor universal.
Mocedades, esa forma de sentir
El fenómeno Mocedades no se explica solo con cifras o premios. Se explica con lo que provoca. No eran estrellas pop que apostaran por coreografías ni por la moda del momento. Su apuesta era otra: el alma. La música de Mocedades llega con una honestidad que abruma. Se siente en los ojos cerrados de quien canta “Amor de hombre", en la pausa del que escucha “La otra España", en el escalofrío compartido al sonar “Tómame o déjame".
Cada tema era una historia, y cada historia, un espejo. En un tiempo donde los arreglos electrónicos comenzaban a tomar el control del mercado, ellos resistieron desde la armonía coral, la ternura en la melodía, la claridad de las letras.
Un grupo que nunca fue uno solo
Mocedades es también la historia de un fenómeno coral con múltiples rostros. A lo largo de su existencia han pasado por el grupo más de treinta voces, y aunque muchos de sus integrantes han cambiado, su esencia ha perdurado como una llama que no se extingue, solo se transforma.
Con los años, algunos miembros fundadores tomaron rumbos paralelos. En 1993, Amaya Uranga, voz emblemática, decidió formar *El Consorcio*, junto con otros compañeros de la etapa dorada de Mocedades. Lejos de ser una ruptura amarga, fue como el florecimiento de una rama hermana, distinta pero con la misma savia emocional.
Mientras tanto, Mocedades siguió su camino, con nuevas voces que supieron respetar la raíz sin negarse a evolucionar.
El peso hermoso de un nombre
Hoy, a más de medio siglo de distancia, decir Mocedades es decir elegancia musical. Es recordar que hubo una época en la que el amor se cantaba a varias voces, donde la música no necesitaba gritar para hacerse oír. Sus conciertos, su vigencia, su impacto emocional siguen tocando fibras incluso en jóvenes que no los vivieron en su apogeo.
En 2024, el grupo fue homenajeado por su trayectoria con nuevos reconocimientos, pero la verdadera gloria de Mocedades está más allá de los trofeos: está en ese silencio que se hace en una sala cuando suena una de sus canciones. Está en los labios que aún susurran “Eres tú, como el agua de mi fuente” con la misma emoción que hace 50 años.
Mientras haya quien los escuche
Mocedades no ha terminado. Tal vez no lo hará nunca, porque su música ya no depende de la radio ni de las giras. Vive en la memoria colectiva, en las bodas donde suena “Dónde estás corazón”, en los reencuentros que se sellan con un “Quien te cantará”, en la nostalgia serena que solo provocan los grandes.
Quizás el secreto fue que nunca cantaron para sonar, sino para quedarse. Y vaya que lo lograron. Mocedades se quedó. Para siempre.
(By Notas de Libertad).
Tómame o Déjame
Eres Tú
¿Quien Te Cantará?
La elegancia que acaricia el alma: Crónica de Franck Pourcel y su orquesta



Crónica de una batuta que supo traducir el alma en sonido
Una infancia afinada en el sur de Francia
No todos los directores nacen entre aplausos. Algunos nacen en el silencio modesto de una casa con violín. Así comenzó la historia de Franck Pourcel, en Marsella, en 1913. A los seis años ya sostenía el arco con una seguridad impropia de un niño. Su padre, también músico, le abrió las puertas del pentagrama antes que las de la escuela. Fue alumno del Conservatorio de Marsella y luego del de París, donde pulió lo que ya era natural: su sensibilidad musical.
Pero la vocación de Pourcel no era la del músico de salón ni del concertista estático. Le atraían tanto los valses vieneses como el jazz que crecía en los clubes, y su oído estaba sediento de formas nuevas de interpretación. Lo suyo no era el virtuosismo aislado, sino la comunión de sonidos, la orquesta como un organismo viviente.
De los clubes al mundo: un estilo que no se explicaba, se sentía
En los años 30 y 40, Franck Pourcel comenzó a dirigir pequeñas orquestas, explorando géneros diversos. El destino le tenía guardado un regalo en forma de fusión: la música popular y la sinfónica podían convivir, si alguien sabía cómo contarlas al mismo tiempo. Ese alguien fue él.
En 1952 lanzó su primera grabación internacional con “Blue Tango” y “Limelight”. No era solo música de fondo; era música que sugería imágenes, que hablaba sin letra. El público, acostumbrado al golpe seco de la radio o a las bandas de swing, descubrió en Pourcel una forma nueva de emoción sonora.
Amour, Danse et Violons: una serie para la eternidad
Si hubo una firma musical de Pourcel, fue la serie “Amour, Danse et Violons”. Con más de treinta volúmenes grabados a lo largo de varias décadas, estas piezas se volvieron el idioma secreto de quienes sabían escuchar con el alma.
No había canción que no pudiera reinventar con violines, chelos y arpas. “Only You”, “Yesterday”, “La Vie en Rose”, “Strangers in the Night”… todas pasaron por su batuta y salieron vestidas de gala. No las desfiguraba, las elevaba. Cada arreglo era una pintura delicada donde se respetaba la esencia, pero se enriquecía el entorno.
La orquesta de Franck Pourcel no acompañaba la melodía: la acariciaba. Las cuerdas no competían, tejían. Los silencios eran tan importantes como las notas. Y el resultado era hipnótico.
Más que director: un narrador de emociones
Pourcel no hablaba en entrevistas como estrella, sino como artesano. Sabía que lo suyo era un oficio fino. Aunque vendió millones de discos, nunca buscó el espectáculo vacío. Su lugar era el estudio, la partitura, los ensayos infinitos hasta encontrar el equilibrio perfecto entre emoción y precisión.
Dirigió a la orquesta nacional de la radio francesa y colaboró con decenas de artistas de renombre. Pero su sello era inconfundible: elegancia, ternura, profundidad. Escuchar su música era como volver a casa sin saber que te habías ido.
Sus conciertos eran una ceremonia sin alarde. No necesitaba juegos de luces ni escenografías. Le bastaba levantar su batuta para que el mundo bajara el volumen de sus ruidos y se dejara llevar por los violines.
La herencia intangible de una orquesta inolvidable
A lo largo de su carrera, Franck Pourcel grabó más de 250 álbumes y arregló más de 3,000 piezas musicales. Tradujo la emoción de cada época y la hizo universal. En una era donde todo era velocidad y revolución, él se atrevió a susurrar, y lo escucharon.
Murió en 2000, pero su música no ha cesado de sonar. Su legado no está solo en sus discos, sino en la manera en que enseñó a sentir. Fue maestro de la sutileza, arquitecto de la nostalgia, jardinero de la belleza sonora.
Hoy, generaciones que nunca lo vieron dirigir, siguen buscando sus interpretaciones para refugiarse del ruido del mundo. Porque hay días en los que solo Pourcel entiende lo que sentimos sin saber decir.
El lenguaje que no necesita palabras
En tiempos donde todo grita, Pourcel sigue susurrando. Su orquesta fue un oasis, un suspiro, un abrazo musical. Cuando los arreglos se convierten en lenguaje, cuando los instrumentos se hacen alma, entonces hablamos de lo que él logró.
No fue solo un director. Fue un traductor de lo invisible. Con él, la música no se escuchaba: se vivía. Y por eso, mientras exista alguien que necesite recordar sin dolor, amar sin miedo, o simplemente detenerse a sentir… la orquesta de Franck Pourcel seguirá tocando.
(By Notas de Libertad).
Concorde
Without You
Nabucco

“Los Genios”
Autor: Jaime Bayly
Reseña:
Bayly, el puñetazo invisible y la amistad que sangró en silencio



Sin heridas, pero con cicatrices
Hay novelas que nacen del deseo de contar una historia, y otras que surgen del temblor de una pregunta sin respuesta. Los Genios es de estas últimas. ¿Por qué un amigo golpea a otro en plena celebración? ¿Qué puede romper una hermandad construida a fuerza de páginas, cafés parisinos, militancia latinoamericana y respeto mutuo? Jaime Bayly parte de ese misterio —el golpe de Mario Vargas Llosa a Gabriel García Márquez en 1976— y nos ofrece algo más que una hipótesis: una novela vibrante, provocadora, escrita con cuchillo de bisturí, pero también con tinta de melancolía.
Dos hombres, dos mundos, dos destinos cruzados
Vargas Llosa y García Márquez no fueron solo amigos. Fueron espejos, pares, cómplices. Durante más de una década, compartieron no solo el escenario literario, sino una visión apasionada del oficio de escribir. Uno, cerebral, obsesionado con el orden, la estructura, la claridad ideológica. El otro, instintivo, encantador, mágico hasta en los silencios. Vargas Llosa admiraba a Gabo. Y Gabo, a Mario. Ambos se reconocían como lo que eran: genios.
Pero la historia de los genios no suele terminar con aplausos. A veces, se apaga con un golpe seco. Uno que nadie vio venir. O que todos esperaban en secreto.
Bayly, el intruso necesario
Jaime Bayly no era parte del círculo íntimo de estos dos monstruos de la lengua. Pero quizás eso lo hizo el narrador perfecto. Desde fuera, pero con la sensibilidad de quien ha vivido en la trinchera de la fama, de la política, del escándalo y de las letras, Bayly se mete hasta la cocina de esta amistad rota. No con ánimo de juzgar, sino con el propósito de entender lo que nadie se atrevió a contar.
El resultado es una novela que oscila entre la biografía imaginada, el ensayo emocional y la ficción con tintes documentales. Bayly se toma licencias, sí. Pero lo hace con la honestidad del narrador que no pretende contar “la verdad”, sino explorar lo que pudo haber sido verdad en un rincón del alma de los involucrados.
Un retrato feroz y humano
Mario Vargas Llosa aparece en estas páginas como un hombre devorado por sus pasiones. Un esposo herido. Un intelectual que evoluciona —o cambia de piel— de la izquierda revolucionaria al liberalismo puro. Un padre que carga con la estructura del deber. Bayly lo retrata con dureza, pero también con respeto. Lo muestra vulnerable, desconcertado por su propia transformación, dividido entre el honor y la furia.
Gabriel García Márquez, en cambio, se dibuja con los colores de la simpatía. Encantador, seductor, incapaz de dejar de sonreír incluso cuando todo se tambalea. Bayly lo admira, pero también lo desnuda: lo muestra hábil, controlador de su imagen pública, fiel a sus principios pero ambiguo con sus afectos. Un hombre cuya risa puede encubrir el mayor de los secretos.
El golpe como símbolo
El puñetazo es real. Está documentado. Fue público. Pero en esta novela se vuelve metáfora de algo mucho más profundo: la imposibilidad de conciliar dos visiones del mundo. Dos maneras de amar. Dos formas de entender el poder, la política, el compromiso y la escritura.
Bayly no pretende explicar el golpe. Lo eleva. Lo convierte en un hecho fundacional, como el asesinato de Abel por parte de Caín. Solo que aquí no hay buenos ni malos. Hay dos genios enfrentados, cada uno con sus heridas, sus dudas y su forma de lidiar con la traición —real o imaginada—.
Entre la fidelidad y la ficción
Lo fascinante de Los Genios es que no se lee como una biografía ni como una reconstrucción periodística. Es una novela. Y como tal, se permite jugar con los diálogos, con las emociones, con los silencios. Bayly no necesita pruebas. Le basta con la intuición narrativa para construir escenas verosímiles, dramáticas, humanas. Y lo logra.
La novela no cae en el morbo fácil. Al contrario: huye del escándalo para adentrarse en la intimidad. ¿Qué sentía Vargas Llosa antes del golpe? ¿Qué pensó Gabo después de recibirlo? ¿Qué secretos los unían… y cuáles los separaron para siempre? En vez de responder con certezas, Bayly lanza preguntas disfrazadas de novela. Y eso es, sin duda, lo mejor del libro.
Una historia de amor mutilado
Porque sí, Los Genios es, en el fondo, una historia de amor. No amor romántico, sino algo más complejo: amor intelectual, afecto fraternal, devoción mutua que se pudre bajo el peso de los egos, de las ideologías, de las decisiones personales que a veces contradicen todo lo que fuimos.
Bayly escribe con filo, pero también con dolor. Se nota que admira a ambos. Que le duelen sus errores. Que hubiera querido verlos reconciliados. Que lamenta —como muchos de nosotros— que jamás volvieron a hablarse.
¿Por qué leer esta novela?
Porque atrapa. Porque emociona. Porque revive una época en que los escritores eran gladiadores, no influencers. Porque te hace sentir que estás espiando un rincón prohibido de la historia de la literatura. Porque, sin necesidad de levantar el dedo, te hace pensar en cómo los vínculos más fuertes pueden romperse por detalles que nadie más comprende. Porque te deja con una herida abierta, pero necesaria: la de entender que incluso los genios se hieren… y no siempre hay redención.
Con olor a tinta y duelo
Al cerrar Los Genios, uno no siente haber leído una novela más. Siente que ha sido testigo de una despedida sin palabras. Que ha caminado por las calles de París, Lima y La Habana al lado de dos gigantes que alguna vez se quisieron como hermanos. Y que, por alguna razón que nadie se atreve a nombrar, decidieron callarse para siempre.
Bayly ha hecho lo que muchos temían: ponerle voz al silencio. No para explicar, sino para hacer literatura de lo inexplicable. Y eso, en tiempos donde todo se trivializa, es un acto valiente.
Sobre el Autor: El francotirador de las letras: ironía, escándalo y confesión como estilo de vida
Un escritor que escribe con la lengua… y dispara con la pluma
Hablar de Jaime Bayly es hablar de una figura incómoda, luminosa y contradictoria. Un personaje que ha transitado todos los caminos del espectáculo —televisión, política, literatura— y que ha dejado marcas profundas en cada uno, para bien o para mal. Pero por encima del showman, del provocador, del polemista, hay un autor con una voz literaria singular: ácida, provocadora, tierna cuando menos se espera, y brutal cuando más se necesita.
Bayly no se escribe a sí mismo. Se disecciona en cada libro. Lo hace sin piedad y sin miedo al ridículo. Con humor corrosivo y una especie de melancolía elegante. Su literatura está hecha de confesiones, ironías, obsesiones sexuales, política sucia, egos desbordados y ternura soterrada. Es un autor que incomoda a los críticos ortodoxos y que ha conquistado a lectores que buscan una verdad desnuda, aunque duela.
De Lima a Miami: entre el exilio y la carcajada
Jaime Bayly Letts nació en Lima en 1965, pero su vida ha sido un péndulo constante entre Perú y Estados Unidos, entre el idioma que lo acuna y el país que lo protege. Hijo de una familia acomodada, creció entre el conservadurismo limeño y una rebeldía intelectual que no supo ni quiso reprimir. Pronto se convirtió en una voz joven, irreverente, afilada, que no solo se dedicó a escribir novelas, sino a leer el mundo en voz alta, sin filtros, desde su emblemático programa El Francotirador.
Su relación con la política peruana ha sido ambigua y tensa: candidato frustrado a la presidencia, enemigo de Fujimori, enemigo de todos. Pero nunca indiferente. Bayly opina porque puede, porque quiere y porque sabe que la libertad de expresión no es solo un derecho: es su única patria.
Narrador de sí mismo y de todos los que callan
Su literatura no es académica ni busca la perfección estilística. Pero es profundamente honesta. Cada novela es una puerta abierta a sus miedos, a su sexualidad, a su desencanto con la política, a sus crisis existenciales y familiares. Escribe con la naturalidad de quien está contando un chisme a medianoche, pero lo hace con ritmo, con intención y con una aguda conciencia del lenguaje.
Obras como La noche es virgen, No se lo digas a nadie, El huracán lleva tu nombre o Los Genios lo han consolidado como un escritor que no busca quedar bien con nadie. Ni con su país, ni con su familia, ni consigo mismo. Su obra es una especie de desahogo público, una literatura sin corbata ni maquillaje.
Un observador privilegiado de los otros genios
Jaime Bayly no se conforma con narrar su vida. En los últimos años ha enfocado su mirada —y su pluma— hacia las figuras que lo formaron, que lo marcaron, que lo inquietan. Los Genios es prueba de ello. Con una narrativa que mezcla admiración, ironía, reconstrucción imaginada y crítica sutil, Bayly se mete en la historia de Vargas Llosa y García Márquez como si tuviera las llaves de su intimidad.
Y lo hace con respeto, pero sin temor. Porque Bayly sabe que la verdad no siempre se encuentra en los documentos… a veces está en el tono de una carta nunca escrita o en el silencio de un abrazo que no llegó.
Jaime Bayly hoy: entre la paternidad, el exilio y la palabra
Instalado en Miami desde hace años, con una familia que lo ancla y lo inspira, Jaime Bayly continúa escribiendo con la misma agudeza de siempre. Alejado del ruido televisivo, pero no del mundo, sigue observando, opinando y publicando. Su narrativa ha madurado, sin perder el filo. Y aunque muchos críticos aún no lo aceptan del todo en el olimpo literario, sus lectores lo tienen claro: Bayly es una voz única. Irritante, sí. Pero imposible de ignorar.
El autor que se atrevió a ser él mismo
En un continente lleno de máscaras, Jaime Bayly eligió siempre el rostro desnudo. Su literatura no complace, incomoda. No pretende salvar a nadie, pero ha salvado a muchos del silencio. Es, quizás, uno de los pocos escritores latinoamericanos que logró convertir su biografía en un laboratorio narrativo y su sarcasmo en una herramienta de ternura. Porque, aunque cueste admitirlo, detrás de cada broma feroz de Bayly, hay una pregunta sin respuesta. Y eso es, en el fondo, lo que hace grande a un escritor.
(By Notas de Libertad).





El Poder de la Palabra:
105 Consejos para Ser un Gran Orador
Yo se los cuento…
A lo largo de mi vida he tenido la fortuna —y también la prueba— de participar en más de quinientas campañas políticas, desde municipales, distritales, estatales y y varias nacionales. He caminado en el polvo de muchas plazas, he hablado en los balcones más humildes y en los auditorios más solemnes. He visto micrófonos encendidos, pero voces vacías. Y también he visto ojos brillando por una palabra dicha a tiempo.
No me lo contaron. Lo viví.
Y si algo he aprendido, es que la palabra puede ser arma o puente. Puede abrir almas o cerrarlas para siempre. En política, en la vida pública, en cualquier oficio que implique hablar con otros, saber decir lo que uno piensa y sentir lo que uno dice es una necesidad que no se enseña en los libros. Se aprende en el templete, en el temblor, en el silencio.
Por eso reuní estos 105 consejos. No para dar cátedra, sino para compartir lo que me ha tocado vivir. No hay en ellos fórmulas mágicas ni pretensiones académicas. Hay vivencia. Hay ensayo y error. Hay verdad. La mía.
Ojalá a quienes están empezando, a quienes ya hablan o a quienes aún no se atreven, esta guía les sirva como un faro. No para que hablen como otros… sino para que hablen como son. Porque eso, al final, es lo único que realmente deja huella.
Y como siempre,
yo se los cuento.
— Wintilo Vega Murillo
Nota Inicial
Hablar bien no es un lujo: es una forma de trascender
La palabra ha sido, desde siempre, la herramienta más poderosa del ser humano. Con ella se declara la guerra y se firma la paz; se conquista el amor o se pierde para siempre; se convence, se inspira, se construye.
Pero ser orador no significa pararse frente a un micrófono. No se trata de memorizar un texto ni de sonar bonito. Ser orador es tener algo que decir… y saber cómo lograr que eso transforme a quien te escucha.
Esta guía de 105 consejos está escrita no para recitar, sino para vivir. Está pensada como un camino: paso a paso, bloque a bloque, desde el silencio interno hasta el estruendo de los aplausos… si es que llegan. Porque el buen orador no habla para ser aplaudido. Habla para ser escuchado. Y, ojalá, recordado.
La raíz del discurso está en ti
Cuando el orador se construye por dentro
Nota del Bloque I
Antes de hablar… hay que despertar la voz interior
Ser buen orador no comienza en el micrófono, ni en el aplauso final. Empieza mucho antes, en la intimidad del pensamiento, en la relación que cada quien tiene con sus ideas, su historia y su propia voz. La oratoria no es un acto técnico, es un viaje interior.
Antes de aprender a convencer, hay que saber qué se quiere decir. Antes de dominar un escenario, hay que vencer los temores internos. Y antes de emocionar a un auditorio, hay que haberse emocionado uno mismo con lo que piensa, lo que cree y lo que vive.
Este primer bloque no se trata de técnicas ni de poses. Se trata de ti. Porque el orador no se forma en las palabras… sino en la persona que las dice.
Consejos 1 al 15: Constrúyete como orador desde adentro
1. Conócete profundamente.
Antes de hablar en público, conócete. ¿Qué te mueve? ¿Qué te apasiona? Un orador que no se entiende a sí mismo difícilmente moverá a los demás.
2. Ten algo que decir, no solo algo que hablar.
Las mejores oratorias no nacen del ruido, sino del mensaje. Si no tienes una causa, una idea o una historia clara, espera a encontrarla.
3. Lee mucho, piensa más.
El orador necesita un mundo interior amplio. Leer nutre la mente, pero reflexionar afila el mensaje.
4. Escucha con intención.
Quien no sabe escuchar, no sabrá conmover. Aprende de las pausas, los silencios y los tonos de otros. Escuchar es parte del entrenamiento.
5. Observa a grandes oradores.
Estudia discursos memorables. Fíjate en los gestos, los silencios, el ritmo. Aprende de quienes ya han conquistado la palabra.
6. Cuida tu lenguaje cotidiano.
Habla bien todos los días, no solo cuando tienes un micrófono. La oratoria no es un acto: es un hábito.
7. Escribe lo que piensas.
La escritura es la antesala del discurso. Si no puedes expresarlo en papel, difícilmente podrás hacerlo frente a otros.
8. Ejercita tu voz.
Como un atleta cuida su cuerpo, el orador cuida su instrumento: la voz. Lee en voz alta, articula, varía el tono, respira profundo.
9. Sé lector de tu entorno.
Un buen orador no solo domina su texto, también entiende el contexto. Observa el ánimo del auditorio, el momento histórico, el lugar.
10. Aprende a contar historias.
Las ideas convencen. Las historias arrastran. Si sabes narrar, sabrás conectar.
11. Empieza por hablar en voz alta a solas.
Pierde el miedo al sonido de tu propia voz. Ensaya frente al espejo, grábate, escúchate. Es tu primer público: tú mismo.
12. Ordena tus pensamientos.
Una mente caótica da discursos confusos. Piensa en bloques, en mensajes clave, en rutas de salida y llegada.
13. Vence el miedo desde la raíz.
El miedo escénico es natural. Pero no lo ocultes: domínalo. Recuerda que el público no quiere que fracases; quiere que le hables.
14. Aprende a respirar con intención.
La respiración es el ancla del orador. Antes de hablar, respira profundo. Durante el discurso, usa pausas para retomar el control.
15. Define un propósito claro.
Antes de escribir, antes de ensayar, pregúntate: ¿qué quiero lograr con mi discurso? Toda gran oratoria tiene una misión.
El arte de construir el discurso
Transformar lo que piensas en lo que otros entienden
Nota del Bloque II
De la emoción al mensaje: cómo construir el discurso
Una vez que has conectado contigo mismo, que has descubierto lo que arde en tu interior y te impulsa a hablar, llega el momento de traducir esa fuerza en estructura. Aquí nace el arte de construir el discurso.
No basta con tener razón o pasión; hay que tener dirección. Un buen orador no lanza palabras al viento: las ordena, las afina, las ensaya. El discurso no es una suma de frases bonitas, sino una arquitectura con propósito. Se piensa como se traza un puente: cada parte sostiene la siguiente.
Este bloque es la brújula para armar lo que vas a decir. Te ayudará a lograr que tus palabras no solo suenen… sino que lleguen. Y que no solo convenzan… sino que se queden.
Consejos 16 al 30: Construye el mensaje con intención y claridad
16. Diseña una estructura clara.
Inicio impactante, desarrollo sólido, cierre inolvidable. Tu audiencia necesita saber a dónde la estás llevando.
17. Usa frases cortas, poderosas y memorables.
Una buena frase puede quedarse en la mente del público para siempre. La brevedad es aliada de la claridad.
18. No memorices: comprende.
Memorizar palabra por palabra te convierte en actor, no en orador. Entiende el mensaje, y deja que fluya con naturalidad.
19. Ensaya como si estuvieras en el escenario.
No solo repitas el texto: camina, gesticula, ponle emoción. El ensayo debe simular la experiencia real.
20. Elige bien tus primeras palabras.
Los primeros 30 segundos definen si tu público te seguirá o te olvidará. Comienza con fuerza, verdad o intriga.
21. Usa ejemplos concretos.
Nada ilustra mejor una idea que una anécdota. Haz visible lo abstracto con imágenes reales o comparaciones vivas.
22. Cuida la coherencia del mensaje.
Todo debe apuntar al mismo objetivo. No te disperses. Cada parte del discurso debe sostener la idea central.
23. Crea momentos de conexión emocional.
Ríe con ellos, conmueve, detente un segundo en el silencio. El orador que toca el alma deja huella.
24. Utiliza un lenguaje visual.
Habla como si dibujaras. Que las personas vean lo que dices. “Una plaza vacía a las seis” dice más que “estaba solo”.
25. Practica con público pequeño.
Antes de dar el gran salto, habla ante amigos, familiares o colegas. Cada experiencia te enseña.
26. Cierra con algo que sacuda.
La despedida es la última oportunidad para dejar impacto. Una frase, una reflexión, una imagen que se lleven para siempre.
27. Elimina muletillas.
Evita llenar tus vacíos con “eh”, “este”, “¿verdad?”. Haz pausas. El silencio también comunica.
28. Ten una ruta de escape si te pierdes.
Diseña ideas clave a las que puedas volver si te trabas. Como faros que te guían de nuevo al rumbo.
29. Ajusta el mensaje al tipo de audiencia.
No es lo mismo hablar ante estudiantes, campesinos, empresarios o religiosos. Respeta sus códigos, su cultura, su expectativa.
30. Usa el humor con inteligencia.
Una risa rompe el hielo, acerca, relaja. Pero cuidado: el humor debe ser pertinente, respetuoso y auténtico.
El cuerpo también habla
Presencia, lenguaje no verbal y dominio escénico
Nota del Bloque III
El orador no solo dice: encarna
La palabra es poderosa, sí. Pero no vuela sola. Cada gesto, cada mirada, cada silencio, incluso cómo se para el orador… todo comunica. Hay discursos que convencen por lo que dicen; otros, por cómo lo dicen. Y los mejores, por ambas cosas.
El escenario no es una amenaza, es un aliado. Es tu campo de expresión. Si aprendes a habitarlo, dominarlo y moverlo con autenticidad, tu mensaje cobrará vida.
Este bloque es un llamado a dejar que el cuerpo participe en el discurso. Que no solo sea un acompañante, sino un instrumento preciso. Porque el buen orador no solo se escucha… se siente.
Consejos 31 al 45: Habla con tu cuerpo, respira con el espacio, domina el escenario
31. Tu cuerpo también es parte del discurso.
No es un estorbo, es una herramienta. Úsalo para reforzar ideas, no para distraerlas.
32. Mantén una postura abierta y firme.
Hombros relajados, mirada al frente, pies bien plantados. Así proyectas seguridad, aunque por dentro tiemble el alma.
33. Controla tus manos: ni estatuas ni aspas.
No las escondas ni las agites como hélices. Deja que hablen con intención. Un gesto bien hecho vale más que cien palabras.
34. Mira a los ojos, no al techo.
El público no está en las notas, ni en el fondo del salón. Está frente a ti. Míralo. Hazlo sentir que le hablas directo.
35. Usa todo el escenario con naturalidad.
Camina con sentido, no como quien pasea sin rumbo. Cada paso debe tener propósito. Evita el vaivén nervioso.
36. Cuida el ritmo de tus movimientos.
No te aceleres. No actúes. Deja que lo corporal fluya al ritmo del mensaje.
37. Modula tu voz con conciencia.
No es gritar. Es saber cuándo subir el tono, cuándo bajarlo, cuándo susurrar. La voz es emoción en forma de sonido.
38. Juega con las pausas.
Una pausa a tiempo puede ser más elocuente que una frase. Deja que el silencio también hable.
39. Articula con claridad.
No tragues palabras ni mastiques frases. Haz que cada sílaba se entienda. La claridad es respeto al público.
40. Cuida el volumen sin forzar la garganta.
Si no hay micrófono, proyecta. Si hay uno, no abuses. Y en todos los casos: no lastimes tu voz.
41. No actúes: sé auténtico.
El público detecta la pose. Si no eres tú, no conectas. La emoción debe ser real, no ensayada.
42. No mires tu discurso escrito más de lo necesario.
Un orador encadenado al papel pierde al auditorio. Aprende a mirar a los ojos y solo bajar la vista cuando sea inevitable.
43. Usa anclajes físicos.
Un gesto, un movimiento, una postura pueden marcar un cambio de tema o reforzar una idea. Son como signos de puntuación para el cuerpo.
44. Controla el nerviosismo con respiración consciente.
Antes de hablar, inhala lento. Exhala largo. Repítelo tres veces. El aire ordena el caos interno.
45. Viste con coherencia.
Tu atuendo también comunica. No se trata de marcas, sino de mensaje. Viste según el lugar, el momento y la audiencia.
El poder de conectar
Cómo tocar corazones, no solo oídos
Nota del Bloque IV
El buen orador no solo informa… transforma
Hay algo más profundo que saber hablar bien. Es saber llegar. Y eso no depende solo del vocabulario, ni del estilo, ni de la experiencia. Depende de la conexión.
Conectar es mirar al público y ver personas, no estadísticas. Es percibir sus emociones, leer su ánimo, caminar entre sus dudas y certezas. Es hablarles como si solo estuvieras con uno de ellos, pero que todos se sientan aludidos.
Este bloque está dedicado a la oratoria más poderosa: la que se queda en el alma. No en los aplausos, no en los elogios… sino en los silencios que provocas cuando tocas algo verdadero.
Consejos 46 al 60: La emoción es puente, no adorno
46. Habla desde una emoción real.
La emoción no se finge. Habla de lo que te ha dolido, movido o cambiado. La verdad toca más que la técnica.
47. No busques impresionar, busca inspirar.
Los fuegos artificiales asombran… pero se olvidan. La inspiración se queda como semilla.
48. Aprende a leer el ánimo de la audiencia.
Obsérvalos: ¿te siguen? ¿están distraídos? ¿se ríen? ¿están tensos? Y ajústate. Ellos también están hablando, aunque no lo digan.
49. Sé vulnerable cuando haga falta.
No todo es fuerza. A veces, decir “yo también sentí miedo” abre más puertas que mil frases rimbombantes.
50. Encuentra puntos en común.
Une tu experiencia con la de ellos. No hables desde el pedestal. Habla desde el espejo.
51. Mira con humanidad, no con superioridad.
El buen orador no mira hacia abajo al público, sino de frente. Y muchas veces, hacia arriba… con respeto.
52. Evita el sermón, invita al diálogo.
Aunque tú tengas la palabra, que no parezca monólogo. Involúcralos. Haz preguntas. Provoca respuestas interiores.
53. No te apresures en los momentos intensos.
Cuando llegues a una parte emocional, respira. Deja que el auditorio lo procese. No corras. No rompas la magia.
54. Usa ejemplos que todos puedan entender.
Un discurso emocional no se trata de palabras rebuscadas. Usa imágenes simples, humanas, universales.
55. Cuenta anécdotas con alma, no solo con datos.
Una historia bien contada puede abrir más corazones que una estadística perfecta.
56. Deja espacio para que el público se emocione.
Si provocas risa, deja que se rían. Si provocas reflexión, haz una pausa. No interrumpas su proceso emocional.
57. Evita el egocentrismo disfrazado de testimonio.
Hablar de ti está bien… si el mensaje no es tú mismo, sino lo que aprendiste. No uses el escenario para presumir.
58. La humildad es magnética.
Nada conecta más que ver a alguien auténtico, que no necesita creerse más para ser escuchado.
59. No tengas miedo de cambiar el tono si el momento lo pide.
Un orador sensible sabe cuándo pasar de lo solemne a lo cálido, o de lo alegre a lo profundo. Sigue el pulso del momento.
60. Si te emocionas, no lo escondas.
Si la voz se te quiebra, si los ojos se humedecen, no luches contra eso. El público no te juzgará. Te entenderá más.
La palabra que convence
Argumentar con fuerza, claridad y elegancia
Nota del Bloque V
No basta con emocionar… hay que razonar
Muchos discursos llegan al corazón. Pocos llegan al entendimiento. Y menos aún logran quedarse en ambos.
Un orador completo no solo mueve sentimientos: construye pensamiento. Sabe defender una idea sin agredir, argumentar sin imponer, debatir sin dividir. Domina los hilos de la lógica, las claves de la persuasión, el arte de sostener lo que dice con sustancia, no solo con carisma.
Este bloque está hecho para quienes no solo quieren que los aplaudan, sino que los recuerden como voces firmes, claras y lúcidas. Porque hay ideas que pueden cambiar un país, una comunidad, una vida… si se saben decir bien.
Consejos 61 al 75: Argumenta con claridad, persuade con respeto
61. Ten claridad total sobre lo que defiendes.
No puedes convencer si tú mismo tienes dudas. Tu postura debe estar bien pensada, no solo bien sentida.
62. Usa la lógica antes que la pasión.
La emoción gana aplausos, pero la lógica gana argumentos. Ambas pueden convivir, pero el orden importa.
63. Construye ideas en escalera, no en remolinos.
Una idea lleva a la otra, no todas a la vez. Guía al público como quien sube peldaños, no como quien se lanza en espiral.
64. Anticipa objeciones.
No esperes que te cuestionen: contéstalo antes. Quien prevé la crítica, refuerza su credibilidad.
65. Apoya tu argumento con ejemplos reales.
Los datos ayudan, pero las historias los hacen memorables. Muestra cómo se aplica tu idea en la vida diaria.
66. Sé directo, no rebuscado.
No adornes en exceso. La claridad es más convincente que la floritura. No busques sonar inteligente: busca ser claro.
67. Usa conectores que ordenen el pensamiento.
“Primero”, “luego”, “por tanto”, “en cambio”, “por ejemplo”. Ayudan al público a no perderse en tu hilo.
68. Refuerza tus ideas clave.
No repitas como perico, pero encuentra formas distintas de recordar lo central. Martilla con elegancia.
69. Escucha para responder mejor.
El mejor argumento muchas veces nace de entender el punto contrario. Escuchar te hace más fuerte.
70. Evita las generalizaciones absolutas.
“Todos”, “nadie”, “siempre”, “jamás”. Son trampas de la razón. La gente no cree en lo rotundo. Cree en lo razonable.
71. Respeta a quien piensa diferente.
No te pongas en guerra. La audiencia no quiere ver una batalla: quiere ver cómo se puede disentir con altura.
72. No cambies de opinión para agradar.
El orador que se adapta según a quién tiene enfrente pierde fuerza. Sé flexible, pero firme en lo que crees.
73. Deja claro por qué importa tu argumento.
No solo digas “esto es así”. Explica “por qué esto te debe importar a ti”. La relevancia da sentido.
74. No recites cifras sin alma.
Los números sirven, pero si no los vinculas con algo humano, se olvidan. Tradúcelos en significado.
75. Elimina lo que estorba al mensaje.
No todo lo que sabes debe estar en el discurso. Quita lo que distrae. Lo breve, si claro, dos veces efectivo.
El arte de improvisar
Responder, fluir y brillar… incluso sin libreto
Nota del Bloque VI
Cuando no hay guion, se revela el verdadero orador
Improvisar no es hablar sin pensar. Es pensar rápido y hablar con intención. Es confiar en tu preparación, en tu intuición y en tu capacidad para conectar incluso cuando todo cambia.
No siempre tendrás tiempo para ensayar. No siempre habrá un texto escrito. No siempre será un escenario ideal. Pero si sabes improvisar con elegancia, con inteligencia y con alma, descubrirás que los mejores discursos a veces nacen en la urgencia.
Este bloque te prepara para que, cuando llegue el momento inesperado, no huyas del silencio… lo abraces y lo conviertas en palabra viva.
Consejos 76 al 90: Improvisa con serenidad, responde con grandeza
76. Confía en lo que sabes.
La mejor improvisación se basa en conocimiento previo. No hables de lo que no conoces. Mejor di poco, pero con sustancia.
77. Escucha con total atención antes de responder.
Quien improvisa sin escuchar, tropieza. La clave está en recibir bien antes de emitir.
78. Respira antes de hablar.
Una pausa bien colocada puede darte los segundos de oro para ordenar lo que vas a decir. No contestes a la carrera.
79. Repite parte de la pregunta antes de responder.
Eso te da tiempo, confirma que entendiste y le da estructura a tu respuesta.
80. No intentes parecer sabio: intenta ser honesto.
Si no sabes algo, dilo con elegancia. Nadie espera oradores infalibles, pero sí honestos.
81. Usa ejemplos para salir del apuro.
Cuando no encuentres una teoría, cuenta una historia. Aterriza la idea en la realidad.
82. Cambia la velocidad si te atoras.
Bajar el ritmo, articular mejor, respirar más profundo, te permite pensar mientras sigues hablando.
83. No te burles para salir del paso.
El humor puede ser un aliado, pero no un escondite. Evita desviar la atención con chistes si no hay sustancia.
84. Mantén la calma corporal.
Aunque por dentro busques respuestas, que tu cuerpo no delate angustia. Seguridad primero, aunque sea fingida.
85. Nunca mientas para salir del apuro.
Una mentira descubierta mata tu credibilidad. Si no sabes, reconoce. Si dudas, admite. Eso también es liderazgo.
86. Usa frases de transición con soltura.
“Esa es una gran pregunta y me hace pensar en algo importante…”
“Puedo responder eso desde dos enfoques…”
Sirven para ganar tiempo y organizar tu discurso.
87. Apóyate en lo ya dicho.
Si te quedas sin rumbo, vuelve a una idea anterior. Retomar un punto fuerte puede relanzarte.
88. Evita tecnicismos si no estás seguro.
Improvisar no es momento de lucirte con palabras complejas. Habla claro, habla directo.
89. Acepta el nerviosismo como parte del proceso.
Improvisar es un acto de valentía. El nervio está bien. Lo que importa es que no te paralice.
90. Recuerda: improvisar no es inventar.
Es redescubrir lo que ya sabes, adaptarlo al momento y confiar en tu preparación. Tu voz sabrá qué decir si tu mente se lo permite.
El arte de cerrar con fuerza
Porque el final es lo que más perdura
Nota del Bloque VII
Los buenos discursos se aplauden… los grandes se recuerdan
Un gran final no es solo el último párrafo. Es la coronación de todo el camino. Es la frase que golpea suavemente el alma. Es la imagen que queda en la mente. Es el eco que sigue sonando cuando el micrófono ya está apagado.
Saber cerrar no es solo cuestión de estilo. Es una responsabilidad. Lo que digas al final puede encender una idea, sanar una herida, despertar una acción o sembrar una esperanza. Por eso, este bloque no te da fórmulas, sino estrategias para que el cierre de tu discurso haga lo que todo gran orador busca: permanecer.
Consejos 91 al 105: Cierra como si lo llevaras tatuado en el alma
91. Planea el final desde el inicio.
No improvises el cierre. Diseña tu discurso con un destino claro. Que todo lo dicho prepare el terreno para ese golpe final.
92. No repitas… resuma con emoción.
No hagas inventario de lo ya dicho. Extrae la esencia, eleva el tono emocional y corona el mensaje.
93. Usa una imagen inolvidable.
Una metáfora, una escena visual, una historia potente. Algo que se quede flotando cuando ya hayas terminado.
94. Cierra con una frase que duela, que abrace o que encienda.
Tu última frase debe ser como una piedra lanzada al lago. Que genere ondas. Que siga vibrando.
95. Evita cerrar con “gracias”.
No lo uses como muletilla final. Si lo vas a decir, que sea parte de la emoción, no un trámite.
96. Apela a lo más humano.
El mejor cierre no es el que impresiona, sino el que toca. Cierra con verdad, con alma, con sentido de comunidad.
97. No alargues el final.
Una vez que llegues al clímax, no te pierdas en adendos. Cierra con firmeza. No caigas en el “por último, finalmente, ya casi…”
98. Usa el silencio como sello.
Después de tu última frase, haz una pausa. Deja que el público respire lo que acabas de decir. El silencio también firma discursos.
99. Cierra con un llamado a la acción.
Que tu discurso no sea solo reflexión: que inspire algo concreto. Invita a pensar, a actuar, a cambiar, a hacer.
100. No busques aprobación: entrega una verdad.
El final no es para mendigar aplausos. Es para dar tu último gramo de autenticidad.
101. Recuerda a quién le estás hablando.
Cierra con algo que solo ese público entienda, que les pertenezca, que los envuelva.
102. El final puede ser un inicio.
Plantea una pregunta que abra, no que cierre. Una idea que germine, no que se agote.
103. Usa tu mejor tono de voz.
Cierra con firmeza, con cadencia, con el tono más claro de tu verdad. Esa es tu firma.
104. Mantén el control hasta el último segundo.
No te precipites al bajar. Termina de hablar… y quédate un instante. Ese segundo de serenidad final es oro.
105. Cree en lo que acabas de decir.
Tu convicción es lo que sostiene el cierre. Si tú lo sientes de verdad… ellos lo sentirán también.
Cuando la palabra se vuelve destino
No se nace orador. Se decide serlo.
Se decide cada vez que alguien elige hablar con verdad, cuando sería más fácil callar. Se elige cada vez que alguien se prepara con humildad, cuando sería más cómodo improvisar sin alma. Se conquista, paso a paso, escenario a escenario, error tras error, hasta que la palabra ya no solo suena… late.
Este camino de 105 consejos no garantiza la perfección, pero sí puede abrirte la puerta hacia algo más importante: la autenticidad. Porque al final, la mejor oratoria no es la que deslumbra, sino la que deja huella. No es la que domina el escenario, sino la que habita el recuerdo. No es la que busca aplausos, sino la que deja al público mirando hacia adentro.
Ser orador no es un título. Es una forma de vivir con la palabra en la mano y el alma en la voz.
Y si alguna vez te tiemblan las piernas antes de hablar… sonríe. Eso significa que lo que vas a decir importa. Que no es un acto. Es un acto de fe.
Hablar bien puede abrir puertas.
Hablar con verdad… puede abrir destinos.
(By Notas de Libertad).